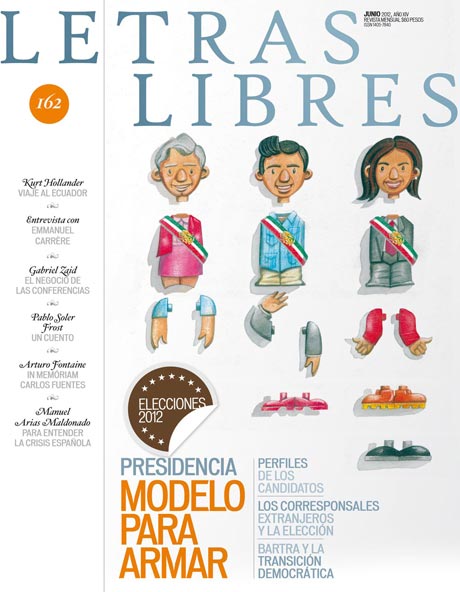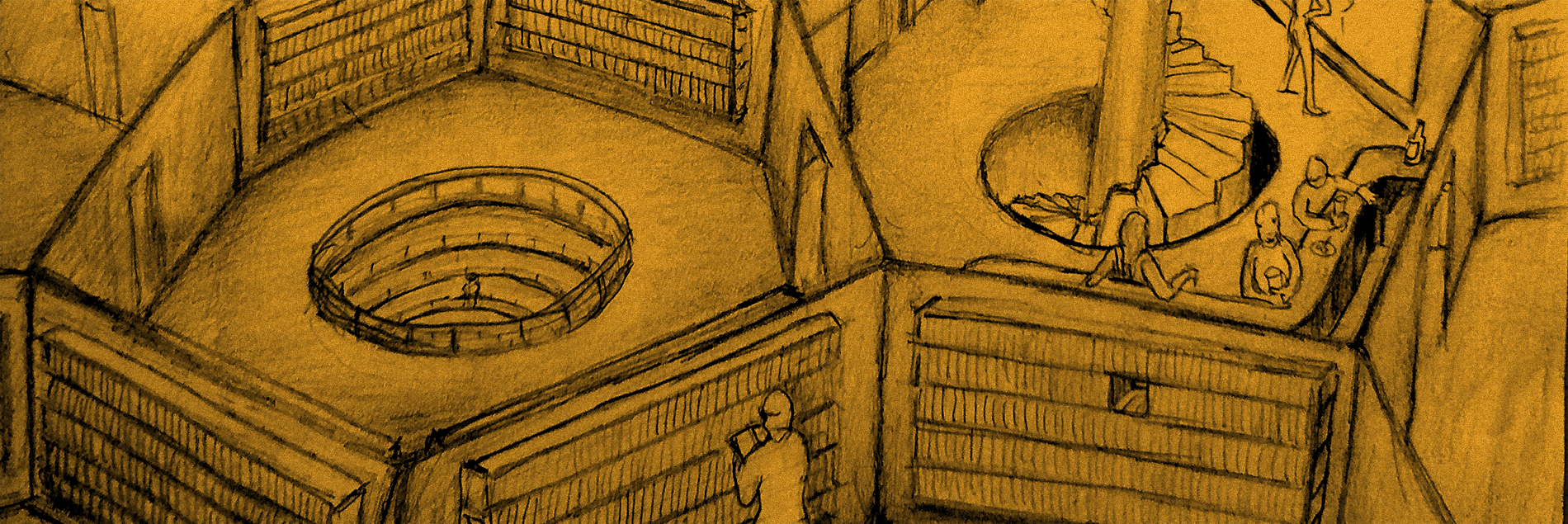En teoría, los cenáculos presididos por grandes figuras de las letras o el pensamiento deberían estar a salvo de la mediocridad, pues el líder exige a sus miembros un alto grado de excelencia que automáticamente cierra el paso a los buscadores de prestigio. Pero en los cenáculos monárquicos suele haber también lacayos, pajes, chambelanes, ayudas de cámara, y más de una vez ha ocurrido que en el séquito de un intelectual prestigioso desempeñen estas funciones escritores de poca monta en busca de relumbrón. Frente al público y frente al resto de la comunidad cultural, un cenáculo influyente y poderoso se debilita cuando admite en su seno, por conveniencias del monarca, a la servidumbre que hace el trabajo sucio y, a cambio de ese servicio, pretende haber obtenido laureles imperecederos. Sin embargo, por comodidad, vanagloria o cálculo mezquino, algunas figuras literarias prefieren devaluar las condecoraciones que otorgan para conservar un séquito servicial y obsequioso. En el ensayo La escuela romántica, Heinrich Heine acusó a Goethe de haber incurrido en esa falta de ética: “Los aristócratas intelectuales de Alemania tenían sobrados motivos para desconfiar de Goethe. Temía a todo escritor independiente y original y elogiaba a todo espíritu mediocre e irrelevante. Llegó tan lejos por ese camino que acabó siendo sello de medianía recibir un elogio suyo.”
La confusión que genera el favoritismo doloso de una autoridad cultural tiene consecuencias en todo su ámbito de influencia, no solo entre los miembros de su séquito. Si los elogios de Goethe perdieron credibilidad entre la élite literaria alemana, como afirma Heine, seguramente no se devaluaron ante los esnobs, que debieron de haber aceptado a ciegas sus bendiciones papales. Una figura de la talla de Goethe puede salir indemne de estas prevaricaciones, pero con ellas deja de cumplir su principal responsabilidad social: orientar con franqueza y honradez al lector común. Por supuesto, no todas las alabanzas falsas obedecen a un maquiavelismo calculado. Algunos escritores las prodigan por debilidad de carácter, confiando en que la gente no les dará crédito. Obligado a elogiar por compromiso a muchos escritores de la nobleza, el doctor Johnson hizo un deslinde sanitario para que sus amigos íntimos pudieran separar el oro del cobre: “Cuando elogio un libro sin que me hayan pedido mi opinión, es un elogio honesto, en el que se puede confiar –advirtió en una charla recogida por Boswell–. Pero si un autor me pregunta si me gusta su libro y yo le digo algo parecido a un elogio, no deben considerarlo mi opinión verdadera” (34). Como solo un reducido número de literatos conocían esta clave secreta, y Johnson escribió cientos de elogios forzados, el público seguramente los tomaba por buenos.
Cuando la valoración del talento se convierte en un secreto reservado a una minoría selecta, la única que sabe leer entre líneas, porque así lo exigen las conveniencias sociales, la familia literaria genera dos clases de prestigios: uno de bisutería, en el que el público ingenuo cree, y otro, el de verdaderos quilates, que los miembros del cenáculo atesoran a espaldas de los incautos. Esta situación confunde a la gente y beneficia más aún a los buscadores del prestigio ilegítimo, pues nadie puede ya desenmascararlos después de otorgarles un certificado de excelencia. Sin embargo, la minoría enfrascada en este juego tortuoso confía en que las falsedades que se ha visto obligada a difundir tarde o temprano caerán por su propio peso. Así ocurrió, por ejemplo, con los elogios y los prólogos que Rubén Darío escribió a regañadientes para complacer a cientos de admiradores. En su época todavía se estilaba que los poetas escribieran versos laudatorios en los álbumes de las damas de sociedad con veleidades literarias, y como Darío era un galante caballero, jamás les negó un cumplido. Tampoco podía lastimar a los poetastros que le pedían opiniones sobre sus obras, menos aún cuando traía algunas copas de más. De tanto prodigar elogios, logró devaluarlos a tal extremo que ya nadie los tomaba en serio. Ernesto Mejía Sánchez, editor de Darío y gran conocedor del modernismo, creía que el poeta usó esta estrategia para defraudar a quienes creían que el prestigio se puede endosar como un cheque. Sin duda dio gato por liebre a la gente que lo asediaba, pero quizá el público le habría agradecido que hiciera recomendaciones genuinas, en vez de someterse una y otra vez a la dictadura de los buenos modales. La injusticia en la valoración del talento se traduce tarde o temprano en una pérdida de poder cultural efectivo, porque la credibilidad de cualquier árbitro sufre una merma considerable cuando engaña al público sistemáticamente. Por desgracia, esta tradición sigue viva en la república literaria de hoy. Mientras la crítica esté sometida a los sagrados deberes de la amistad, nunca podrá frenar ni contrarrestar a la mercadotecnia editorial. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.