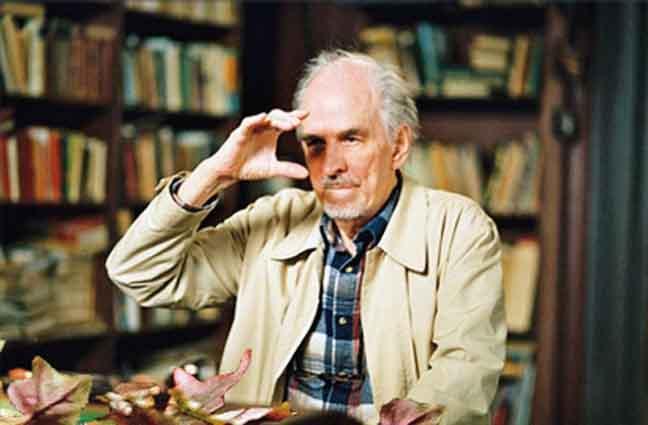Si hay dos cineastas que poco tienen en común, esos son Ingmar Bergman y Michelangelo Antonioni, pero el mero azar de que el sueco y el italiano fallecieran a pocas horas de diferencia ha hecho que más de un comentarista los reúna en apresurados homenajes. Es la ley del género periodístico, que ha acabado engullendo todos los otros géneros con su estómago agradecido. Más de un plumífero le ha sacado punta a esa fatal coincidencia, y en lugar de deleitarnos con los lugares comunes al uso sobre el uno o el otro, los ha barajado juntos. Así, la desaparición simultánea de los dos cineastas nos ha deparado la habitual cascada de los más esperables clichés, pero dispuestos en pareado. Bergman y las mujeres, Antonioni y la incomunicabilidad. Bergman y su padre luterano, Antonioni y la aristocracia de Ferrara. Bergman y la muerte, Antonioni y la imposibilidad del amor. Bergman y Sjöstrom, Antonioni y Bresson. Bergman y Strindberg, Antonioni y la superación del neorrealismo. ¡Empate a duples!
Los hay aparentemente menos anecdóticos, clichés abstractos y debidamente trascendentales, referidos por lo general al “cine” o al “arte”. Verbigracia, la idea de que Bergman es el cineasta ejemplar de la Hochkultur, así, a lo Viena finisecular. De su cultivo se desprende la metonimia de que era el cineasta europeo por antonomasia. El principal responsable de que el cine de Bergman, en vida aún su autor, adquiriera el relumbrón de “obra de arte” expuesta en el intemporal museo de la “cultura europea” es Woody Allen. Como buen autodidacta que ilustra el eterno complejo de inferioridad cultural ante “la vieja Europa” de los progres neoyorquinos, este cómico está convencido de que el mayor elogio que puede hacerse del cine es etiquetarlo (y venderlo, cela va de soi) como “arte”.
En una entrevista de 1970 para la televisión pública canadiense, le preguntaron a Bergman si se consideraba “un clásico”. El cineasta esbozó una sonrisa y dijo que lo que a él le interesaba eran las personas, y que para comunicarse con ellas trabajaba igual que el artesano que fabrica una mesa, una silla o una cuchara: “El arte, hoy, y sobre todo el cine, está hecho para nosotros, aquí y ahora, no para un museo.” ¡Iluso de Bergman! No se había enterado de que vivimos, en el mejor de los casos, en un museo; en el peor, en un parque temático. Y que hoy el arte y sobre todo el cine se limitan a ofrecernos itinerarios guiados por sus pasillos y rincones. Es cierto que el cine de Bergman desde hace tiempo puede considerarse “clásico”, aunque sólo sea por razones genéticas formales: clásico es todo aquello que genera escuelas imitativas (neoclasicismo, manierismo…). Woody Allen, por ejemplo, vendría a ser un neoclásico; Lars von Trier, un manierista del cine, entre otros, de Bergman.
Resulta cada vez más difícil ver las obras de Bergman sin proyectarlas previamente en alguna de estas antiparras, por la misma razón, supongo, que explica por qué el cine que hoy se hace está más interesado en la elaboración de su marco de referencia que en lo que sea que el cineasta decida poner dentro. En 2002, ya recluido en su querida Fårö, Bergman confesaba que iba a ver películas cinco veces a la semana –“a las tres de la tarde”, puntualizaba. Sorprendente: con 84 años, seguía al tanto de las “novedades” de la cartelera y veía películas en una sala de cine y no en el salón de su casa, ante el televisor o un ordenador. Comportamiento antimuseal, antiguo a secas, tanto como el comentario que le inspiraban sus incursiones en el “fértil útero” que, decía Barthes, es una sala de cine: “Los nuevos cineastas que están apareciendo son realmente muy talentosos, conocen bien su oficio. Pero sucede menos frecuentemente que tengan algo que decir”.
La idea de que una película es un objeto de artesanía (de compleja y tecnificada artesanía) es algo que compartían Bergman y Antonioni. Si bien la opinión que del cine del italiano tenía el sueco era, desde este ángulo, más severa: “Antonioni era todo salvo un técnico. Aunque hizo dos obras maestras: Blow Up y La notte.” Crítica mitigada, indirectamente, por el hecho de que el mismo Bergman suscribiera lo que Antonioni pensaba del cine y sus posibilidades: “El cine es un medio curioso: si tienes algo que decir, siempre puedes decirlo con una película, por torpe que sea”. Una idea, como se ve, que está a leguas de la del cine como arte. No viene al caso aquí discutir la validez del dictamen de Bergman sobre las habilidades técnicas de Antonioni; lo que está claro es que los dos cineastas trabajaban sus películas artesanalmente, es decir, no sólo técnicamente: tan importante como la factura de la obra es la selección de los materiales, de cuya naturaleza se deducen las herramientas más idóneas para su fabricación.
Los materiales eran realmente disímiles. A Bergman le interesaba la captación de ese imperceptible momento en que la vida se resquebraja y comienza el proceso de su desintegración. Qué hace que lo que fue promesa y plenitud se torne desencanto y decadencia. La inminencia de la muerte, las catástrofes personales o colectivas, desde luego: la vejez del doctor Isak Borg en Fresas salvajes, la peste negra en El séptimo sello, la locura de Elisabeth Vogler en Persona, la enfermedad que corroe a Agnes en Gritos y susurros. Pero también la disimulación, el engaño, el fraude: de El silencio a Escenas de un matrimonio, de Veranocon Mónica a De la vida de las marionetas, de La mujer sin rostro a Saraband, Bergman detalló una gramática del deseo de trascendencia que nos impulsa a los humanos, no a buscar a Dios, sino a buscarnos y perdernos en y con los otros. Su cine no habla de otra cosa –qué hacemos los unos con los otros, los unos de los otros– porque no es concebible que la vida ni la muerte tengan sentido, abstracción hecha de todo lo que nos reúne y separa, nos acerca y aleja. Por eso es una tontería decir que Bergman estaba obsesionado con la muerte; no más, en todo caso, que con la vida o la mentira, la piadosa, necesaria mentira que es la vida. Bergman contaba lo que sintió cuando se sometió a una operación en la que se le administró más anestesia de la debida. Los médicos tuvieron dificultades en reanimarlo y estuvo ocho horas inconsciente, en un estado que llamó de “desconexión absoluta”. “Eso debe de ser la muerte”, fue su conclusión. Antes de morir, estás; después, cuando te mueres, ya no estás ni eres. Añadía que de joven le aterraba la muerte por no saber qué habría después. Y que de ese terror se curó haciendo El séptimo sello.
A Antonioni no es que no le interesara la trascendencia, es que ni siquiera se toma la molestia de contradecirla o refutarla. En el mundo de Antonioni sólo hay deseo, a menudo erótico. Se ha dicho, aunque menos que lo de la “incomunicabilidad” y otros tópicos: Antonioni es un gran autor erótico, y no sólo cuando filma escenas “de cama”, como en Identificazione di una donna o Al di là delle nuvole o Eros: toda La notte está recorrida por una agotadora carga erótica. El deseo siempre está presente, aunque no aparezca tematizado; es un deseo difuso y ciego y sin objeto asignable, una Sehnsucht, en realidad, cargada de anhelo, nostalgia y ansia. ¿Qué otra cosa es el deseo de otro cuerpo? Y los cuerpos –del otro, de lo otro– son inestables en su universo: desaparecen, como Anna en L’Avventura, los borra el desierto de Zabriskie Point, los engulle la bruma del Po en El Grito, cambian sus identidades en Professione: reporter. No es casual que Antonioni se fijara en el cuento de Cortázar Las babas del diablo, la historia de un corpus delicti que sólo aparece casi fuera de campo y se convierte en la única obsesión de quien captó su huella inadvertidamente. El deseo es lo único que habita el mundo de los humanos, dice Antonioni, y por eso casi siempre el mundo parece inmóvil y despojado, siendo el deseo lo que es: lo que ponemos de nosotros en lo que no forma parte de nosotros. Una sombra apenas, y además fugaz, pero indispensable: lo único que nos mueve a intentar romper la dichosa incomunicabilidad. De ahí la obstinada presencia, en las películas de Antonioni, de muros, ventanas, cortinas de bruma, dunas desérticas: superficies que ocultan y despiertan el deseo de desvelar lo oculto. Una sombra proyectada, una nube deshaciéndose: esto es lo que filma Antonioni. Milagrosamente, haciéndonos comprender que esa fugacidad etérea es lo esencial que de nosotros alcanzamos a ver. ~
(Caracas, 1957) es escritora y editora. En 2002 publicó el libro de poemas Sextinario (Plaza & Janés).