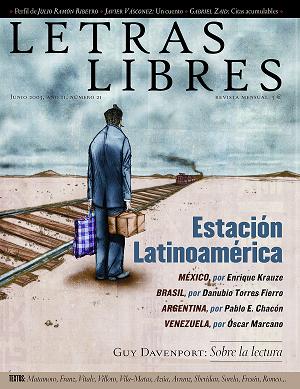La ciudad de Lublin encarna una Polonia exótica para nosotros, cerca de la frontera bielorrusa. Con todo, puede ser más representativa que las más ricas ciudades del oeste o que la propia capital. No hay que olvidar que la actual Polonia es un país desplazado, demográfica y geográficamente. La población de su mitad occidental (anteriormente Prusia) proviene sobre todo de Lituania y Bielorrusia; también la de Varsovia, ciudad prácticamente nueva ya que fue arrasada y casi exterminada en la Segunda Guerra Mundial. Lublin está más al centro de la Polonia histórica y simbólica que lo que el mapa muestra hoy; en ella se firmó, reveladoramente, la Unión con Lituania que en 1569 hizo de Polonia el Estado nacional más extenso de Europa.
La estructura de la ciudad es asombrosamente diferente a la de, por ejemplo, Pozna. Decir que el centro histórico conserva su trazado medieval ayuda poco a los que evocaríamos esas angostas callejuelas de los cascos viejos castellanos. Las calles son amplias; siendo un antiguo centro comercial, sorprende igualmente la anchura de los edificios (en casi todas las plazas de mercado de Europa predomina la estrechez). Incluso los barrios modernos de expansión (con sus atroces bloques de viviendas socialistas) intercalan generosos parques y extensas avenidas: a las facilidades de la orografía se suman los modos urbanísticos de un régimen totalitario, partidario siempre de distribuir a sus ciudadanos en núcleos controlables y evitando las aglomeraciones.
Este modelo tiene otras ventajas, pero multiplica las distancias. No todos pueden permitirse un coche (aunque, en los cuatro años que llevo visitando Polonia, la renovación del parque automovilístico es notoria). Los autobuses tienen frecuencias aceptables pero insuficientes; las líneas principales van abarrotadas (por otra parte, casi todos los autobuses tienen más de veinte años, y algunos más de treinta). Como la ciudad no tiene dinero para aumentarlas, admite autobuses privados (que suelen ser aún más viejos y destartalados): en ellos, un cobrador se acerca a los que van entrando y recoge el dinero; jamás he oído intercambiar una palabra. El silencio en Polonia es llamativo, al revés que en España, igual que el estoicismo de quienes esperan (a veces a temperaturas inimaginables) o montan donde no parece caber nadie.
En torno a las paradas principales suele haber puestos de venta. A veces espontáneos, como el de una mujer que un día apoyaba en el pretil una caja de cartón con medias de mujer; otros consolidados, como el hombre que a diario vendía manzanas y una docena de huevos. También se vende ropa y casi todo lo imaginable. Lo habitual es que el vendedor esté al lado, de pie, aunque a ratos no pueda evitar moverse para combatir el frío intenso. Durante mi última estancia no llegó a bajar de —5o; supongo que, cuando el termómetro baja de —20o (como dos semanas antes de mi llegada), estos puestos desaparecen, ya sea porque el vendedor no aguanta, o no llegan clientes, o las carreteras no permiten la llegada del material. Pero esos días (que a lo largo del año no son pocos) el vendedor no lleva dinero a casa.
La variedad del género puesto a la venta es muy característica de los países pobres. En Polonia todos los quioscos de prensa tienen un surtido variado de champúes. En la calle principal de Lublin, que es ya una imitación bastante conseguida de una avenida peatonal capitalista, he visto una zapatería que además vendía helados. La reacción ante este tipo de fenómenos del visitante occidental revela bien las dimensiones de la incomprensión. Cuando los países del bloque socialista abrieron sus mercados, era habitual oír en el oeste comentarios ridiculizando la avidez compradora de su población y sentenciando que no sabían consumir (como si fuera éste algún arte refinado que requiere larga práctica). Semejantes comentarios, de un colonialismo indecente, reprimen el recuerdo de lo que es sobrevivir en una economía desabastecida. De los polacos yo he escuchado en cambio muchos de esos recuerdos: de los años ochenta, sobre todo; de los enormes almacenes estatales vacíos y de las colas cuando se corría la voz de que algo se vendía. Algunos son muy plásticos. Uno llega a una tienda y ve salir a un conocido con dos planchas. “¿Por qué has comprado dos?”, pregunta; “Porque daban dos”, es la respuesta. Todo lo que puede comprarse es un bien de intercambio: siempre se encontrará a alguien que ande buscando precisamente una plancha. Uno acude al almacén y ve que en determinada esquina se forma un barullo: inmediatamente se pone a la cola, sabiendo que ha llegado algo. No sabe lo que va a comprar: puede esperar una hora y encontrarse con caramelos o zapatos de mujer (que se entregan por turnos, sin atender al número: no hay tiempo para nimiedades). Luego ya llegará el momento de pensar qué hacer con ello.
En aquel tiempo, el dinero no valía para mucho: sólo para comprar. Podía hasta prescindirse de él: un conocido mío llegó a cobrar clases particulares en gasolina, que era un bien particularmente preciado. Este mismo conocido me recordaba días de suerte, en que iba conduciendo y veía luz en una gasolinera. Aparcaba lo más discretamente posible y preguntaba al encargado: “Hola, ¿tiene de la más cara?” (naturalmente, la gasolina tenía un precio único). Si efectivamente era un día de suerte, el encargado se levantaba y a veces hasta llenaba el depósito, cuando la cartilla estipulaba por ejemplo un máximo de diez litros. Luego sellaba en el vacío alrededor de la cartilla y la devolvía con el silencio de los conspirados. Pagando el triple de lo establecido, uno se iba feliz a casa, sabiendo que podría conducir tranquilo algunos días.
El país sigue siendo pobre. Los polacos se enfrentan a las dificultades con un estoicismo históricamente curtido que puede tomar distintos rasgos. La dejadez es uno de ellos, pero en la población joven y estudiantil atisbo con frecuencia el entusiasmo. Hay otros que resultan llamativos, como es la elegancia casi chillona de multitud de mujeres mayores: sombreros con pluma, abrigos de colores. Viniendo de Alemania (uno de los países más descuidados en el vestir), esto contrasta doblemente. Conmueve ver a estas ancianas maquilladas (muchas de ellas tienen recuerdos de la Guerra) arrastrando sus compras y sorteando charcos en las aceras destartaladas.
Caminar por la calle no es fácil en invierno. A pesar de la inclinación hacia dentro de los edificios del casco viejo, yo mismo vi caer de los tejados bloques de nieve helada de probada peligrosidad: el pasado año murió una persona y varias resultaron heridas por esta causa. La ciudad tampoco tiene dinero para retirar sistemáticamente la nieve. En marzo estaba casi todo flanqueado por inmensos montones sucios y helados, que en los últimos días de mi estancia, cuando el termómetro empezó a subir, se derretían para convertir la calle en una ciénaga. La llegada de la primavera no es por ello alegre ni creíble. Puede nevar en abril y helar en mayo. Aunque los veranos son muy calurosos.
Los símbolos del hielo y el deshielo pueden ser un buen recurso para concluir mis breves notas. En uno de los primeros días de mi última estancia, con tres o cuatro grados bajo cero en el ambiente, me impresionó ver en el campo de un colegio a todo un grupo de chavales practicando el juego en grupo más universal de nuestro tiempo: el fútbol. Sobre veinte centímetros de nieve helada, envueltos en sus anoraks, gorros y guantes, jugaban como lo hacen todos los chavales: todos tras el balón, menos el portero aislado, que exhalaba columnas de vaho bien visible. Hubo un momento en que lanzaron un penalti y en la detención del juego se podía percibir la impaciencia casi crispada por reanudar el movimiento. No tendrían más de doce o trece años: no habían conocido los coletazos del socialismo realmente existente.
Y yo, que chapurreo su idioma y les hablo de literatura a sus hermanos, me obstino en ver en ellos la esperanza. —
El trabajo de campo
El caso de una familia de migrantes que trabajaban en condiciones inhumanas como empleados de un restaurante.
De julio a agosto
El Subcomandante Marcos persiste en guardar silencio. Ganó Vicente Fox el 2 de julio y no dijo nada. Perdió el PRI en Chiapas y no emitió comunicado alguno. Sin embargo,…
Las bitcoins, o la reinvención del esoterismo monetario
La máquina expendedora tiene, arriba, una caja de policarbonato transparente y, abajo, un depósito de metal rojo donde se echan las monedas. En la caja transparente está la ilusión: cientos de…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES