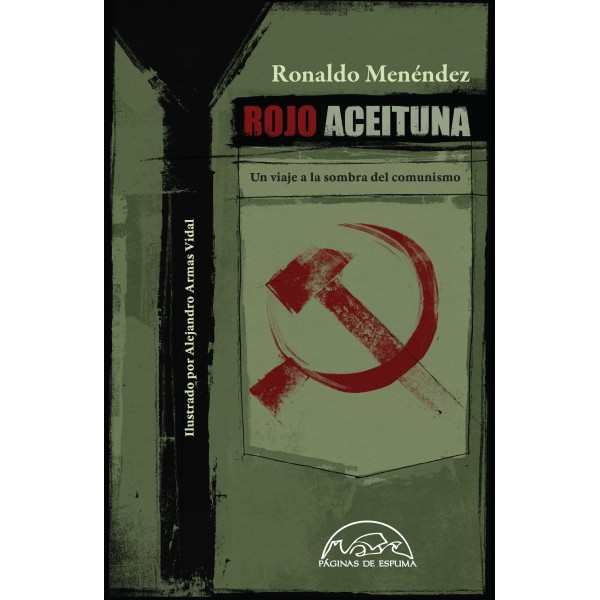La nómina de pecados capitales requiere una actualización urgente, que el reformista y alivianado papa Francisco debería encargar a sus teólogos de confianza, si quiere fortalecer su liderazgo moral en una época de ateísmo hedonista. La lujuria y la gula ya no avergüenzan a nadie. La mayoría de los pecados capitales (pereza, ira, avaricia, soberbia) pueden tiznar reputaciones, pero no sepultarlas. Solo la envidia concita un repudio unánime y, por lo tanto, es el pecado que ocultamos con mayor esmero, recurriendo a la hipocresía, su servicial hermanastra, la gran ausente en el top seven de la maldad. Tal vez la hipocresía siga siendo un pecado venial porque la Iglesia, Baudelaire y el mundo entero la consideran un pilar de la convivencia civilizada. Mientras nadie se atreva a satanizarla, los hijos de Caín tendremos un escondrijo seguro.
Todos hemos sentido envidia en algún momento y, por lo tanto, negar ese virus roedor dándonos baños de pureza solo aumenta su potencial cancerígeno. Lo que determina si un envidioso se ha dejado envenenar por la tristeza del bien ajeno, o puede sobrellevarla con dignidad, es cómo la combate en su interior y, sobre todo, en qué la transforma. La envidia es curable, siempre y cuando se convierta en afán de emulación, lo que exige admirar y rendir homenaje a quien aborrecíamos por ser mejor que nosotros. La envidia sublimada, libre de rencores y mezquindades, nos incita a luchar por la adquisición del talento envidiado y, si no llega tan lejos, cuando menos facilita la resignación. En busca de ese bálsamo divino, última esperanza de mi alma atormentada, debo confesar que envidio con rencor dos virtudes inalcanzables para un neurótico de mi calaña: el don de gentes y el don de mando.
Como ambos dones son inseparables del talento histriónico, podría ennoblecer mi fracaso social presentándome como un apóstol de la franqueza. Pero la verdad es que no aborrezco tanto el fingimiento. Actor frustrado, admiro secretamente a quienes saben conquistar desde la primera charla el aprecio de los demás. Peor aún: cuando estoy con un genio de las relaciones públicas me siento a gusto, y hasta le profeso cariño por crear a su alrededor una atmósfera de comodidad y confianza que yo tardaría meses o años en construir. Más que ingenio y carisma, el don de gentes requiere una perfecta empatía con los demás, un educado olfato para adivinar los gustos de los interlocutores, y una formidable capacidad camaleónica para adaptarse a ellos.
Por el contrario, los vándalos del teatro social brillamos en cualquier reunión por nuestra falta de tacto, cuando no elevamos una muralla de timidez y orgullo que nos aísla del prójimo. Nadie puede ganarse a los demás si no tiene un carácter bien definido. El pecado de presentarse en las lides sociales con un carácter en formación se castiga con la burla y el rechazo, sobre todo si el huérfano de identidad ya tiene cincuenta y cinco años. Los profesionales de la vida mundana se pueden inventar personalidades públicas de repuesto porque previamente han consolidado un carácter. Todo el mundo sucumbe a su encanto, porque dan la impresión de haber comprendido automáticamente al otro. Nadie los conoce de verdad y sin embargo parecen un libro abierto. En cambio, los antisociales crónicos damos a conocer de inmediato nuestra desconfianza en el género humano: una falla de origen surgida, quizá, de la propia inseguridad.
Adaptación voluntaria del yo a las reglas de la vida comunitaria, el don de gentes no siempre degenera en hipocresía, pero hay que ser un santo para no aprovecharlo con fines políticos. Al percibir que su compañía es deseada y disputada, cualquier triunfador social con un mínimo de malicia tratará de capitalizar su popularidad, transformando su don de gentes en don de mando. No cualquiera sabe mandar, mucho menos en México, un país donde la conquista dejó heridas imborrables y, por lo tanto, las órdenes directas hieren mucho más que en el resto del mundo. La combinación de firmeza y suavidad requerida para mandar en México es una proeza diplomática digna de estudio. Cuando tuve algunos subalternos en mis chambas de oficina, jamás pude lograr que me obedecieran y en mi única experiencia como profesor de secundaria hice un ridículo atroz: al principio intenté ser amigo de mis alumnos, tal vez porque no creía tener autoridad sobre ellos, y cuando quise imponerla ya me habían perdido el respeto. Desde entonces arrastro una dolorosa minusvalía. Quisiera dominar voluntades y servirme de los demás, tener un ejército de incondicionales que se anticiparan a mis deseos con una sonrisa, por el simple gusto de hacerme un favor. Me consta que los líderes naturales utilizan a los demás con fines egoístas, pero denunciarlos en tono moralizante solo atizaría mi envidia, y por desgracia no hay en los anaqueles de Sanborns ningún manual de autoayuda que me enseñe a ser como ellos. Si no puedo renunciar a esta ambición enferma, tal vez deba escribir el primer manual de autoescarnio. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.