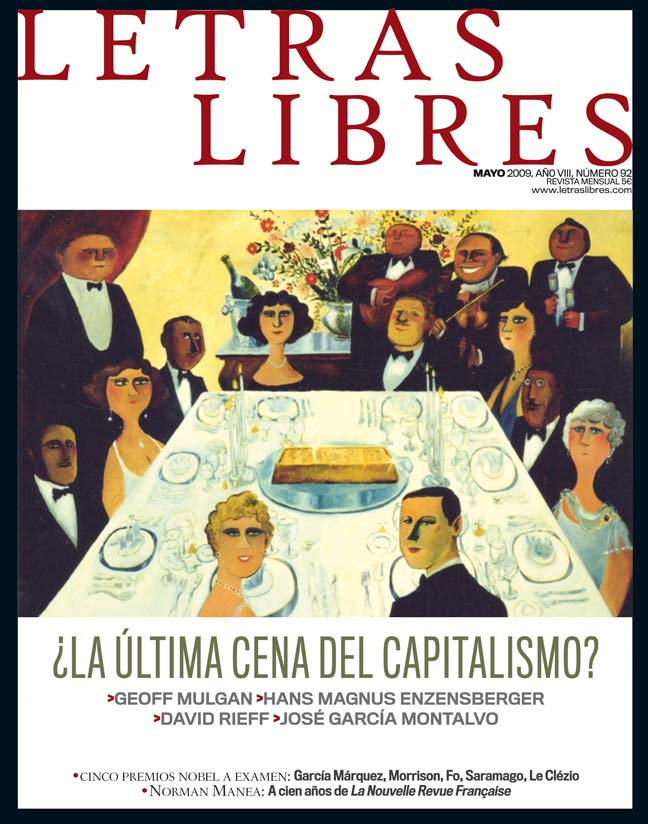Invitado a pronunciarse sobre Realidad, experiencia y ficción en la literatura española actual, Eduardo Mendicutti contestó con frase breve y lapidaria: “Faltan obreros”.
Sucedía esto en Úbeda, provincia de Jaén, donde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, había organizado un encuentro de escritores abierto al público. Si lo que quería Mendicutti era causar sensación, lo consiguió. ¿Obreros? ¿Cuándo fue la última vez que vimos esta palabra en un título, una contraportada, una página cualquiera de una novela? ¿1950? ¿O sería 1850? ¿Obreros? Detectives grecorromanos, peregrinos, piratas, curanderos, asesinos en serie, huríes, espadachines, extraterrestres, dinosaurios, todo eso lo hay a granel en las librerías españolas. Pero ¿obreros? No hay ni uno en las novelas del mismo Mendicutti (cuyos personajes están mucho más marcados por su orientación sexual que por su extracción social). Éste, consciente de sus “contradicciones” (que habríamos dicho en nuestra época marxista), se apresuró a confesar: “Yo es que, si pienso en obreros, me los imagino en la ducha…”
La boutade relajó el ambiente y se habló de otra cosa. Pero algunos, esa noche, al acostarnos, no pudimos evitar el examen de conciencia. Yo recordé una conferencia de Steiner a la que había asistido años atrás, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que tuvo algo de sermón: parece mentira, clamó el reverendo Steiner, que mientras el hombre va a la luna, sigan ustedes los escritores (no sé si usó la segunda persona o la tercera; lo cierto es que aquellos de los asistentes que perpetramos libros bajamos la cabeza avergonzados) escribiendo novelas de adulterio como en tiempos de Madame Bovary. A lo cual una amiga mía, cuando se lo expliqué, contestó con sensatez que por muy importante que sea la Luna, si a una no le dice nada, no podrá hacer una buena novela sobre ella. Confieso, padre –le contesté imaginariamente al reverendo Mendicutti– que hay muchas otras cosas que me interesan más que los obreros. Y además, ¿qué sé yo de los obreros? Los vi (de lejos) una vez, cuando asistí a la manifestación del Primero de Mayo de 1976, porque en aquella época yo era… ¿qué era? Hago un rápido repaso: en octubre de 1975 entré en la Universidad siendo una simple y apolítica hija de papá, en noviembre murió Franco, por Navidad yo era catalanista, en enero socialdemócrata, en febrero socialista, en marzo simpatizante del PSUC (versión catalana del PCE), por Semana Santa, maoísta, o sea que en mayo debía estar a punto de afiliarme a la IV Internacional (trotskista), en la que no llegué a ingresar porque llegó junio y los exámenes y en julio me fui a veranear a casa de papá y mamá en la Costa Brava. O sea, a mí que me registren: de los obreros no sé una palabra, como no sean las que llenan las páginas del Manifiesto Comunista, El Estado y la revolución de Lenin y el Libro rojo de Mao. Ni de los obreros, ni de los guardias civiles, toreros, pescadores, jornaleros, prostitutas, inmigrantes… que pueblan todas esas novelas de los años cincuenta y sesenta que yo no habría podido escribir: La familia de Pascual Duarte, El Jarama, La colmena, Réquiem por un campesino español, Gran sol, Central eléctrica, Señas de identidad… Como mucho, habría podido escribir sobre criadas, como las que aparecen en tantos cuentos magníficos de Carmen Martín Gaite y Ana María Matute (y en la última y espléndida novela de ésta, Paraíso inhabitado). Porque criadas conocí de cerca varias –se fueron sucediendo en casa de mis padres– y porque con ellas compartía un mundo doméstico y femenino que me habría permitido, tal vez, llegar por analogía y empatía adonde no llegaban mis conocimientos teórico-político-librescos. Pero eso pasó: ya no hay criadas, al menos, no en mi mundo. Y además, bien mirado, ésa no es la cuestión. Ignacio Aldecoa, que no conocía de cerca a los marinos, tuvo la santa paciencia de embarcarse un verano con los que faenaban en Gran Sol. Yo, que bostezo de aburrimiento sólo de pensar que tengo que pasar unas horas en la hemeroteca verificando un detalle de la novela que estoy escribiendo, confieso que si pienso en irme a la vendimia o a apretar tornillos en una cadena de montaje para escribir una novela sobre obreros, confieso, digo, que se me abren las carnes. Por gusto, entonces, no. ¿Y por imperativo político-moral?
¡Ah, el imperativo político-moral! Los obreros han desaparecido, sí, de nuestras librerías, pero no así las tomas de postura político-morales. Pues ahora que lo pienso, caigo en la cuenta de que hay docenas de novelas, publicadas estos últimos años en España, con un fuerte contenido político-moral. Me refiero a las que tienen por tema principal o telón de fondo la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil española. Novelas que someten al lector a un tremendo impacto ético, pues nos hacen –¿están ustedes preparados?– una revelación sensacional, a saber que los franquistas y los nazis eran muy malos, y que lo que les hicieron a los republicanos y a los judíos está muy feo… Nada que ver con novelas como Ámsterdam, de Ian McEwan, o Desgracia, (mala traducción de Disgrace, que significa “deshonra”) de Coetzee, en las que los malos tienen sus motivos y los buenos, vistos de cerca, quizá no son tan buenos, o incluso los que en un capítulo parecen malos en el siguiente son los buenos y viceversa. (Entre paréntesis: de todas las críticas españolas que leí se deducía que Desgracia trata de un pobre profesor injustamente acusado de acoso sexual por una alumna. De la lectura de la novela se deduce algo muy distinto: que ni la alumna, ni el profesor, ni la hija del profesor, ni los violadores de la hija del profesor, son trigo limpio, aunque no son tampoco malos de película.)
De todo lo cual yo personalmente concluyo que cuando escribimos sobre cosas que nos caen un poco lejos, los dados están siempre trucados. Lo están cuando en una novela recreamos una guerra antigua, que ya sabemos cómo terminó y sobre cuyo juicio moral estamos todos de acuerdo. Y lo están también, de otra manera, cuando escribimos –con la mejor intención del mundo– sobre personas muy ajenas a nosotros. En algunas de las novelas sobre obreros que he citado, se trasluce una actitud condescendiente, despectiva incluso, del narrador hacia sus personajes. En otras hay respeto, pero ¿habrá verdad? Ante la duda, yo prefiero, como lectora, siempre recurrir al documento auténtico: si quiero conocer el siglo XVIII no leo novela histórica, sino las memorias del duque Saint-Simon; si a los esclavos negros en Estados Unidos, leo a Harriet Jacobs y Frederick Douglass; si a los campesinos españoles, la autobiografía de Antonio Muñoz Molina, que fue uno de ellos; si a los judíos perseguidos por los nazis, las novelas de Irène Némirovsky o el diario de Hélène Berr… Y como escritora, me parece más auténtico, más eficaz y más honesto escribir sobre personajes que conozco de cerca y conflictos que no tengo del todo claros.
Por cierto, cuando Eduardo Mendicutti terminó la charla y bajó del estrado, uno del público, que se presentó como antiguo obrero y sindicalista, se le acercó para informarle –por si alguna vez se le ocurría escribir una novela que subsanara la carencia detectada por él mismo en la actual literatura española– de que hace ya muchos años que en las fábricas no hay duchas. ~