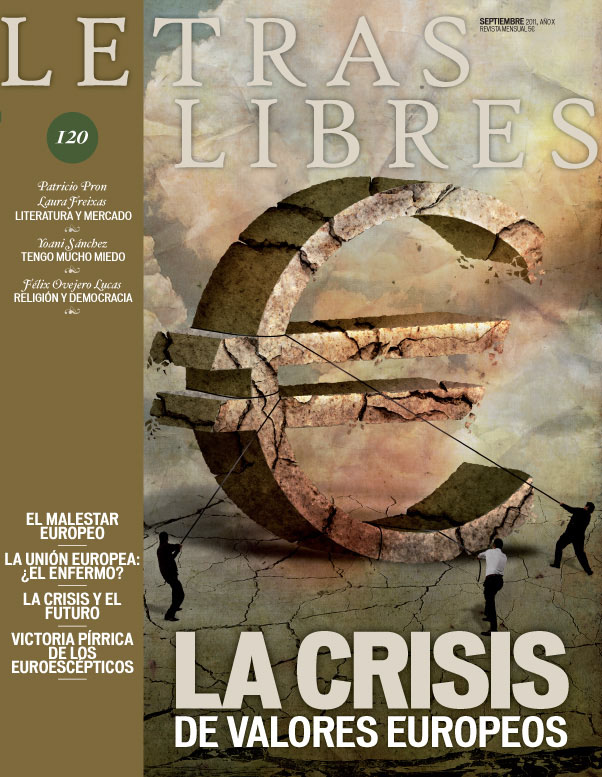Cada día es más difícil ver montajes de los clásicos donde el texto original sea respetado y la acción transcurra en la época indicada por el autor, porque el ego insatisfecho y depredador de los “creadores escénicos”, una mafia en expansión que amenaza con ocupar todos los espacios teatrales, ha impuesto desde hace décadas la moda de modernizar las obras maestras, ya sea adaptándolas a nuestra época o introduciendo anacronismos deliberados en el vestuario, la música o la escenografía, bajo la excusa de acercar la pieza a la sensibilidad contemporánea. Los paladines del vanguardismo flácido alegan en su favor que esas obras ya se han puesto mil veces de manera convencional y cada época debe reinterpretar a su modo la tradición. De acuerdo, nadie les pide un regreso al realismo declamatorio y estático del siglo XIX. Pero al huir por sistema de los montajes “arqueológicos” han convertido la experimentación en rutina y la irreverencia en bostezo. A fuerza de repetir las mismas provocaciones inocuas, más previsibles incluso que los recursos del teatro convencional, exhiben un lastimoso afán de notoriedad a costa del público atraído por el fulgor de los clásicos, y a costa del dramaturgo desollado que ya no puede reclamarles sus tropelías.
A finales de junio vi en el Teatro Pavón del barrio de Lavapiés el espectáculo Entremeses barrocos, dirigido por cuatro jóvenes iconoclastas, forjados al parecer en la estética del videoclip, que se tomaron la libertad de hilvanar algunas piezas cortas de Calderón de la Barca, Bernardo de Quirós y Agustín Moreto, modernizándolas con un vestuario punk y varios números musicales de rock pesado, algunos cantados en inglés. Al parecer, el objetivo del cuarteto profanador era tender un puente hacia el pasado para facilitar la comprensión de los textos antiguos, pero al poner en primer plano su show de terror de Rocky, sabotearon el propósito divulgador del montaje, pues la acumulación de grafitis dejó irreconocible la fachada del palacio barroco. Años atrás vi en el mismo teatro Las bizarrías de Belisa de Lope de Vega, dirigida por Eduardo Vasco, el actual director de la compañía española de teatro clásico. Menos ríspido, pero igualmente protagónico, Vasco tuvo la veleidad de colocar en el centro del escenario un piano de cola que dificultaba los movimientos de los actores, y cercenó la acción dramática de la pieza con números de musicales de los años veinte. Su forzada analogía entre la comedia de Lope y los antiguos musicales de Broadway dio como resultado un revoltijo indigesto. En México, Juan José Gurrola hizo travesuras idénticas desde los años sesenta y en su última puesta en escena, el Hamlet que montó en el teatro de Arquitectura, introdujo en los aposentos de la familia real a una puta que oía el radio con audífonos, por el simple gusto de orinarse en un monumento. Pero Gurrola era un grafitero light comparado con Luis de Tavira, el exégeta con borla doctoral que nos asestó una soporífera paráfrasis de El caballero de Olmedo, en donde el drama de Lope, sobrecargado de glosas pedantes y cuadros plásticos, era un mero pretexto para rendirse homenaje a sí mismo.
De entrada, los modernizadores oficiosos de los clásicos menosprecian la inteligencia del público, porque ni siquiera le conceden la capacidad imaginativa de transportarse al pasado. El espectador necesita entrar en el contexto histórico del drama para entender conflictos que ya no existen en nuestra época y puede hacerlo con relativa facilidad, como lo prueba el auge de la novela histórica. Pero su evasión educativa queda frustrada cuando el director irrumpe en el escenario como burro en cristalería. La profanación de los clásicos podría tener algún sentido si el público ya hubiera visto las piezas parodiadas en montajes tradicionales, pero, como la propia mafia teatral lo impide, su afán de garabatear textos venerables se ha convertido en un costoso placer narcisista con cargo al erario público. No es fácil intercalar un elemento extraño en los dramas de Calderón o Lope de Vega sin romper un delicado equilibrio estructural que garantiza la vigencia de la pieza. Como los poetas dramáticos del Siglo de Oro eran muy parcos en sus acotaciones, los directores contemporáneos tienen un amplio margen de libertad para renovar el lenguaje escénico sin necesidad de alterar el texto. Los montajes de Adolfo Marsillach, el fundador de la compañía española de teatro clásico, eran sutiles y modernos a la vez, porque la escenografía expresionista y la estilización del trabajo actoral envolvían los dramas en una atmósfera contemporánea, sin sacrificar su sabor arcaico. Apenas se notaba la mano del director, porque ponía su talento al servicio del espectáculo. ¿Será por eso que no hizo escuela? En México, José Luis Ibáñez alcanzó la misma altura poética en su memorable montaje de La vida es sueño, una puesta en escena sobria, con sugestivas insinuaciones que iluminaban el andamiaje simbólico de la pieza. Los grandes maestros de la escena saben que los clásicos son novedades de siempre y no necesitan disfraces de carnaval para recobrar una actualidad que nunca perdieron. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.