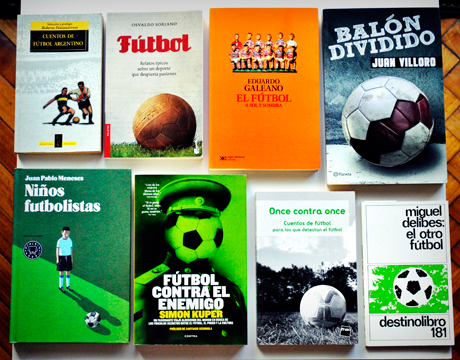A la mitad de los años cuarenta, en las tardes de los días escolares, o casi todo el día en sábados y domingos, nos reuníamos a jugar o a batallar en la Cerrada de Vizcaínas. Para el resto de los ciudadanos ésta sería una corta e ininteresante continuación de la Calle de Vizcaínas, del centro de la ciudad, pero para nosotros era lugar de reunión de algunos chicos del exilio republicano español que vivíamos por esos rumbos, y era tanto una cancha de futbol amateur como un campo de combate en el que seguía dirimiéndose la guerra civil española. Cuando futboléabamos o guerreábamos allí, los automovilistas transitaban soltando bocinazos y mentadas de madre mientras zigzagueaban por entre los grupos que guerreaban en torno a una pelota de goma o de trapo o bien en defensa o ataque del Alcázar de Toledo, o por la reconquista de Teruel. Y debo decir que antes de jugar a “nuestra guerra” debíamos, mediante una moneda lanzada al aire en un “volado”, determinar quiénes haríamos de buenos, es decir de los republicanos, y quiénes de malos, es decir de los fascistas, de los cuales ninguno quería ser.
En cada uno de dos bandos, el de los vizcaínos y el de los lópeces, nos mezclábamos los chicos y los grandes, y a cada bando lo capitaneaban dos o tres grandes. Los grandes eran aquellos cuya autoridad se debía a sus más años de edad y su discutible prestigio de haber de algún modo participado en la guerra española. Los chicos éramos lo que también habíamos vivido la guerra española, aunque pasivamente, pues la poca edad nos descartaba de la condición heroica. Pero entre nosotros teníamos a Floreal, que podía gallear ante los grandes por ser hijo de un hombre ya famoso desde antes de la guerra, un hombre de la brigada de Durruti y héroe de una gesta de pólvora y de acción vivida con soñadora y feroz mirada anarquista. No a todos les caía bien aquel prestigio de Floreal, sobre todo entre los grandes, sin duda envidiosos de un chico poseedor de un glorioso mito paterno y además de una madre hermosa y bien plantada, la Catalana, la madre de Floreal, la espléndida mujer de tan garboso andar sobre tacones muy altos que nos pasmaba a todos cuando cruzaba la calle por en medio de nuestros juegos o batallas.
Un día ocurrió entre el grande Ramiro Palencia y el chico Floreal Puig una pelea que se haría célebre en la crónica hablada de la chiquillada del exilio.
En realidad, Palencia no peleó, sino que, desdeñoso y sonriente, se limitó a mantener a distancia al animoso adversario. Pero Floreal sí cumplió con su parte y conquistó una cierta gloria, de la que resultó el hilo de sangre producido por un mero restregón del brazo del grande en la nariz del chico. La sangre fluía enrojeciendo el agua del lavamanos sobre el cual la madre curaba a Floreal. Algunos, desde la entrada del cuarto de baño, explicábamos a la mujer la razón y el desarrollo del pleito. Ella nos escuchaba atentamente mientras curaba a su hijo, y al hacerlo le abrazaba la cabeza contra los soberbios pechos, mientras Floreal trataba de desasirse de aquella maternal prisión como si lo humillara el exceso de cariño materno que lo devolvía a su condición de chico, a él, que se había engrandecido peleando contra un grande.
Inesperadamente Palencia entró, observó por encima de nuestras cabezas la ablución de Floreal y comenzó a explicar a la Catalana que él no había querido hacer daño al chaval, que lo que había dicho del padre, poniendo en duda su leyenda heroica, no era más que broma, una tontería sin mala intención.
La Catalana lo escuchó un momento y de pronto lo interrumpió:
—Óyeme, grandulón, tú presumes de valiente con uno más pequeño, pero la próxima vez que te metas con mi hijo vas a vértelas conmigo, y te aseguro que puedo con cualquiera como tú y hasta con algo más … ¿Y qué has dicho de mi marido?, vamos a ver. Tú eres Palencia, ¿verdad? ¿Tu padre es comunista?
—Sí, señora —dijo Palencia.
—Pues los comunistas, no los franquistas, son los que me mataron al padre de mi hijo, ¿te enteras? Lo mataron en Barcelona, en la toma de la Telefónica.
Palencia, que no era mal chico, se dolió:
—Oiga, señora, que mi padre no es ningún asesino. Mi padre también peleó contra los fascistas, y como el que más.
La Catalana, aún más bella por la ira, alzó la voz:
—¡Ya!¡De culo habrá peleado tu padre! ¡Cagado sería él, como que era un canalla estalinista!
Palencia rezongó algo y se fue con la cabeza baja. Días después lo llamábamos “el Cagado Palencia” y en el futbol o en la guerra le voceábamos parodiando la famosa canción “Valencia”:
¡Paleeenciaaa…
no te bajes los calzones,
que nos das la pestilencia!
Al principio él se enfadaba y nos perseguía, pero al poco tiempo la canción no le importó, o se diría que llegó a gustarle. Cuando se la coreábamos durante un partido de futbol o una batalla, en una especie de burlesco desafío se bajaba los pantalones y mostrando las nalgas y el aparato sexual recorría circularmente la Cerrada de Vizcaínas celebrándose como un torero que da la vuelta al ruedo o como un guerrero aclamado.
(Publicado anteriormente en Milenio Diario)
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.