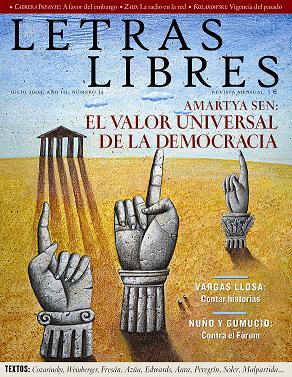Gracias al novelista chileno Rafael Gumucio advertí una de las mayores carencias de estar lejos de México. Como yo, Gumucio vive en Barcelona con la mente en otro sitio: “Lo que más extraño de Chile es tener proyectos”, me dijo. La frase cayó como una epifanía entre dos cafés cortados, nítida y perfecta. La razón de un vacío. A lo largo de tres años no he participado en nada que se defina por su entusiasmante condición de existir como futuro. Para bien o para mal, la realidad barcelonesa nos consta sin fisuras ni modificaciones en curso.
“Las cosas como son”, dice la socorrida frase que en España no es reiterativa sino reveladora. En la patria de Galdós, el realismo ambiental goza de espléndida salud. Cada pueblo tiene sus formas de protegerse del delirio y yo admiro la robusta condición de quienes consideran que el inconsciente es una Patagonia para exploradores extremos o argentinos.
El otro día asistí a una ilustrativa conversación a propósito de la oreja de un poeta mexicano. Al ver los pequeños esparadrapos que le cubrían el lóbulo, le pregunté si seguía yendo al acupunturista. Mi curiosidad atrajo la de un arquitecto de Vitoria y un novelista de Zaragoza. Les asombró que un ser libre y racional creyera en supersticiones. El poeta contestó con elegancia: “Sí, soy supersticioso, pero la acupuntura tiene lógica”. El arquitecto comentó: “Yo sólo creo en la lógica del dentista: ¡que hagan un hueco y lo rellenen!” Acto seguido, le dijo al escritor de Zaragoza que había comprado en Logroño dos cosas en las que podía creerse sin superstición alguna: pimientos y espárragos. Admiro la resistente composición de un alma que se ordena al modo de una bien llevada verdulería, donde las certezas son externas, y si acaso pasan al interior, son tramitadas por los dientes.
Desconfiados, tentativos, siempre híbridos, los latinoamericanos buscamos remedios chinos que nos pinchan las orejas. Más indoloro y prometedor resulta participar en un proyecto. De repente, alguien te invita a la versión mexicana del desembarco en Normandía: un desayuno de trabajo. Nuestro entorno es tan sorpresivo y transitorio que más vale intervenir temprano. Aunque los huevos rancheros se prestan poco para el hombre que tendrá que hacer la digestión en dos horas de Volkswagen, le entramos con fe a lo que no nos conviene, como si la voracidad incluyera su propio alivio y facultara para las proezas de las que nuestro interlocutor nos considera muy capaces.
Ante cambiantes platos de huevos divorciados he visto surgir estaciones de radio, revistas “tipo New Yorker“, videoconferencias para una red de palapas en el Caribe, periódicos de fábula (“haz de cuenta El País, pero en San Ángel”), guiones para Scorsese, bibliotecas campesinas con el catálogo entero de Anagrama, obras de teatro a bordo de autobuses de la Ruta 100. En ese mundo rediseñado, nuestra participación no sólo parece posible sino decisiva. Se diría que hasta entonces estábamos en la reserva de lo real. De pronto, ante los bolillos en miniatura, estalla nuestro homérico atributo oculto (la voz original, el tono, la mirada, nuestra tremenda garra). Así nos lo hace saber el anfitrión, quien, conforme al código de la oferta y la demanda, come más papaya y menos guisos picantes que nosotros.
Nos despedimos de triple abrazo ante la mirada de Caronte del valet-parking para diluirnos en la marea de la ciudad, contentos de disponer del tono, la mirada, la tremenda garra.
Más allá de las minucias gástricas, el desayuno de fichaje te lleva a un día excepcional. Mejorado por la promesa de un intangible porvenir, aceptas las deficiencias sin número que te rodean, enciendes un cigarro con la felicidad de saber que es único, acaricias con justicia al gato, lees con más calma el poema épico de Sigfrido Sifón (sigue sin ganar sustancia, pero juzgas que “tiene lo suyo”). Imposible discernir todos los actos secundarios que derivan del proyecto en ebullición y la punzante certeza de estar a punto de cambiar. Te casaste con Paty porque te sentías feliz de ser virtual Coordinador General y por una vez tuviste lo que hay que tener para marcar su celular. Ella contestó la llamada porque le habían ofrecido un trabajo en Tokio y todo, absolutamente todo, le parecía posible antes de salir de México. El anuncio de un futuro exagerado los hizo coincidir en la cama; la cancelación de ese futuro, los hizo reincidir.
Cada día, una franja de México amanece en estado de casting. En las cafeterías el jugo de sábila con naranja circula tanto como los papeles de un reparto en movimiento. Habría que rendir homenaje a quienes nos benefician llenándonos de expectativas y nos redimen de la escasa realidad, permitiendo que ingresemos al club de Ilusos Sin Fronteras.
Hasta la conversación con Gumucio no había reparado en la articuladora fuerza de lo que no ocurre. Su observación me hizo recordar un graffiti en el df que me parecía ingenioso y hoy me parece oracular: “Estamos cansados de soluciones: queremos promesas”.
Para renovar nuestras expectativas, resulta esencial que no se cumplan. Sólo así puede ocurrir un nuevo plan de rescate. Cuando creías que la arquitectura no era lo tuyo, te llevan a un desayuno y durante dos tamales te piden que hagas para Coatzacoalcos lo que Frank Gehry hizo para Bilbao. Al salir, le prestas a tu dibujante el dinero que te había pedido para el aborto de su novia y por ningún motivo pensabas darle. Él, conmovido por el gesto, recupera la fe en la especie, decide tener el hijo y le pone Francisco (en tu honor y en el de Gehry). –
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).