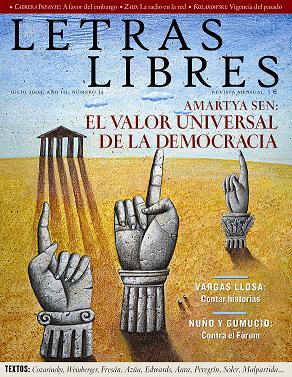En Chile nadie ignora la diferencia entre llamarse Infante y llamarse Machuca. Existen Infantes desde los comienzos de la República y desde mucho antes. Y también existen Machucas, no sólo en los primeros años republicanos sino en los albores coloniales, en las columnas conquistadoras, llenas de nombres andaluces y extremeños, de los capitanes Pedro de Valdivia o Francisco de Aguirre. Pero los Machuca son soldadesca, y cuando no lo son, son pica-pedreros, alfareros, aguateros, campesinos. En cambio, nunca falta algún Infante en los sillones de la Real Audiencia, en el Tribunal del Consulado, y después de 1810 entre las primeras dignidades republicanas. Es probable que en España esta diferencia de dos nombres no se entienda tan bien. Habría que explicarla, por lo menos, en forma prolija. Podría existir, quizá, ya que no soy experto en estas cuestiones, una condesa de Machuca, y no sería raro encontrar a un Pedro o un Juan Infante, como los de Chile, pero de profesión fontanero o cerrajero, o instalado detrás del mesón de algún almacén de ultramarinos (si es que existen todavía los almacenes de ultramarinos). Con lo cual se demostraría la perfecta relatividad de prejuicios criollos en apariencia indiscutibles, y la ambigüedad profunda de la lengua, de cualquier palabra, de los nombres de personas y de cosas. Yo, persona testaruda, relector encarnizado, compro una edición bilingüe del Finnegans Wake, la obra final de James Joyce. Casi todo el mundo, sin excluir a los lectores más encarnizados, considera que el Finnegans Wake es ilegible. En mi juventud descarté su lectura, después de haber bregado con el Ulises línea por línea, y ahora, obstinado, vuelvo a emprenderla. Se trata sólo de un episodio, el conocido como “Anna Livia Plurabelle”, ya que nadie, que yo sepa, se ha atrevido, al menos en el ámbito de la lengua española, con la traducción del resto. Pues bien, mi primera sorpresa consiste en comprobar que entiendo mucho mejor el texto en inglés que la traducción en castellano. La traducción es tan personal, a menudo tan arbitraria, que uno se queda enteramente colgado. El original, en cambio, es una obra maestra en el arte de forzar el sentido de las palabras y forzarlo en forma leve, burlona, a veces tierna, haciéndolas deslizarse desde una significación hasta la otra, haciéndolas cantar y bailar, chocar, emitir un chisporroteo insólito. ¿Qué haría un James Joyce chileno con un Infante y un Machuca, si es que eso, un James Joyce chileno, pudiera existir? Haría, creo, la historia de Chile, la historia mental, se entiende, desde la llegada de los españoles y desde un poco antes, puesto que los Machuca, a su modo, entroncan con el pasado indígena, son la expresión más pura del mestizaje, fenómeno lleno de consecuencias lingüísticas, y los Infante, a su manera particular, desde otro ángulo, también.
Eso sí, Andrés Wood, autor del extraordinario Machuca que acabo de ver en sesión privada de cine, es lo más ajeno que uno se pueda imaginar a los procedimientos artísticos de Joyce. Acerco los nombres por broma, o porque tengo el libro del irlandés encima de la mesa y el folleto de Machuca, con la fecha de Cannes 2004, al lado. Wood es ajeno a Joyce, salvo en la posibilidad irlandesa de su nombre, y ni siquiera tiene mucho que ver con las sutilezas de un Raúl Ruiz. El texto del Joyce del final se refiere a tantas cosas que, en definitiva, no se refiere a nada, tiene sentido por sí mismo, como ente literario autónomo, y el de Wood, por el contrario, es referencia pura, es historia contada desde dentro, es conflicto a flor de piel o en herida abierta. Es una historia demasiado conocida y difícil de contar de nuevo, pero la mirada de los niños abre espacios que un protagonismo de adultos quizá cerraría o complicaría mucho.
Mi impresión inicial, antes que ninguna otra, es la del abrumador paso del tiempo, la de algo que ha formado parte de la experiencia de todos, de lo que todos hablamos, que todos interpretamos hasta el cansancio, y que, de repente, frente a nuestros ojos, pero sin que nos diéramos cuenta, se convirtió en pasado. Porque también había niños en ese tiempo, niños que ahora crecieron y que guardan su memoria propia. ¡Qué automóviles, qué calles, qué caras, qué trajes y peinados de otra época! Hasta la música es pasado absoluto. Podemos escucharla en estos días, pero de otro modo, en onda retrospectiva, con una nostalgia y hasta una sonrisa. En un Santiago polvoriento, medio destartalado, de muros pintarrajeados, amanece. Unos patios de un gótico ingenuo, de adobe y ladrillos, de arcos mal trazados, se empiezan a llenar de estudiantes con sus bolsones y sus uniformes. Niños bien, a juzgar por los zapatos, los peinados, los automóviles que los conducen hasta el portón de entrada. Uno intuye de inmediato algo extraño, inquietante: los niños bien en patota, en cho-clones tribales, animándose unos a otros, pueden ser temibles. Tan temibles como los papás de los niños bien, siempre que se reúnen, que salen, ellos también, en patota, en choclón, como se dice en Chile, esto es, en calidad de tribu vociferante. Desde las secuencias del comienzo, y esto le da su tono de drama anunciado, toda la película de Andrés Wood permite y, más que eso, exige una doble lectura: el universo de los niños es una transposición y un anticipo del universo de los mayores. La violencia comienza entre los niños, en patios desangelados, y continúa o se reproduce entre los mayores en territorios no menos desangelados. Es una historia trágica, triste, y a la vez fuerte, instructiva, necesaria, y con momentos de emoción que van por encima de los esquemas, que rompen todos los esquemas, para ser más preciso. El relato podría caer en lo obvio, en un simplismo demasiado político, en la eterna historia, dicho de otro modo, pero lo evita con habilidad, dándole otra vuelta de tuerca a todo el asunto. Ni Machuca es héroe en el sentido clásico de la expresión, ni lo es Infante, que le pide a un soldado raso, en una de las terribles escenas finales, que le mire la camisa de buena tienda, las zapatillas de tenis de buena marca, para que lo deje escapar, para que no lo meta a culatazos en un camión del ejército, como a los otros.
Los niños del colegio religioso, de barrio alto, son la mirada de la película, que permite contar una historia que de otro modo ya no podría contarse. Por el lastre de la repetición, de lo demasiado sabido y manido. Pero hay un eje, un elemento en el relato, que une a los niños, que le da estructura a toda la situación, que la justifica, y es el padre McEnroe, el rector del colegio. El padre McEnroe es un personaje que hemos conocido muy bien en nuestra historia reciente: es el tipo del cura que llegó a la izquierda por reflexión, por emoción, por una lectura personal y perfectamente posible del Nuevo Testamento, personaje que se dio con frecuencia y que tuvo algunos finales trágicos en Chile, pero que también se ha dado en el resto de América Latina y en muchos otros lados. En las secuencias iniciales de Machuca, McEnroe, el rector, hombre fuerte, más bien simple, ha decidido, en los momentos culminantes del gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular, mezclar a los niños ricos de su colegio con algunos alumnos becados y provenientes de poblaciones marginales. La idea es sencilla, generosa, propia de los tiempos, pero el conflicto, propio también de los tiempos, es inevitable. La guerra entre los niños de población marginal y los de barrio alto, no declarada, larvada, pero llena de crudeza, de violencia profunda, de reacciones bárbaras, elementales, anuncia la guerra entre los mayores, la guerra civil posible. Los patios escolares se convierten en campos de batalla. Y se anuncia el abuso, la crueldad, la tortura: el triunfo aplastante del lado más fuerte. ¿Vamos a censurar nosotros, en 2004, más de treinta años después, esta película? ¿Vamos a decir que no conviene repetir esta vieja historia, que ya son situaciones superadas? ¿Y se puede afirmar con toda seguridad que la situación quedó superada para siempre?
El elemento de sorpresa es que uno de los niños ricos, Infante, se hace amigo de uno de los niños pobres, Machuca. Y se produce una multiplicidad de secuencias de cruce de fronteras, de paso por tierras de nadie, por canchas de fútbol enmarcadas por cerros sin nombre que casi son territorios de la imaginación, escenarios simbólicos. Y si uno de los ejes es el formidable padre McEnroe, con su voz estentórea, su español mal pronunciado, su afición al box, el otro es la no menos formidable y atractiva Silvana, la hermana mayor de Machuca. Los pasos se producen por esas canchas, por esos descampados, por esos márgenes. Pero el centro del mundo de los pobres, el otro mundo, para Infante y su costosa bicicleta, es la orilla del río, con sus piedras, sus desechos, sus acumulaciones de chatarra. Un escenario tan feo, en el sentido más literal de la expresión, puede ser transfigurado por la amistad, por el amor, por el erotismo, por el gran misterio. Silvana descubre una forma de perforar un tarro de leche condensada, forma concentrada, condensada, de la riqueza, del valor supremo, en un mundo distorsionado por el mercado negro, y de pasarles la leche por la boca, en un beso alimenticio y boca a boca, a su hermano y al amigo de su hermano, al que alguien del mundo popular acaba de bautizar como “el cara de frutilla”. En buenas cuentas, el río Mapocho que cruza la ciudad de Santiago es Aqueronte, río de los desechos, de los muertos, y es río del amor adolescente, de la vida. ¿Reivindicación, superación de los terribles sucesos chilenos, a las orillas de ese río que pocos meses después arrastró cadáveres? Quizás.
En las escenas finales, intensas, terribles, pero narradas con frialdad, sin demagogia, con sabiduría y con equilibrio narrativos, el padre McEnroe, recién desplazado por la intervención militar, llega a la capilla de su colegio a despedirse. No damos mucho por su vida, pero suponemos, a la vez, contra toda lógica, que se las podrá arreglar, incluso a bofetadas, para seguir vivo. McEnroe saca el copón del sagrario, come las últimas hostias sin darse ninguna prisa, apaga una llama y declara, con su pasión habitual, con su pronunciación enrevesada, que el lugar, que antes era sagrado, ha dejado de serlo. Cuando se retira por el pasillo central, frente a todos los alumnos, Machuca se pone de pie y se despide de él. Es un acto sencillo de valentía, de entereza humana, ya que los inquisidores castrenses se encuentran por todo el recinto, ametralladora en mano, con bala pasada. Y los demás alumnos, hasta los más hostiles, los más señoritos, lentamente, siguen el ejemplo. Son grandes escenas de cine, momentos de tensión, de suspenso. Los episodios de las familias de barrio alto tienden a borrarse: y queda la fuerza simple del padre McEnroe, y la gracia de Infante, Machuca y Silvana, y el río enigmático, elevado a los niveles de la mitología, y los conmovedores besos con leche condensada contra un fondo de chatarra y desperdicios, que ahora, por lo menos para mí, forman parte de los mejores besos del cine de este comienzo del siglo XXI. –
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.