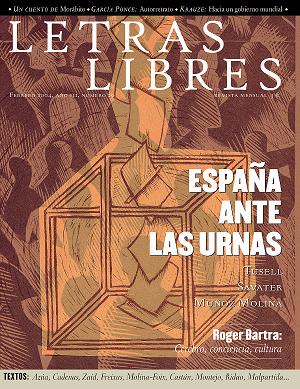En la misma época en que moría el mundo bipolar que caracterizó al siglo XX se inició silenciosamente la llamada década del cerebro: los años noventa. Gracias al descubrimiento de las funciones de los neurotransmisores químicos y al refinamiento de nuevas técnicas de observación del sistema nervioso (tomografías de emisión positrónica e imágenes de resonancia magnética funcional), se avanzó con rapidez en el estudio de las funciones cerebrales. Parecía que los neurobiólogos estaban en camino de resolver uno de los más grandes misterios con los que se enfrenta la ciencia: la explicación de los mecanismos del pensamiento y de la conciencia. En cierta manera los científicos abordaron el problema de la conciencia humana como lo hicieron los naturalistas del siglo XVIII, que buscaban al hombre en estado de naturaleza con el objeto de comprender la esencia desnuda de lo humano, despojado de toda la artificialidad que lo oculta. Para entender el misterio de la conciencia humana, la neurología también ha intentado buscar los resortes biológicos naturales de la mente en el funcionamiento de un sistema nervioso central desembarazado de las vestiduras subjetivas que lo envuelven. Sabemos desde hace mucho tiempo que el hombre en estado de natu raleza no existió más que en la imaginación de los filósofos y naturalistas ilustrados. Y podemos sospechar que el hombre neuronal desnudo tampoco existe: un cerebro humano en estado de naturaleza es una ficción.
Al finalizar la década del cerebro leí el inteligente balance hecho por Stevan Harnad de los intentos por develar el misterio de la conciencia y de las funciones mentales complejas.1 Algunos de los autores que analiza se enfrentan al duro misterio de la conciencia, como Antonio Damasio, Gerald Edelman, Colin McGinn o Giulio Tononi; otros, como Jerry Fodor o Michael Tomasello, no afrontan el hueso duro de roer. Del balance de Harnad se desprende que la década del cerebro avanzó en la explicación de algunos aspectos del funcionamiento neuronal, pero dejó en la oscuridad el problema de la conciencia. Este balance me llamó poderosamente la atención, pues yo me había pasado la década del cerebro estudiando como antropólogo las ciencias médicas que durante el Renacimiento y los albores de la modernidad intentaban comprender el funcionamiento cerebral humano.2 Me absorbió tanto el tema que por momentos sentía como si fuera un médico graduado en Salamanca o París en el siglo XVII. Con este bagaje me aproximé a la neurobiología actual: ¿qué podría entender un antropólogo que regresaba de un largo viaje al Siglo de Oro? Decidí sumergirme en las investigaciones realizadas durante la década del cerebro.
Mi primera impresión fue la siguiente: los neurobiólogos están buscando desesperadamente en la estructura funcional del cerebro humano algo, la conciencia, que podría encontrarse en otra parte. Quiero aclarar que uso el término conciencia para referirme a la autoconciencia o conciencia de ser consciente. Ante esta búsqueda supuse que un médico renacentista pensaría que el sentimiento de constituir una partícula individual única podría ser parte de la angustia producida por una función defectuosa de los impulsos neumáticos en los ventrículos ce rebrales que impediría comprender el lugar del hombre en la Creación. Es decir, la conciencia no solamente radicaría en el funcionamiento del cerebro, sino además (y acaso principalmente) en el sufrimiento de una disfunción. Se dice que un motor o una máquina neumática (como el cerebro en el que pensaba la medicina galénica, animado por el pneuma) “sufre” cuando se aplica a una tarea superior a sus fuerzas. El resultado es que se para. Como experimento mental, supongamos que ese motor neumático es un “cerebro en estado de naturaleza” enfrentado a resolver un problema que está más allá de su capacidad. Este motor neumático está sometido a un “sufrimiento”.
Ahora supongamos que este cerebro neumático abandona su estado de naturaleza, y no se apaga ni se para como le ocurriría a un motor limitado a usar únicamente sus recursos “naturales”. En lugar de detenerse y quedarse estacionado en su condición natural, este hipotético motor neuronal inventa una prótesis mental para sobrevivir a pesar del intenso sufrimiento. Esta prótesis no tiene un carácter somático, pero sustituye las funciones somáticas debilitadas. Hay que señalar de inmediato que es necesario reprimir los impulsos cartesianos de un médico del siglo XVII: estas prótesis extrasomáticas no son sustancias pensantes apartadas del cuerpo, ni energías sobrenaturales y metafísicas, ni programas informáticos que pueden separarse del cuerpo como la sonrisa del gato de Cheshire. La prótesis es en realidad una red cultural y social de mecanismos extrasomáticos estrechamente vinculada al cerebro. Por supuesto, esta búsqueda debe tratar de encontrar algunos mecanismos cerebrales que puedan conectarse con los elementos extracorporales.
Regresemos a nuestro experimento mental. Tendremos que tratar de explicar por qué un ser humano (o protohumano) enfrentado a un importante reto —como puede ser un cambio de hábitat—, y al sentir por ello un agudo sufrimiento, a diferencia de lo que le ocurriría a un motor (o a una mosca), genera una poderosa conciencia individual en lugar de quedar paralizado o muerto. En su origen esta conciencia es una prótesis cultural (de manera principal, el lenguaje y el uso de símbolos) que, asociada al empleo de herramientas, permite la sobrevivencia en un mundo que se ha vuelto excesivamente hostil y difícil. Los circuitos de las emociones angustiosas generadas por la dificultad de sobrevivir pasan por los espacios extrasomáticos de las prótesis culturales, pero los circuitos neuronales a los que se conectan se percatan de la “exterioridad” o “extrañeza” de estos canales simbólicos y lingüísticos. Hay que subrayar que, vista desde esta perspectiva, la conciencia no radica en el percatarse de que hay un mundo exterior (un hábitat), sino en que una porción de ese contorno externo “funciona” como si fuese parte de los circuitos neuronales. Para decirlo de otra manera: la incapacidad y la disfuncionalidad del circuito somático cerebral son compensadas por funcionalidades y capacidades de índole cultural. El misterio se halla en que el circuito neuronal es sensible al hecho de que es incompleto y de que necesita de un suplemento externo. Esta sensibilidad es parte de la conciencia.
Uno de los mejores investigadores reseñados por Harnad, Antonio Damasio, insiste en la división entre el medio interior, precursor del yo individual, y su contorno exterior.3 Es posible que esta creencia, profundamente arraigada entre los neurobiólogos, sea un obstáculo para avanzar en la comprensión de las bases fisiológicas de la conciencia humana. Consideremos una idea diferente: la conciencia surgiría de la capacidad cerebral de reconocer la continuación de un proceso interno en circuitos externos ubicados en el contorno. Es como si una parte del metabolismo digestivo y sanguíneo ocurriese artificialmente fuera de nosotros. Podríamos contemplar, plastificadas, nuestras tripas y nuestras venas enganchadas en un sistema portátil de prótesis impulsadas por sistemas cibernéticos programados.
Esto ocurre en los cyborgs de la ciencia ficción y en los experimentos realizados en primates, los cuales, gracias a un electrodo implantado, han logrado controlar mentalmente una conexión cerebro-máquina para mover a distancia un brazo robot.4 En cambio, estamos acostumbrados a estar rodeados de prótesis que nos ayudan a memorizar, a calcular e incluso a codificar nuestras emociones. Al respecto, otro de los libros con que se cierra la década del cerebro, del filósofo Colin McGinn, usa una imagen que me parece muy importante, aunque la desaprovecha lamentablemente. En su argumentación para demostrar que el cerebro humano es incapaz de encontrar una solución al problema de la conciencia, McGinn imagina un organismo cuyo cerebro, en lugar de estar oculto dentro del cráneo, está distribuido fuera de su cuerpo como una piel. Se trata del exocerebro, similar al exoesqueleto de los insectos o los crustáceos.5 El hecho de que esté expuesto al exterior no hace que este pellejo pensante sea más fácil de entender cuando, por ejemplo, este organismo tiene la experiencia del rojo. El carácter “privado” de la conciencia, dice McGinn, no tiene nada que ver con el hecho de que nuestro cerebro se encuentra oculto: la experiencia del color rojo en todos los casos se encuentra enterrada en una interioridad completamente inaccesible. El error de McGinn consiste en creer que la conciencia está sepultada en la inte rioridad. Si suponemos que el extraño mutante dotado de una epidermis neuronal es capaz de colorear su vientre cuando piensa en rojo, y otros organismos de la misma especie lo pueden contemplar e identificar, entonces nos acercamos a nuestra realidad: el exocerebro cultural del que estamos dotados realmente se pone rojo cuando dibujamos nuestras experiencias con tintas y pinturas de ese color. Hay que decir que la idea de un cerebro externo fue esbozada originalmente por Santiago Ramón y Cajal, quien al comprobar la extraordinaria y precisa selectividad de las redes neuronales en la retina consideró a éstas como “un cerebro simple, colocado fuera del cráneo”.6
Yo quiero recuperar la imagen del exocerebro para aludir a los circuitos extrasomáticos de carácter simbólico. Se ha hablado de los diferentes sistemas cerebrales: el sistema reptílico, el sistema límbico y el neocórtex.7 Creo que podemos agregar un cuarto nivel: el exocerebro. Para explicar y complementar la idea, me gustaría hacer aquí un paralelismo inspirado en la ingeniería biomédica que construye sistemas de sustitución sensorial para ciegos, sordos y otros discapacitados.8 La plasticidad neuronal permite que el cerebro se adapte y construya en diferentes áreas los circuitos que funcionan con deficiencias. Si trasladamos al exocerebro este enfoque, podemos suponer que importantes deficiencias o carencias del sistema de codificación y clasificación, surgidas a raíz de un cambio ambiental o de mutaciones que afectan seriamente algunos sentidos (olfato, oído), auspician en ciertos homínidos su sustitución por la actividad de otras regiones cerebrales (áreas de Broca y Wernicke) estrechamente ligadas a sistemas culturales de codificación simbólica y lingüística. Esta nueva condición presenta un problema: la actividad neuronal sustitutiva no se entiende sin la prótesis cultural correspondiente. Esta prótesis puede definirse como un sistema de sustitución simbólica que tendría su origen en un conjunto de mecanismos compensatorios que remplazan a aquellos que se han deteriorado o que sufren deficiencias ante un medio ambiente muy distinto. Esta hipótesis supone que ciertas regiones del cerebro humano adquieren genéticamente una dependencia neurofisiológica del sistema de sustitución simbólica. Este sistema, obviamente, se transmite por mecanismos culturales y sociales. Es como si el cerebro necesitase la energía de circuitos externos para sintetizar y degradar sustancias simbólicas e imaginarias, en un peculiar proceso anabólico y catabólico.
Aunque estoy argumentando la importancia de los circuitos culturales en la formación de la conciencia individual, creo que no debemos verlos como la varita mágica que resuelve los misterios del funcionamiento del cerebro. Michael Tomasello, por ejemplo, sostiene que los seis millones de años que separan la aparición de los primeros hombres modernos de sus antepasados los grandes simios, no son un tiempo suficiente para que un proceso “normal” de evolución biológica pueda crear las habilidades cognitivas que nos caracterizan. Por lo tanto, cree Tomasello, el único mecanismo que puede explicar el salto es la transmisión social y cultural. Stephen Jay Gould ha afirmado, por el contrario, que sí hay tiempo suficiente para un cambio en el nivel biológico. La transformación del homo erectus en homo sapiens fue un proceso que muy probablemente ocurrió en África entre 250 mil y cien mil años atrás.9 En esta época algún grupo relativamente aislado y geográficamente localizado sufrió rápidos cambios en la estructura y el tamaño de su sistema nervioso central, que se sumaron a las transformaciones, seguramente muy anteriores, del aparato vocal que permiten la articulación del habla tal como hoy la conocemos.10 Supongamos que las mutaciones en estos nuevos seres afectaron las funciones y el tamaño de la corteza cerebral, pero además ocasionaron un cierto deterioro de circuitos nerviosos que les dificultaron su adaptación al medio, como podrían ser la disminución del olfato y del oído. Sus circuitos neuronales serían insuficientes y las reacciones estereotipadas ante los retos acostumbrados dejarían de funcionar bien. Acaso podríamos agregar el hecho de que profundos cambios climáticos y migraciones forzadas los enfrentaron a crecientes dificultades, por lo que quedaron en desventaja frente a seres que, mejor adaptados al medio, respondían con mayor rapidez a los retos cotidianos. El primigenio homo sapiens deja de reconocer una parte de las señales procedentes de su entorno.
Ante un medio extraño, este hombre sufre, tiene dificultades para reconocer los caminos, los objetos o los lugares. Para sobrevivir utiliza nuevos recursos que se hallan en su cerebro: se ve obligado a marcar o señalar los objetos, los espacios, las encrucijadas y los instrumentos rudimentarios que usa. Estas marcas o señales son voces, colores o figuras, verdaderos suplementos artificiales o prótesis semánticas que le permiten completar las tareas mentales que tanto se le dificultan. Así, va creando un sistema externo de sustitución simbólica de los circuitos cerebrales atrofiados o ausentes, aprovechando las nuevas capacidades del lóbulo izquierdo del cerebro. Surge un exocerebro que garantiza una gran capacidad de adaptación. Así que el salto evolutivo no tuvo un carácter puramente cultural.
Michael Tomasello ha dicho que “la conclusión ineluctable es que los seres humanos individuales poseen una capacidad biológicamente heredada para vivir culturalmente”.11 Yo más bien creo que adolecen de una incapacidad genéticamente heredada para vivir naturalmente, biológicamente. Esto nos llea a la búsqueda de esos circuitos neuronales que se caracterizan por su carácter incompleto y que requieren de un suplemento extrasomático. Los investigadores han demostrado la existencia, en los cerebros de los mamíferos, de plasticidad neuronal en circuitos que requieren de experiencias provenientes del medio externo para completarse en forma normal. El ejemplo clásico es el de la formación de las columnas correspondientes al dominio ocular en la corteza visual. Si se impide la visión de uno de los dos ojos, estas columnas no se desarrollan. Otras formas de plasticidad neuronal no se inician genéticamente: se trata de ciertos procesos de aprendizaje donde la experiencia externa impulsa todo el proceso de cableado neuronal. Al respecto, los resultados de varias investigaciones han mostrado el error de la tesis de Chomsky según la cual el desarrollo del lenguaje está determinado por la maduración de los circuitos neuronales innatos. Se trata más bien de una interacción en la que el tejido de redes cerebrales impulsa al aprendizaje, el cual a su vez determina el crecimiento de mapas neuronales, una idea de la que Lev Vygotsky fue precursor hace más de setenta años.12 Aquí cabe recordar los casos de niños aislados, los llamados niños salvajes, que al carecer de un contorno social no desarrollan habilidades lingüísticas. Algunos estudios han demostrado que hay diversos patrones de plasticidad. En primer lugar hay mecanismos abiertos al aprendizaje durante toda la vida, muy ligados a la experiencia, a la adquisición de léxico y a la representación de rostros, formas y objetos. En segundo lugar hay procesos de configuración de sinapsis durante periodos limitados del crecimiento, como los procesos gramaticales, los sistemas que calculan las relaciones dinámicas cambiantes entre lugares, eventos y objetos.13 Se podría decir que los sistemas cerebrales de carácter semántico y simbólico son más dependientes del exocerebro que las funciones lógicas y gramaticales, cuyos circuitos permanecen más abiertos a la experiencia durante los primeros años de vida. Quiero mencionar también el importante descubrimiento de las llamadas neuronas espejo, estudiadas en una región cerebral de los monos homóloga del área de Broca en los humanos, y que tienen como función específica representar o reflejar acciones de otros individuos. Los monos reconocen las acciones realizadas por otros debido a que el patrón neural en las áreas prefrontales durante la observación es similar al generado internamente para producir esa misma acción. En los humanos este mecanismo está circunscrito al hemisferio izquierdo. El control interno de una acción de la propia mano y la interpretación de un movimiento externo similar de la mano de otro individuo se reúnen como dos caras de la misma moneda en las descargas de las neuronas espejo.14 ¿Acaso un gran crecimiento de la población de neuronas espejo en la corteza cerebral generó en nuestros ancestros una especie de adicción o dependencia a observar y reconocer determinados actos y movimientos de otros individuos?
Podemos tomar otro camino para señalar la existencia de las huellas del exocerebro en el interior del sistema nervioso central. Veamos dos ejemplos en los que la relación con el contorno sociocultural se encuentra atrofiada: los autistas y las personas afectadas del llamado trastorno de la personalidad antisocial. Es interesante recordar que el texto clásico sobre el autismo, publicado por Leo Kanner en 1943, describe a estos enfermos como “animales asociales prehomínidos”, incapaces de aceptar o comprender cambios en la rutina o en su contorno, sin nociones de la diferencia entre el tú y el yo, que desarrollan buenas relaciones con objetos y malas con las personas, y que sufren de serias incapacidades lingüísticas.15 Es decir, en mi interpretación, carecen de exocerebro. Es significativo que en algunos autistas, los antaño llamados “sabios idiotas”, se desarrolle una especie de hipertrofia de la memoria visual o acústica, así como capacidades extraordinarias para copiar, recitar o reproducir imágenes, obras musicales y textos con gran precisión, pero sin entender lo que hacen. Estos autistas han desarrollado enormemente ciertas funciones del hemisferio cerebral derecho (visual, motor, no simbólico) como una especie de compensación por las disfunciones del lado izquierdo (secuencias lógicas, lenguaje, simbolismo). En el autista está dañado o no existe el sistema de sustitución simbólica, de manera que, en algunos casos, al no poder usar los circuitos culturales se produce una hipertrofia de la memoria neuronal. En esta especie de australopitécidos vivientes los circuitos neuronales correspondientes al lenguaje estarían cerrados y completos, y no buscarían conexiones con prótesis externas.
Por otro lado, resultan muy inquietantes y reveladores los resultados de una investigación sobre el volumen de la materia gris prefrontal en individuos diagnosticados por los psiquiatras como afectados por el síndrome de la personalidad antisocial. Es decir, personas caracterizadas por un continuo comportamiento violento y transgresivo, constante irritabilidad agresiva e irresponsable indiferencia por el daño ocasionado a otros o a ellos mismos. El hecho es que los casos patológicos estudiados muestran una reducción significativa del tamaño de la corteza cerebral anterior, una reducción que no se observó ni en drogadictos ni en afectados por desórdenes esquizofrénicos o afectivos. Los antisociales estudiados mostraron un 11% de reducción en la materia gris en comparación con un grupo de control normal.16 La hipótesis es que en estos casos están averiadas las conexiones entre los circuitos neuronales sociodependientes y los circuitos culturales propios del exocerebro.
Estas conexiones nos plantean un problema muy complejo. En otro de los libros que emergen de la década del cerebro, seguramente el mejor de todos, Gerald Edelman y Giulio Tononi exponen la idea de que la memoria neuronal no tiene un carácter representacional. Al parecer no existe un lenguaje cerebral que —como en un ordenador— opere mediante representaciones que impliquen una actividad simbólica. No parece haber en los procesos neuronales de la memoria códigos semánticos. El cerebro funciona de manera similar al sistema inmunológico: los anticuerpos no son representaciones de peligrosos antígenos aunque forman parte de una memoria inmunológica. Igualmente, un animal reacciona a las peculiaridades de su contorno sin que por ello su organismo sea una representación del nicho ecológico.17 En cierta manera el nicho ecológico funciona como un sistema de códigos relativamente estable y predecible. Pero si aumenta la inestabilidad ambiental, la manera humana de sobrevivir consiste en que algunos circuitos internos no representacionales se conectan con circuitos culturales altamente codificados y simbólicos, con representaciones semánticas y estructuras sintácticas y con poderosas memorias artificiales. ¿Cómo se pueden conectar estos dos espacios aparentemente tan dispares?
Al respecto quiero traer en mi ayuda una fascinante discusión entre Jean-Pierre Changeux y Paul Ricoeur sobre la naturaleza del pensamiento. Ricoeur, el filósofo, se resiste tercamente a aceptar que la neurobiología pueda tender un puente entre el cerebro y la conciencia, entre las neuronas y los sentimientos. En cambio, Changeux, el neurobiólogo, no acepta poner límites a priori, y confía en que su ciencia terminará por resolver el misterio. Y sin embargo es Ricoeur quien hace una afirmación que abre nuevas perspectivas: “la conciencia no es un lugar cerrado del que me pregunto cómo alguna cosa entra desde afuera, porque ella está, desde siempre, fuera de ella misma”. Changeux acepta la idea, pero señala que es difícil darle una base experimental seria a una posible abolición de la relación interior/exterior. Pero señala como ejemplo las neuronas-espejo a las que me referí más arriba, descubrimiento que ya ha estimulado una gran cantidad de estudios y discusiones.18 Como han dicho los descubridores del sistema de las neuronas espejo: “el mismo patrón neuronal que es activado endogénicamente en la ejecución de acciones es también activado exogénicamente mientras se observan las acciones”.19
Es posible que la solución del problema se encuentre en un tipo de investigación que no acepte la separación tajante entre espacio neural interior y los circuitos culturales externos. Para ello, en mi interpretación, habría que pensar que el cerebro está metido en una botella de Klein, donde el interior es también exterior. Pero esta clase de investigación avanza con grandes dificultades debido a que los neurocientíficos suelen ser alérgicos al uso de los descubrimientos de las ciencias de la sociedad y la cultura. La psicología, que era supuestamente un puente de comunicación, en realidad obstruyó los contactos y se ha convertido, como afirma Michael S. Gazzaniga, en una disciplina muerta. La neurociencia dura sólo acepta la lingüística, aunque suele despojarla de su rico contexto antropológico. En consecuencia, Gazzaniga tiene necesidad de suponer la existencia de un aparato neuronal traductor e interpretador ubicado en la corteza cerebral izquierda, encargado de generar la ilusión de una conciencia individual coherente.20 ¿No se trata de una nueva visión dualista que ha sustituido al viejo homúnculo con un mecanismo interpretador?
Me parece que estos mecanismos de interpretación se encuentran tanto afuera como dentro del tejido neuronal. El problema radica en que el espacio que conecta los circuitos neuronales con las redes culturales es demasiado complejo y ramificado como para reducirlo a un dispositivo formal lingüístico o mimético. En este espacio se halla sin duda el habla, pero también hay allí mitos, símbolos plásticos, música, rituales, creencias, signos mnemotécnicos y los elementos institucionales que les dan soporte. Por supuesto, no se trata de introducir forzadamente todo el inmenso paquete cultural —desde la Odisea hasta los dispositivos cibernéticos— en el exocerebro o en la gigantesca bolsa de los replicadores miméticos que inventó Richard Dawkins.21 Cuidadosas investigaciones tendrán que ubicar con precisión las funciones culturales que prolongan externamente los circuitos interiores.
Aquí he querido apuntar las perspectivas que se abren en la comprensión del problema de la conciencia si exploramos las funciones de sustitución simbólica del exocerebro. Rodolfo Llinás, en su muy estimulante libro sobre la conciencia, nos recuerda esa hipótesis evolucionista según la cual los vertebrados pueden ser vistos como crustáceos vueltos al revés, con el esqueleto adentro y la carne afuera. Dice que esto no sucede con el cerebro, que parece un cangrejo cubierto por el exoesqueleto.22 Pero ha ocurrido algo similar a lo que les sucede a los cangrejos ermitaños que, para proteger su desnudez como Diógenes, buscan un exoesqueleto artificial en la concha vacía de algún caracol. De manera análoga, la carne cerebral de los humanos ha buscado fuera del endeble cráneo que la oculta un exocerebro artificial, expuesto a la intemperie, que le proporciona una sólida estructura simbólica en que apoyarse.
El exocerebro es una pieza del sistema que está expuesta a la curiosidad de todos y ha sido desde hace mucho manipulada, estudiada, interpretada y acariciada por huestes innumerables de artistas, antropólogos, músicos, escritores, historiadores, mitólogos, filólogos o críticos literarios.23 Los neurocientíficos muchas veces se sienten incómodos en esta compañía heterogénea, pero tendrán que acostumbrarse a compartir con extraños colegas el territorio de la conciencia si quieren seguir avanzando. ~
— Conferencia impartida en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, el 6 de noviembre de 2003, dentro del programa de actividades paralelas de la exposición Banquete-metabolismo y comunicación, coproducida con el Palau de la Virreina de Barcelona y el Center for Art and Media ZKM de Karlsruhe.
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.