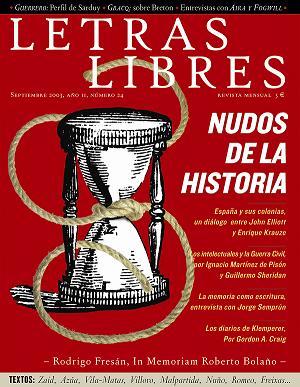Nuestro tiempo nos ordena derribar dioses, no erigirlos. Hoy en día estamos seguros de que ninguno de nuestros contemporáneos merece estar en un pedestal. Hemos llegado a la conclusión de que todo ser poderoso es por definición sospechoso y con frecuencia culpable. Si Nietzsche decretó la muerte de Dios, nuestra época (nietzscheana en más de un sentido) no acepta la vida de quienes quieren ser sus epígonos.
Un ejemplo es la relación que tenemos con las estatuas que adornan (en el mejor de los casos) nuestras calles. Las estatuas representan una era pasada, la de las afirmaciones absolutas. Hoy en día, mandar construir y colocar estatuas de un general contemporáneo (digamos) en plazas públicas parecería un anacronismo ingenuo en el mejor de los casos, un insulto a sus víctimas en el peor. Derribarlas, removerlas, cuestionarlas, en cambio, es comulgar con la corriente. La cultura se ha horizontalizado. La verticalidad que sustentaba la idea de una estatua ha desaparecido en nuestra visión de los demás. Esta carencia de modelos o de líderes ha creado rivales, no cómplices. Una estatua de un guerrero o de un emperador es imposible en un tiempo donde las guerras y los imperios comprometen la continuidad de la especie. Las grandes estatuas pertenecen a los tiempos de fundaciones o de conmemoraciones, procesos basados en las actitudes hoy devaluadas del optimismo y la veneración. En cambio, los anónimos rascacielos que representan empresas y no personas en cierto modo las han remplazado y ante ellos sí nos inclinamos. Los héroes individuales conforman hoy una especie extinguida. Este espíritu crítico forma el contexto del cinismo, la melancolía y la indiferencia que nos acompaña desde hace varias décadas.
Todos los días sin embargo nos topamos con los monumentos que otros tiempos más optimistas y celebratorios nos dejaron: figuras a caballo o de brazos cruzados o bustos poderosos, muchas veces con espadas, pelo ondeando al viento, asentados en el mundo en un cuerpo macizo, inalcanzable. Por lo general tienen las miradas vacías, como si la falta de ojos y de dirección en las pupilas garantizara su universalidad. Pero hoy no les damos demasiada importancia excepto como referentes en nuestro camino por calles y plazas. Hay que reconocer, sin embargo, que si nos detenemos a mirar algunas de ellas —digamos la escultura del general Martínez Campos de Benlliure en el Parque del Retiro— habría que reconocer que colaboran con la estética de la ciudad y forman un centro de reposo frente al movimiento de las calles.
Un convencido del valor de las estatuas, el alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, acaba de mandar remover la de Francisco Pizarro del lugar que ocupaba frente a la Plaza de Armas. Castañeda ha considerado ofensiva para las poblaciones indígenas la estatua de Pizarro que lo muestra a caballo, con la espada desenvainada. La remoción de la estatua es un antiguo proyecto del arquitecto Santiago Agurto Calvo, descendiente de inmigrantes vascos, que recientemente —y con una sonrisa— atribuyó a su “tenacidad española” el éxito de su proyecto antihispanista. La estatua, una de cuyas curiosidades es que no tiene una vaina donde Pizarro podría introducir su espada, fue construida por el escultor americano Charles Rumsey. Su viuda la donó a la ciudad en 1935, a los cuatrocientos años de fundada Lima. Castañeda piensa ubicar en su lugar las banderas del Perú, de la municipalidad de Lima y del Tahuantinsuyo (cuyos colores por coincidencia la hacen casi exactamente igual a la del movimiento gay).
La medida, que parece más un gesto mediático que parte de un verdadero programa de reivindicación del mundo indígena, logró su propósito de llamar la atención. Durante semanas se ha debatido sobre el valor de Pizarro en la historia peruana. Programas de radio y de televisión enteros se dedicaron a su vida. Hace poco, el historiador José Antonio del Busto dedicó varias páginas en el diario El Comercio a señalar sus contribuciones, entre ellas la de haber fundado diez ciudades y haber mantenido el nombre del Perú que los incas desconocían.
Hoy quienes caminan por la Plaza de Armas —incluyendo algunos de los huelguistas que marcharon por allí hace poco en pleno estado de emergencia— aún voltean con extrañeza hacia el espacio vacío. La estatua ausente es la única en la que hoy reparan los peatones, la única que de veras existe. Nadie baja de un pedestal en vano. ~
(Lima, 1954) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Otras caricias (Penguin Random House, 2021).