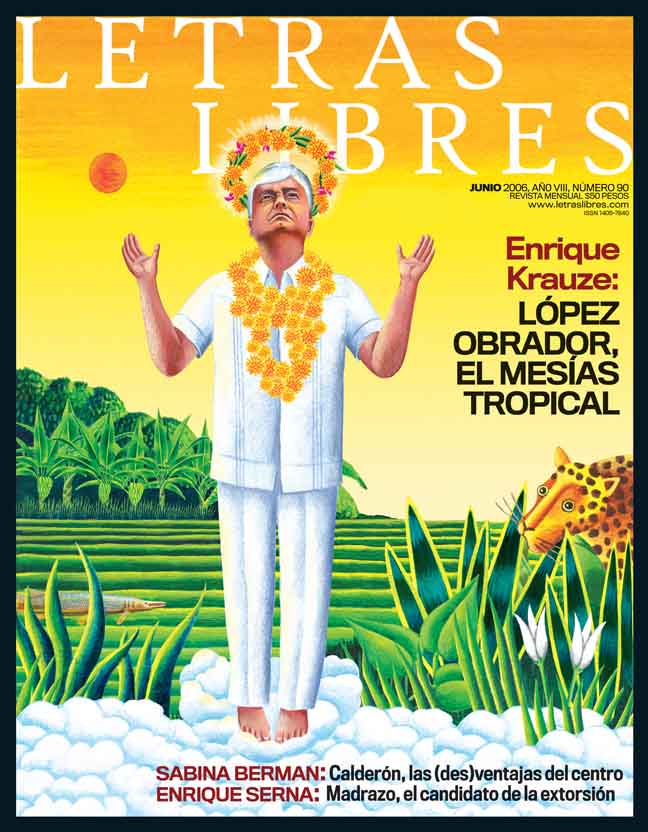Siempre he encontrado incómoda la relación que se hace entre el escritor y el metro cúbico de tierra en el cual nació. Es verdad que los escritores han tenido que ver la primera luz en algún metro cúbico específico, en unas coordenadas precisas dentro de un país, pero también es cierto que en un escritor es crucial, más allá del sitio donde nació, el punto, literario y vital, hacia el cual se dirige, y a lo largo de este tránsito hay que ir sumando sus lecturas, sus experiencias, los libros que va escribiendo y los otros metros cúbicos específicos donde han nacido sus ancestros y, también, sus descendientes. A la hora de efectuar todas estas sumas hay quien, como yo mismo, se siente incómodo con esa clasificación que se hace de los escritores según el país en el que nacieron, aun cuando escriban en la misma lengua. Pondré como ejemplo mi caso que, por otra parte, es el que mejor conozco. Nací en Veracruz, México, en una comunidad de republicanos exiliados catalanes, me pusieron Jordi de nombre y las primeras palabras que oí y que pronuncié cuando empecé a hablar fueron en catalán. Siempre fui un raro porque me comunicaba con mi abuelo y con mi madre en una lengua que en México nadie entendía y porque tenía un nombre, Jordi, que en México parece, en el mejor de los casos, un apodo, y en el peor, el apodo de un travesti. Me hice escritor por el entusiasmo que me produjeron autores como Nabokov, o Tolstoi, o Flaubert, o Jack Kerouac, o Juan Marsé; a los escritores que me tocaban por aquel controvertido metro cúbico en el que nací, a Pitol, a Paz, a Rulfo y a Fuentes, los leí con asombro ya que era un adulto. En mi adolescencia viví en Canadá, y años después, ya casado con mi mujer, que es francesa, viví en Irlanda y ahí, con mucha devoción, me dejé contaminar por los autores irlandeses vivos y muertos. Luego llegamos a vivir a Barcelona, yo con pasaporte español, mi mujer y mi hijo con pasaporte francés, y con el tiempo llegó mi hija Laia, que nació en la calle Muntaner, en Barcelona; la misma calle en la que nació mi madre, que es su abuela. Ahora vivo en una ciudad donde se habla mi lengua materna y donde llamarse Jordi no genera ningún tipo de sospecha, he pasado de ser mexicano relativo a reconvertirme en un catalán exótico que habla con acento mexicano. Todos estos accidentes, más que hacerme sentir que no soy de ningún sitio, me hacen pensar que tengo dos países, así que, a reserva de que piense otra cosa en cuanto termine de leer estas líneas que he escrito en Barcelona, bebiendo café mexicano, con mi ordenador que compré en Irlanda y oyendo una estación de jazz que transmite desde Londres; a reserva, como dije, de que al final piense otra cosa, en esta línea lo que creo es que lo que he hecho durante mi vida de escritor no es literatura ni mexicana, ni catalana, ni española, sino una conjunción de las tres, más lo irlandés y lo francés y lo ruso que se me ha ido pegando en el camino.
Para vestir un poco esta reflexión, pasaré, con el permiso de ustedes, a la cabeza parlante de Barcelona, de la que escribe Cervantes en el Quijote: hay cabezas parlantes famosas pero ninguna como la de Barcelona. Dicen que la de María Antonieta, aquella reina rolliza y frívola, articuló una filípica contra su verdugo segundos después de que la guillotina la hubiera separado de su cuerpo. Otra rareza semejante aparece en la cantiga 96 de Alfonso X el sabio: la virgen va caminando por un paisaje idílico cuando una cabeza sin cuerpo, amable y bastante tétrica, la interpela. Pero estas cabezas parlantes eran en realidad prófugas de su cuerpo, mientras que la de Barcelona había sido concebida así, como una pieza mágica que no sólo interpelaba y soltaba filípicas, también desentrañaba el pasado y predecía el futuro; era un oráculo al que se le consultaban cosas (todos los días excepto los viernes, que amanecía muda), que estaba en el salón de un palacete que, según los expertos, se encontraba en la calle Ample, o en la de Montcada o en el Passeig del Born. Al palacete de don Antonio, que estaba en una de estas calles, llegó don Quijote y ahí le fue presentada la cabeza parlante de Barcelona:
“Levantados los manteles y tomando don Antonio por la mano a don Quijote, se entró con él en un apartado aposento, en el cual no había otra cosa de adorno que una mesa, al parecer de jaspe, que sobre un pie de lo mismo se sostenía, sobre la cual estaba puesta, al modo de las cabezas de los emperadores romanos, de los pechos arriba, una que semejaba ser de bronce”.
El procedimiento, según explica don Antonio a don Quijote, era acercar la boca a la oreja de la cabeza, preguntarle algo y esperar la respuesta que saldría, con voz metalizada, por la boca del busto. Llegado el día de las preguntas, don Quijote, en su papel de “preguntante”, consulta una sola cosa a la cabeza y en cuanto obtiene su respuesta se queda satisfecho. De la cabeza parlante de Barcelona, Cervantes revela que se trataba de un truco, de un busilis dice textualmente, que dentro había un “estudiante, agudo y discreto”, que iba dando las respuestas.
Esta historia de la cabeza parlante me lleva a pensar, arrebatado desde luego por la inquietante estética de su imagen, que si dentro de ésta, en lugar de un estudiante agudo y discreto, hubiera habido cinco o diez estudiantes (agudos y discretos), se habrían desatado dentro discusiones y confrontaciones de ideas y todo aquello hubiera salido resumido, constreñido y expresado por una voz única, la de la cabeza parlante. Desde esta exageración de la imagen de Cervantes regreso a la incomodidad que me produce la clasificación de escritores según el metro cúbico de
tierra donde han nacido, y me parece que esta clasificación fragmenta en cabezas parlantes el universo, que debiera ser indivisible, de escritores en español. Tenemos por ejemplo la cabeza parlante de los escritores latinoamericanos, que me queda muy a mano, dentro de la cual están todos mis colegas que han nacido, como yo, en alguno de los metros cúbicos que constituyen aquel continente, y que a pesar de las diferencias espirituales, vivenciales, temáticas, territoriales y prosísticas que nos separan, comparecemos todos dentro del espacio constreñido de la misma cabeza parlante y literaria que por azar nos ha tocado. Miren ustedes, en la solapa de mi más reciente novela, en la edición española, se anuncian las obras de los escritores que la editorial que publica mis libros considera que son afines a mí, no porque nuestros libros se parezcan ni porque traten de los mismos temas, sino porque nuestras partidas de nacimiento están en el mismo continente: Alberto Fuguet, Laura Restrepo, Rafael Ramírez Heredia, Carlos Fuentes, Juan Gabriel Vásquez, Fernando Vallejo y Mario Vargas Llosa. La novela La mitad del Alma, de Carmen Riera, que publicó la misma casa editorial, en la misma temporada, en la misma colección y en el mismo país, consigna en su solapa a estos autores, cuya relación con Riera es ese dichoso metro cúbico: Bernardo Atxaga, Luis Mateo Díez, Juan Benet, José María Merino y Manuel Rivas.
A los escritores hay que agruparlos de algún modo para poder estudiarlos y venderlos, diría algún experto; pero ¿será este el mejor modo?, ¿no les parece muy básico y simplón?, ¿no lo ven demasiado escorado hacia la mercadotecnia?
Decía antes, cuando hablaba de mi caso particular, que no escribo ni literatura mexicana, ni española, ni catalana, sino una conjunción de todo esto más lo que he ido leyendo y me ha gustado, aunque en realidad me gustaría pensar que escribo literatura en español, sin metros cúbicos de tierra que enturbien el paisaje y sin cabezas parlantes literarias y nacionales que lo constriñan. Ahora que Europa se ha liberado de sus fronteras, sería deseable que liberáramos a nuestra literatura de sus cabezas parlantes, y que los escritores en español transitáramos por el mundo literario como eso, como escritores en español, sin más cabeza ni bandera que nuestra lengua. ~
Texto leído en Casa de América,
en Madrid, durante el encuentro
“México en letras”.