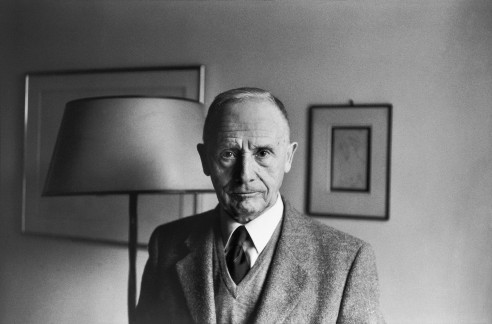Desde que leí Tempestades de acero y los diarios de la Segunda Guerra Mundial, de Ernst Jünger, no había leído páginas tan bellas y solemnes sobre las guerras de la primera mitad del siglo pasado como los Manuscrits de guerre, de Julien Gracq, que acaban de aparecer en París para el festejar el centenario de su nacimiento. La edición (José Corti, 2011) incluye dos textos distintos y complementarios, “Souvenirs de guerre” y “Récit”. Ambos aparecieron entre los manuscritos legados por Gracq (1911–2007) a la Biblioteca Nacional de Francia y llenan, en letra pequeña muy fácil de descifrar, un cuaderno escolar rojo, como lo muestra el facsímil.
Gracq fue un escritor indiferente a las modas, a las presiones del mercado, al dominio de la edición sobre la literatura, de tal forma que se tomó su tiempo para publicar su novela sobre “la guerra boba”, es decir, los meses de 1940 durante los cuales no acababan de estallar las hostilidades entre Francia y Alemania. Un balcon en fôret (traducida como Los ojos del bosque en 1984), ese libro, no apareció sino en 1958, lo cual vuelve todavía más asombrosa la lectura de los Manuscrits de guerre. La diferencia entre lo que vivió Gracq, movilizado en el frente como teniente de un regimiento de infantería y lo que finalmente “imaginó” en su novela invita al recorrido de una distancia bien larga. Es una oportunidad preciosa para estudiar cómo se desarrolla la imaginación novelesca, de qué prescinde. Al no publicar los Manuscrits de guerre, Gracq, un escritor perfeccionista y un sabio romántico que no publicó nunca un mal libro, decidió –para utilizar el símil atribuido a Hemingway– excluir de su obra a la masa del iceberg, dejando ver sólo la punta, en este caso, Un balcon en fôret.
En casi ningún sentido los Manuscrits de guerre pueden ser considerados un borrador. “Souvenirs de guerre” tiene la forma de un diario que va del 10 de mayo al 2 de junio de 1940, cuando el regimiento de Gracq cae en manos de los alemanes en Hoymille. No fue escrito sobre el terreno sino poco después, en 1941, una vez que Gracq fue repatriado dada la crisis de tubercolosis que padecía. La fuerza de la prosa, el flujo luminoso que sale de cada página, la sucesión de acontecimientos encabalgados sin pausa, la economía de Gracq al intercalar raramente disgresiones morales o políticas, la acción pura y dura que a veces sólo registra el aburrimiento de la tropa o su felicidad veraniega, por ejemplo, cuando se internan en Holanda, todo ello permite especular que, de haberse publicado en la inmediata posguerra, se habría contado entre los testimonios literarios más eficaces sobre la derrota francesa de 1940.
El regimiento de Gracq merodea en la ruta hacia Dunkerque, cubriendo –ellos no lo saben– la evacuación, increíblemente exitosa, de la populosa Fuerza Expedicionaria Británica, a la cual Hitler, por razones nunca explicadas satisfactoriamente, dejó escapar. Desde donde están Gracq y sus hombres, se ven a lo lejos, “las luces rápidas y continuas de un bombardeo teatral” que quizá ocurre en Calais o en Dunkerque. Por los caminos de Bélgica, cerca de Gante, Gracq se da tiempo de imaginar que las estaciones de tren que habría recorrido el poeta Rimbaud durante los días de la primera guerra con los alemanes, en 1870.
Como descripción militar, el diario de guerra posee una intensidad y un realismo (entendido como la capacidad de un escritor de penetrar en la esencia de las cosas) comparable al de Émile Zola en La debacle. Este pequeño libro inédito de Gracq, del cual nunca dijo una palabra (nos advierte Bernhil Noie en el prólogo), ocupará, me parece, su lugar entre las páginas sobre la guerra de Stendhal, de Tolstoi, de Jünger (no en balde fue Gracq quien le abrió las puertas de Francia).
Los soldados, en Manuscrits de la guerre, fuman, defecan, meditan, reciben órdenes estúpidas, imposibles de complimentar, olvidan que están en guerra y lo recuerdan. Aparecen los heridos, los prisioneros, las vilezas de los civiles, también, la decisión de pagar o no pagar los huevos que se han tomado para alimentar al regimiento. Gracq mismo, que entonces tenía casi treinta años, es teniente celoso del bienestar de su tropa, se queja de tener mapas belgas y no franceses y anota, por ejemplo, cómo los civiles van descubriendo el horror: “el efecto mágico de las bombas sobre los holandeses que parecen descubrir de manera brusca que se trata de la guerra. A fuerza de lágrimas se mudan. El pueblito se vacía en pocas horas al filo de la carretera por la cual hemos llegado. Éxodo magro y sin ruido de esa aldea minúscula, más triste aun en medio de la verdura de temporada.”
Le pasan muchas cosas al regimiento en esos veinte días, sufre de las tentaciones del heroísmo y también de las del derrotismo, cuando el hambre se va adueñando de ellos y sobre todo al encontrarse cara a cara con el enemigo, no sólo en combate sino ante la inactividad que invita a confraternizar. La escena se ha escrito muchas veces. Pero me parece que Gracq lo hace muy bien: “Es curioso, extraño, escuchar hablar al enemigo. Esa voz es como un puente tendido por los hombres al borde del abismo –un susurro al oído que los vacía de toda su resolución. Es imposible no ver en sus ojos que han entrevisto, de inmediato… el saludo.”
El segundo texto, “Récit” cambia por completo el punto de vista y Gracq se desdobla en el teniente G., más cercano a Grange, el héroe de Un balcon en fôret. Es problable que Julien Gracq haya considerado muy descarnado al primer texto, casi periodístico en sus estrictos términos estilísticos y al segundo, al contrario, literario en exceso, amortillado. En cualquier caso, a través de la guerra, había decidido guiarse por el fanal de Maldoror, por Lautréamont: navegar iluminado por la imaginación más febril, única manera de sobrevivir a “la tempestad del apocalipsis, negra como la tinta”.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.