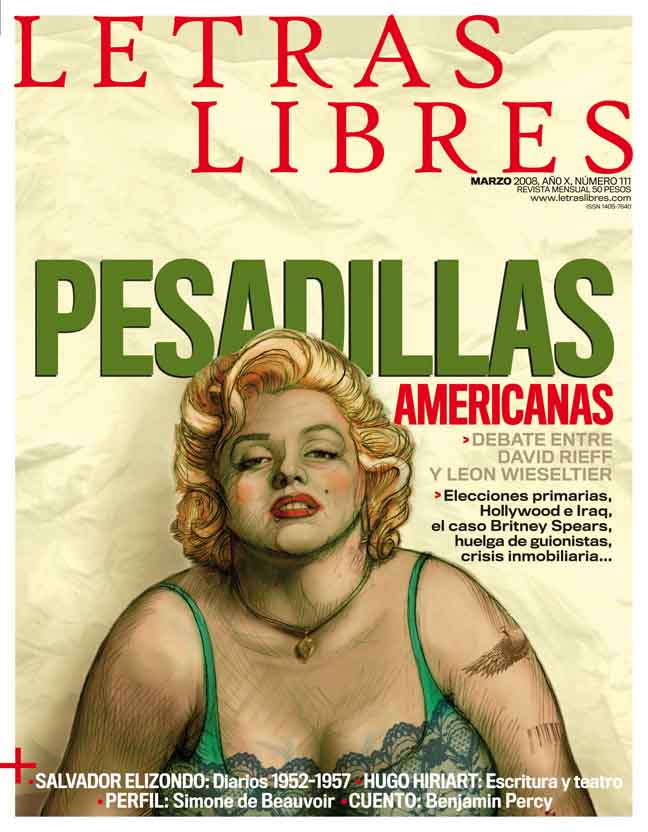A propósito de su visita a Chile, alguien planteó en la prensa la pregunta de por qué leer a Julian Barnes. Es una pregunta bastante curiosa, además de reveladora de los tiempos que corren. Barnes es un notable escritor; por momentos, un gran escritor. Aparte de eso, es un escritor original y que pertenece de lleno a la literatura, no a los medios, ni al mercado, ni a la farándula de alguna especie. No hay necesidad de razones para justificar su lectura. La justificación completa de su lectura es su escritura, su dominio del arte narrativo, su gracia literaria. Ahora somos grandes aficionados a las justificaciones teóricas, a la jerga y a la jerigonza, que todos tratan de usar y que no todos entienden. Lo primero que leí de Barnes fue El loro de Flaubert. Me divertí mucho con ese libro, me reí de buena gana, sentí la presencia del gran misterio de la creación literaria y a la vez la de sus miserias y su lado grotesco. No he sido nunca tan flaubertiano como, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que convirtió a Flaubert y hasta a una de sus invenciones, a Emma Bovary, en objetos de un culto casi religioso. Y al observar el humor de Barnes, al compartirlo en buena medida, tuve la impresión de que él tampoco es un fanático de su ídolo, por más ídolo que sea; de que guarda algunas distancias y de que se permite notorias impertinencias. En otras palabras, Flaubert es un personaje de Barnes, pero es un personaje que tiene una dimensión enigmática y superior. Y hay momentos en que Barnes, creador de Flaubert en El loro de Flaubert, es decididamente inferior a su criatura. Lo cual demuestra, por un lado, el talento del inglés y, por el otro, la grandeza del maestro francés del siglo XIX.
En mis lecturas de literatura inglesa moderna, siempre me asombró el mito de Flaubert que se dibujaba en un segundo plano, pero con gran seguridad, de un modo infalible. Hablo de mis lecturas de Henry James, de James Joyce, de Ezra Pound y T.S. Eliot, de William Faulkner (autores, dicho sea de paso, entre los que no figura ni un solo inglés auténtico). Alguno de ellos dijo, refiriéndose a él mismo o a alguno de sus colegas: “Su verdadera Penélope fue Flaubert.” Julian Barnes también podría haber dicho esa frase. Pero el libro de Barnes es ambivalente, y es probable que ahí resida su gracia y su originalidad: se ríe de Flaubert, intenta desmitificarlo, pero contribuye, de hecho, a fortalecer el mito, a consolidarlo todavía más.
El libro me pareció, en otro aspecto, un libro de viaje: Julian Barnes, inglés aficionado a la literatura francesa, como tantos de sus coterráneos, emprende un viaje al corazón de Flaubert, a sus tierras, a sus paisajes, a sus diversos enigmas. Llega a Croisset, a la salida de Rouen, y se encuentra con que sólo existe un pabellón aislado de la antigua propiedad de la familia del novelista. Existe, naturalmente, un Bar Gustave Flaubert en las cercanías, donde suponemos que los parroquianos beben mucho vino Muscadet y mucho aguardiente de Calvados, lo cual los identifica más con Georges Simenon, el inventor del detective Maigret, que con los clásicos de Normandía y de Bretaña, y el Sena se encuentra en el mismo lugar de siempre y no ha cambiado demasiado de aspecto. Podemos imaginar la forma como miraba Flaubert las curvas del río, los fanales de los barcos de pesca, los remolcadores, al final de largas jornadas nocturnas en que había luchado con capítulos de Madame Bovary o de La educación sentimental. A veces me digo que las cartas que le mandaba a Louise Colet, su amante de París, actriz conocida y poeta mediocre, narrando lo que habían sido esas jornadas de trabajo furibundo, son mejores que las novelas en sí mismas. Pero no pretendo caer en la manía provinciana y mezquina de las comparaciones.
Barnes llega a Croisset, convertido ahora en minimuseo, y baja un loro expuesto arriba de un armario y protegido por un fanal de vidrio. El loro flaubertiano, tema central del célebre cuento de Flaubert “Un corazón sencillo”, tiene un parentesco lejano con el personaje de El pájaro verde, que para mi gusto es lo mejor que escribió en su vida nuestro Juan Emar. Es un animal igual de gárrulo, de agresivo, de imprevisible, y tiene en ambos textos una relación remota con el arte de la palabra y hasta con el Espíritu Santo. Pues bien, Barnes examina el pájaro embalsamado del pabellón de Croisset y concibe la sospecha de que los loros de Flaubert, después de la desaparición del autor, tienden a multiplicarse, como ocurre con algunas de las reliquias de la religión católica. ¿Cuántas cabezas de San Juan Bautista existen en los santuarios de este mundo, y cuántos loros de Flaubert?
Viajamos a Croisset con toda la familia, en compañía de Vargas Llosa y la familia suya, allá por los años sesenta, y tengo el recuerdo vívido siguiente: a Vargas Llosa, más que los muebles, los tinteros, la estatuilla de un Buda de oro, el pájaro embalsamado en su fanal, le interesaba lo que el propio Flaubert acostumbraba describir como su gueuloir. La palabra del novelista era un neologismo muy expresivo, inventado a partir de la palabra gueule, que significa “hocico”, y gueuler, que significa “gritar”, “dar voces”. En buenas cuentas, el gueuloir, un sendero más bien angosto, rodeado de árboles (no puedo precisar ahora, y pido las excusas del caso, qué clase de árboles), era algo así como el gritadero, un lugar donde el escritor repetía sus frases a gritos hasta encontrar el tono, el ritmo, las palabras exactas. Era el sitio donde el estilo, en medio del viento de la noche, frente a las luces de los navegantes, cuajaba, cristalizaba en forma definitiva. Mientras Louise Colet insistía en viajar desde París, el maestro la atajaba en sus cartas formidables y perentorias: ella tenía que esperar el capítulo de los comicios agrícolas, y el del paseo en coche de la Bovary con su amante por las calles de Rouen, y el siguiente y el subsiguiente: el monstruo Flaubert, el grotesco Flaubert, el oso de Croisset, que en alguna ocasión se había sentido fascinado por los camellos del norte de África, por su movimiento continuo, por su aptitud para soportar el calor intenso, exactamente opuesta a la de los osos polares.
Mi Flaubert preferido está en la correspondencia, en Un corazón sencillo, en los dos escribidores entrañables y patéticos de su novela póstuma, Bouvard et Pécuchet. Cuando viajo a París en estos años, suelo quedarme en casa de un amigo en el barrio del Canal Saint-Martin. Salgo de la casa y me veo de inmediato en uno de los muelles donde se encuentran los dos escribidores y deciden comenzar su extravagante aventura. Me he convertido en flaubertiano sin darme cuenta, y a veces pienso en el joven Vargas Llosa, y en el libro de Julian Barnes, y en el oso en persona, el vociferante, el amigo de Turguéniev, de la princesa Matilde, sobrina de Napoleón I, del simpático Alfred Le Poitevin. Ya ven ustedes. Pero mi idea inicial era la de recomendar la lectura de Julian Barnes. Y recomiendo su lectura con entusiasmo. Arthur y George es una novela apasionante: la historia de un error judicial lleno de ingredientes de xenofobia y de fanatismo colectivo, investigado con minucia y esclarecido en forma brillante por Arthur Conan Doyle, el autor de novelas policiales y creador de Sherlock Holmes. Y en La mesa limón hay cuentos maestros, inolvidables: relatos de la edad avanzada, de la suplantación, de los secretos de toda una vida y sus imprevisibles enseñanzas. ¿Necesitamos justificaciones para leer a Barnes, para leer a Vargas Llosa, para leer al oso Flaubert, a su amigo ruso Turguéniev, al joven Guy de Maupassant, que según biógrafos indiscretos era el probable hijo adulterino de Flaubert con una hermana de Alfred Le Poitevin, la dulce Laure Le Poitevin? Leamos, digo yo, recuperemos el placer único de la lectura, y dejémonos de hacer preguntas tontas. ~
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.