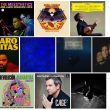Un año antes de que Cortés las hollase, el súbdito inglés Thomas Wingfield llegó insolado, medio muerto de hambre y sed, flotando en un barril rodeado de tiburones, a tierras mexicanas, donde fue inmediatamente atacado por garrapatas descomunales y donde habría fenecido de no ser por unos amables lugareños que le untaron pomadas magníficas y le dieron “pescado frito, pasteles de maíz y una deliciosa bebida caliente que luego supe se llamaba chocolate”, y luego lo trasladaron a un villorrio llamado Tobasco, donde lo bañaron, lo vistieron con una capa de plumas y le presentaron a las muchachas, sobre todo a una muy coqueta “de piel morena, ciertamente, pero alta, enhiesta y de muy bellas facciones” que respondía al nombre de Marina.
Al día siguiente, claro, Wingfield está atado a una piedra de sacrificios donde los cabrones amables lugareños se disponen a sacarle el corazón, sin dejar de sonreírle (ahí es cuando se da uno cuenta de que la novela es realista-socialista). ¿La conclusión de Wingfield? “¡Había llegado a una tierra de demonios!”
El libro se titula La hija de Moctezuma (o sea Montezuma) y la escribió en 1893 el novelista Henry Rider Haggard (1856-1925), quizás para descansar de las decenas de novelas ubicadas en África y Oriente que escribió obligado por su condición de victoriano imperialista, anglicano, clasista, sexista, políticamente incorrecto y absolutamente genial: tramas sagaces, peripecias formidables, catálogo prolijo de villanos y aliados, escenarios y paisajes fastuosos. Leí de muchacho algunas de ellas, sobre todo Las minas del rey Salomón (1885), parte de la larga saga que protagoniza Allan Quatermain, prototipo del aventurero honesto y valiente, en cuyo molde habrían de forjarse tantos héroes posteriores, reales y ficticios, de T. E. Lawrence a Indiana Jones.
Haggard se ausentó años de mi memoria pero lo reencontré en el sitio más inesperado: un escrito de Carl Gustav Jung titulado “Concerning the archetypes and the anima concept” que estudia el lado femenino de la psique masculina (y su contrapartida, animus). En un momento de su luminoso análisis, Jung escribe que en literatura ha habido “excelentes descripciones del anima y del contexto simbólico en que se asienta”, y pone como ejemplo “en primer lugar” la tetralogía She de Rider Haggard. Sorprendido (pues me esperaba a Dante o a Goethe) la leí y entendí por qué lo impresionó de ese modo (y por qué es una de las diez novelas más leídas en la historia).
She venía en un paquete kindle (un dólar) con otras treinta novelas, Montezuma’s daughter entre ellas. Es formidable. Desde luego, Wingfield sobrevive su sacrificio humano gracias a que Marina –que descubre que le gustan los güeros– dice que es un teule (semidiós) y que hay que enviárselo vivo a Montezuma. La trama es vasta, victoriana e imposible de resumir. Guatemoc acude a Tobasco para trasladar al teule a Tenoctitlan y se hacen compadres; a Wingfield le parece que los caminos están “mucho más cuidados y diseñados que los que tenemos en Inglaterra”; sus descripciones de los volcanes y paisajes son exactas y hermosas; Tenoctitlan le parece “la ciudad más imponente que he visto”; Wingfield acaba –como Gonzalo Guerrero y Cabeza de Vaca– convertido en indio blanco; se casa con la hija del emperador y engendra a los primeros mestizos; forma parte del grupo que esconde el tesoro de su suegro; guerrea contra Cortés y describe, con épica templanza, el cataclismo final (“Te veo en ruinas y desolada, oh Tenoctitlan, reina de las ciudades…”). En un giro simpático, durante una batalla, Wingfield le perdona la vida a un español que, cuando Wingfield cae prisionero años más tarde, retribuirá salvando la suya y consiguiéndole salvoconducto hacia Europa: ese español es Bernal Díaz del Castillo, en cuyo libro habrá de inspirarse, siglos después, el novelista Haggard (que también da crédito a Sahagún y a Prescott).
El indio Wingfield vive su peculiar mestizaje cultural entre tiranteces predecibles. El “asombroso mundo nuevo” es a la vez bárbaro y civilizado: sus artes, su arquitectura, sus leyes le parecen equiparables a las de Europa, “pero su religión fue su cáncer… México fue destruido por la abominación de sus dioses”, cuyo amor a la sangre convirtió “su riqueza en desolación, su prosperidad en tormento y su libertad en esclavitud a manos de españoles que, en nombre de Cristo, violan su ley hasta extremos inconcebibles”… Nada nuevo.
En su fascinante autobiografía (The days of my life), Haggard dedica un capítulo al viaje que hizo a México con objeto de inspirar su novela. Fatigó la capital, el centro y el sureste, y estuvo a punto de morir un par de veces para convertirse “en uno de esos ingleses de la mejor clase, esa progenie galante cuyos huesos blanquean todos los rincones de la tierra”. México –como a casi todos los viajeros ingleses– sedujo y aterró a Haggard: “dicen que las campanas de las iglesias suenan tanto en México porque así espantan a los demonios de los cuales, en verdad, hay muchos en esas tierras, si es que los demonios existen en otro sitio que no sea el corazón de los hombres”…
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.