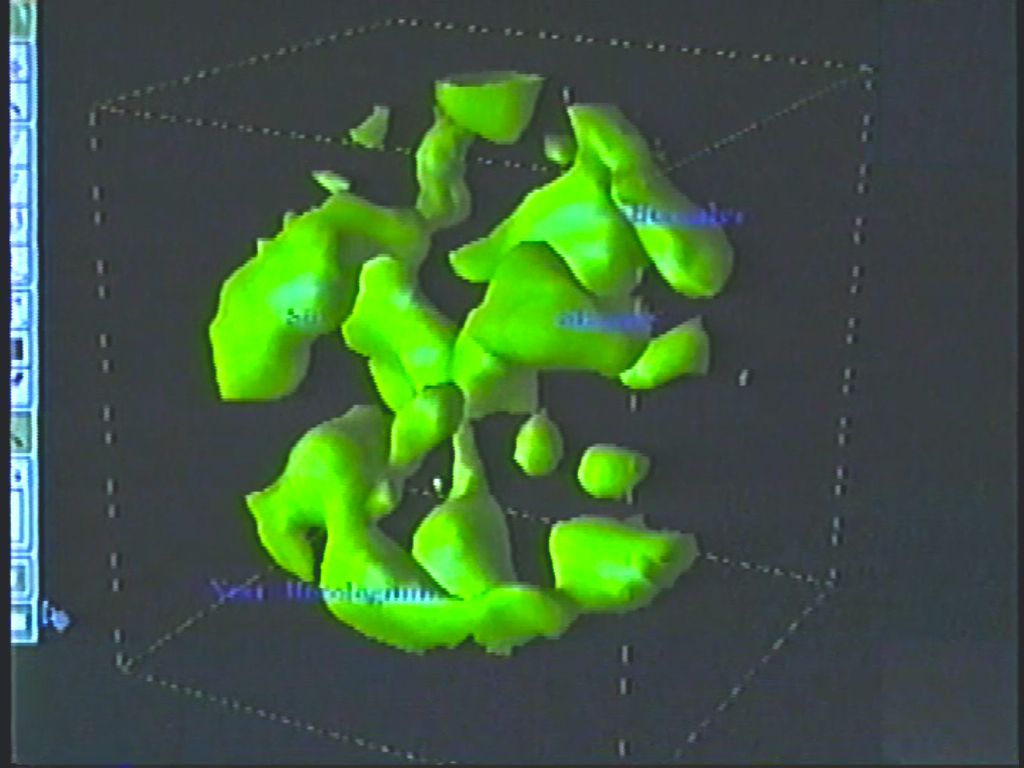Le doy una y otra vez vuelta al asunto y no encuentro otra manera de decirlo: no hay, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, personaje político-filosófico más excepcional que Simone Weil (1909–1943). He leído todo lo que podido sobre ella y ningún elogio de los muchos que la han colocado en el camino de la santidad, me parece vano. Comparto, al mismo tiempo, casi todas las críticas que suscitó su esquiva fama y aquellas traídas por ser materia, actualmente, de una aplastante hagiografía académica.
Que si estaba loca, como sentenció el general de Gaulle, que si le dio la espalda a su pueblo, el judío, en el momento más grave de su historia, pecado tanto más grave por provenir –esa brutal inconsecuencia ha sido subrayada por George Steiner– de una mujer ostentosa hasta el patetismo en su compromiso con los oprimidos. Que si se especializó –niña mimada hasta el final– en hacer mal uso de las camas de los hospitales, como lo sugirió otro de sus críticos, Jean Améry, quitándole su lugar a los verdaderamente necesitados, como en Sitges en 1936, cuando su obstinación en ser miliciana anarcosindicalista de la República, provocó que se volcara una olla de aceite hirviendo sobre la pierna. O como en sus últimos días, cuando decidió –víctima o no de la “anorexia mística”– dejarse morir de hambre en un hospital de Ashford, Inglaterra. Al escoger ese suicidio creyó compartir las magras raciones que según ella se consumían en la Francia ocupada, a la cual ansiaba ser remitida como enfermera en el frente, tras haber cambiado el pacifismo de sus veinte años por el antihitlerismo de sus treinta. En ambas situaciones, por ejemplo, sus providentes padres estaban a su lado, habiéndola seguido por media Europa para que pudiese pensar y escribir sin que la dañase su ineptitud para la vida cotidiana. Pero esa inepta, me digo junto con todos los que la han leído a ella y a su evangelista Simone Pétrement (Vida de Simone Weil, 1973) pidió un permiso de un año para corroborar, trabajando en las fábricas, que la naturaleza de la opresión obrera era aun peor de lo pensado por Marx y los comunistas. De eso, de la impropiedad del marxismo para explicarlo todo, ya estaba convencida Simone cuando Trotsky le gritó, durante la noche vieja de 1933, en uno de los pisos parisinos de los Weil, harto el antiguo jefe del Ejército Rojo de escuchar los cuestionamientos, individualistas y sistemáticos, de una muchacha de veintiún años.
En fin. Todo lo que Weil toca es excepcional, va a la raíz de aquel siglo. Se apartó del comunismo heterodoxo compartido con su querido Boris Souvarine al darse cuenta de que así como –Descartes dixit– un reloj funcionando incorrectamente no es una excepción a las leyes de la relojería sino un mecanismo diferente, la Unión Soviética y su régimen estalinista, eran un fenómeno no sólo nuevo sino siniestro. Después vino su deslumbramiento ante el catolicismo, convencida de que habiendo vivido “como esclava” (durante su costosa práctica de campo en las fábricas francesas) no le quedaba sino convertirse a “la religión de los esclavos”, bautismo que, famosamente, se frustró, pues Weil nunca acabó de convencerse de que la Iglesia romana estuviese lo suficientemente lejos de sus raíces judías. Sus años finales son, en verdad, los de su antisemitismo (piadosamente dejado en “antijudaísmo” por quienes la admiran) y también aquellos en que la filósofa educada en el kantismo de Alain se transformó en una mística de la familia de Santa Teresa; en una “exasperante santa”, como la llamado Javier Sicilia, el mejor de sus lectores mexicanos.
De principio a fin, a través de las Oeuvres (1999) editadas por Gallimard y preparadas durante años por su hermano, el topólogo algebraico André Weil o a través de los numerosos tomos sueltos publicados en español por Trotta, no hay nada para desperdiciar: sus trabajos escolares cuando era alumna de Alain en el Liceo Henri IV, el expediente completo de la vida fabril y su teoría sobre la opresión social que de ella se derivó, su refutación del marxismo y su impactante (por veloz y precisa) comprensión del totalitarismo soviético, el genial contraste entre el régimen nazi y el imperio romano nutrido de sus impresiones (ella sólo hablaba de lo que veía y por ello creyó ver, en buena clave mística, a Cristo) de viaje por Alemania en vísperas de las elecciones que llevaron a Hitler al poder, su decepción durante la Guerra Civil española que la llevaría a abandonar la izquierda militante y replantear por completo su visión del mundo, tal cual quedó prefigurada en su célebre carta de 1938 a Georges Bernanos. Su teoría de la guerra, nutrida de una lectura fantástica (en varios sentidos de la palabra) de la Ilíada, los cuadernos, literarios y teológicos, que explican su coqueteo a la postre trágico con el catolicismo, su obra de mística.
Con su vida, hubiera sido suficiente para incluir a Weil como protagonista en la Leyenda dorada del siglo XX pero resulta, además, que no sólo asombran las dimensiones de su obra (artículos periodísticos, disertaciones académicas, cuadernos íntimos y ni un sólo libro publicado en vida) sino la vibrante calidad del conjunto, incluso cuando incurre en la extravagancia y la aberración. De ella puede decirse como de Wittgenstein –es Hugo Hiriart quien me lo comentó de esa forma– que no escribió una sola página ajena a lo extraordinario.
La discípula de Alain
Quien lea la Vida de Simone Weil (1973), de Simone Pétrement encontrará casi todas las piezas con las que se ha ido construyendo el personaje póstumo de Simone Weil. La tarea no es difícil, Simone misma, su familia, sus pocos amigos, sus arrobados alumnos, sabían que estaban ante un ser de excepción. Por ello, a su biógrafa (y una de sus mejores amigas, no lo olvidemos) no le cuesta mucho decirlo: muy pronto, de niña y nada menos que en Chartres, una vieja sirvienta de los Weil, afirmó, quién sabe a cuenta de qué: “Simone es una santa”. La aureola de santidad se intensifica con la nutrida información divulgada sobre la infancia de una niña hiperactiva educada amorosamente por unos padres laicos, dialogantes, cultísimos, al día en la modernidad pedagógica y judíos integrados, liberales y agnósticos que hicieron –si ello se puede decir– de Simone lo que fue y un genio de las matemáticas de su hermano André.
La angustiante emulación de André, a sus propios ojos frustrada, a la que Simone se sometió ha alimentado las teorías psicoanalíticas sobre su personalidad, mientras que aquellos a quienes les interesa más su misticismo o su tránsito revolucionario, insisten en que desde pequeña mostró una insólita compasión por los oprimidos. Vivió consumida por la compasión pero Steiner se pregunta si esta filósofa del amor amó alguna vez. Leyendo a su biógrafa, yo agregaría, se hace evidente que, al menos, nunca se enamoró de una persona.
Cultivó, qué duda cabe, un desprecio por su cuerpo que torna lógica su manera de morir, anoréxica: se alimentaba escasamente, era indiferente a la ropa femenina lo mismo que al aseo personal hasta provocar el rechazo terminante de sus anfitriones y, además, los dioses la maldijeron (o la probaron, según se vea) con unas migrañas espantosas. Lo de “virgen roja”, el apodo que le puso uno de sus profesores y que Alain festejaba y repetía con cariño un poco chismoso, se refería, desde luego, a su pasión militante, enfebrecida como vivía por los mítines, las discusiones políticas, la grilla sindical, los madrugones a puerta de fábrica para el reparto de octavillas. Todo ello era manifiesto antes de la decisión que cambió su vida, la de dedicar un año a vivir trabajando como obrera. Pero el apodo también tenía la connotación de virginidad sexual (es probable que Weil haya muerto, en efecto, virgen), a ese aspecto de monja que le repelió hasta a la propia Simone de Beauvoir, tan jansenista ella misma. Desde niña, Weil aborrecía el contacto físico junto con los microbios (ese horror inexistente antes del doctor Pasteur y las generaciones que su legado educó) reaccionaba con espanto ante la posibilidad de la relación física con los hombres (y rompió con un querido amigo tras un episodio, equívoco en ese sentido, en una fiesta) y su madre, Selma Weil, confesó años después, que Simone pertenecía a esa clase de mujeres que entre la muerte y la violación, habría preferido morir.
Carecía de todo sentido de humor y no podía tenerlo de ninguna manera, según lo apuntó, categórico, Cioran, uno de quienes más hondamente han penetrado en su carácter. Pero en cambio –virtudes hagiográficas– le gustaba cantar, en momentos de euforia, cuenta la Pétrement, se permitía algún abrazo, siempre con amigas. Le daban mucha curiosidad las prostitutas y como suele ocurrirle a ciertas universitarias noctámbulas, las incomodaba, a las putas, con preguntas a medias sociológicas, a medias hechas con ánimo de redención.
Y sin embargo, Weil, este ser excepcional, nueva Juana de Arco, fue más hija de su época que muchos otros hombres y mujeres en apariencia más representativos. Fue una obra maestra de la III República y cuando los franceses la presentan como “la discípula de Alain” quienes no lo somos entendemos sólo parcialmente el significado de esa presentación emotiva, y equivalente a señalar que se es discípulo de un Sócrates, el Sócrates republicano, laico y pacifista de la Francia de entreguerras.
Fue Alain (nombre de pluma de Émile Chartier, 1868–1951) algo más que un profesor de filosofía, el alma de una República criticada, precisamente, por haber sido una “república de profesores” (Thibaudet) y responsable de haber educado a un número significativo (y agradecido) de franceses eminentes. Su gloria (enfrentada a la de su rival filosófico Henri Bergson, el ídolo secreto de muchos católicos y el gurú de todo irracionalista) emanó de su decisión, a los 46 años, de enrolarse en el ejército, como soldado raso, para participar en la Gran Guerra de 1914 y dejar testimonio de aquel horror. En el gesto de Weil –entrar a las fábricas en 1935 como asalariada– haya influido la emulación de su maestro. Él escribió el gran libro contra la servidumbre militar (Mars ou la Guerre jugée, 1921) y ella, las páginas más persuasivas que se hubieran escrito hasta entonces sobre la esclavitud industrial, del cual saldrían sus Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social, escrito en 1935.
Ambos, en estilos que se repelen, fueron, al mismo tiempo, grandes escritores y filósofos decisivos. Él, el maestro nunca superado de la reflexión filosófica pública, a la vez exquisita y didáctica, que viene de la cátedra, evade toda jerga y aspira a la felicidad de sus lectores. Sus Propos, artículos breves inspirados en la actualidad y a partir de ésta transformados en temas universales, hicieron época, sobre todo entre 1921 y 1935. Ella, en cambio, hizo de un género propio del marxismo, “el material político” destinado a discutirse entre militantes y del ensayo ideológico publicado en la prensa sectaria, una obra de arte. Alain fue el maestro de la izquierda que se reconocía en la Revolución francesa y sus repúblicas hasta que su intolerante pacifismo se volvió, a mediados de los años treinta, incompatible con el antifascismo. Simone, fallida miliciana anarcosindicalista en la Guerra Civil española y luego partidaria de la guerra contra Hitler, no se hundió con él en ese atolladero. En buena medida, la alumna superó a su maestro.
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile