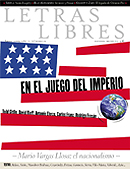En su Discurso de Logroño, Francesco Guicciardini desvelaba una de las razones del éxito de la política llevada a cabo por Fernando el Católico: antes de adoptar una decisión importante, incidía sobre la opinión de modo que aquella apareciese como la expresión de lo que deseaban sus súbditos. Es claro que en la presente crisis ni Bush ni sus asesores han tenido en cuenta esa lección. Al pensar únicamente en el alto grado de sensibilidad que los atentados del 11-s provocaron entre los habitantes de Norteamérica, y en la obligada solidaridad que a su juicio debieran suscitar entre sus aliados a nivel mundial, dibujaron una estrategia elaborada de modo exclusivo en función de los intereses y de los estados de opinión propios. Había que dar a toda costa la impresión de que la lucha contra el terrorismo sólo acabaría con su total exterminio. Una vez concluida con fortuna la eliminación de los talibanes, y con ello de la principal base de Bin Laden, quedaba en pie sin embargo la propia estructura de su organización terrorista. Era una nueva batalla, tal vez la más importante, pero opaca ante la opinión y de la que a corto plazo no cabía esperar resultados tangibles y sí un goteo de atentados a escala mundial, como el de Bali. Resultaba imprescindible encontrar otro campo de batalla.
Al tropezar con el muro de ese transitorio callejón sin salida, con al-Qaeda privada de base territorial pero prácticamente intacta, la prioridad para Bush consistió en mantener la cohesión interna en la nueva Alianza del Bien, y con ella el liderazgo americano justificado por el megaterrorismo. Para ello decidió impulsar un viraje en cuanto a la designación del oponente satánico, el llamado eje del mal, y forzar la marcha eliminando al primero y más señalado de sus componentes, el villano de siempre, a quien su padre olvidó rematar en 1991. La fundada suposición de que Sadam Husein hubiese incumplido la obligación de eliminar las propias armas de destrucción masiva proporcionaba además una justificación para proceder contra él, no por una inverosímil alianza suya con al-Qaeda, sino por un riesgo de desastres futuros por el empleo de armas biológicas y químicas que nadie ha podido negar cuando Colin Powell lo puso sobre la mesa. De confirmarse, la posesión de tales instrumentos de muerte legitimaba la intervención preventiva. Lo asombroso es que a pesar de conseguir una aceptación general de sus planteamientos de fondo, la diplomacia de los Estados Unidos haya terminado estrellándose del modo que conocemos. No ha contado, pues, el fondo de la cuestión, sino el modo y las formas. A juicio de Bush y de sus halcones, las demás potencias y la propia ONU estaban moralmente obligadas a seguirle a ciegas, no sólo en la fijación del objetivo, sino en la forma de alcanzarlo, otorgando la prioridad al uso de la fuerza. No trató de ganar adhesiones y con el triunfo pírrico de la Resolución 1441, al dejar suelto el cabo de los plazos para el balance final de la acción de los inspectores, sentó las bases para que las diversas oposiciones a la intervención militar en el Consejo de Seguridad encontraran una fácil coartada y coincidiesen en una oposición de hecho a sus más que visibles ansias de guerra. Todo el mundo percibió que la decisión bélica de Washington, por justificada que estuviera en el fondo, prescindía de ese factor imprescindible en política que es la generación de un consenso. El resultado se encuentra a la vista: los ejércitos wasp de Estados Unidos, Reino Unido y Australia derrocarán a Husein, pero al precio de una catástrofe diplomática sin precedentes.
Una vez producido el colapso de la URSS, los Estados Unidos habían pasado a disfrutar una incuestionable posición hegemónica en el orden internacional, reforzada tras el 11-s. Ahora ese monopolio parcial en el plano de las relaciones internacionales se mantiene, sólo que rodeado por un círculo de actitudes hostiles a cargo de las potencias secundarias, China y Rusia en primer término, y sin la cobertura proporcionada desde la primera crisis de Irak por un Consejo de Seguridad y un secretario general de las Naciones Unidas que hasta ayer reconocían implícitamente la preeminencia del centro de decisiones situado en la Casa Blanca.
De hecho, en los meses que siguieron a los atentados, el antiterrorismo no sólo se convirtió, como era justo, en la clave de la elaboración de la política occidental elaborada en Washington, sino en algo parecido en la forma pero de hecho muy distante. Fue la coartada para dar por buena toda propuesta emanada de la Casa Blanca y justificar sin otros miramientos el recurso a la fuerza. No faltaron las causas para que tuviera lugar esta deriva perversa. Los primeros pasos de la política de respuesta planteada por Bush, no exentos de riesgos, desembocaron en otros tantos éxitos. La conmoción interna, con el tremendo impacto de los miles de muertes, fue recuperada por el discurso del presidente, quien a favor de la propia tragedia supo expresar y consolidar eficazmente una sensibilidad patriótica muy intensa. El mensaje era inequívoco: América es capaz por sí misma de superar cualquier crisis. De la angustia se pasó en cosa de pocos días a una clamorosa afirmación del patriotismo a los acordes de God bless America, tan peligroso como cualquier otro emblema que designe a un pueblo elegido. Y la guerra de Afganistán confirmó el acierto de haber elegido la vía de la firmeza. Gracias a la presencia de la Alianza del Norte, la eliminación de la base territorial de al-Qaeda obtuvo el complemento de una cierta estabilidad política. Sólo que el objetivo principal, apresar a Bin Laden y desmantelar su organización, no fue alcanzado y para acertar en el blanco de sustitución, la dictadura de Irak, eran precisos otros procedimientos, una sofisticación del todo ajena al estilo de Bush. En cientos de filmes de Hollywood, de John Wayne a Clint Eastwood, hemos asistido a la legitimación del recurso al empleo ilimitado de la violencia contra los agentes del mal por parte del individuo que sufre una agresión, por encima de toda consideración legal o de respeto a las instituciones democráticas, por no hablar de la consideración del adversario como ser humano. Si la traducción fue correcta, es lo que refleja la alusión de Bush en su mensaje decisivo del 17 de abril a los “matones o asesinos” contra quienes los Estados Unidos habían de poner en acción todo su poder. El pequeño inconveniente consiste en que la aplicación de esa metáfora a la construcción de un nuevo orden mundial sólo puede conducir a la invalidación de conquistas seculares en la esfera del Derecho Internacional y a una sucesión interminable de guerras supuestamente preventivas bajo un único signo: los intereses de la potencia dominante.
¿Choque de civilizaciones?
Más denostado que leído, Samuel P. Huntington hizo en su libro un análisis muy lúcido de los procesos que convergen en el ascenso de un resurgimiento islámico, no necesariamente amenazador, y de los factores que dentro del mundo musulmán favorecen el ascenso de la conflictividad frente a Occidente. Sin dejar de ser discutible alguna de sus valoraciones, el esquema interpretativo de Huntington se encuentra alejado de todo maniqueísmo y puede servir de modelo para la aproximación al tema del integrismo islámico. De entrada, no es el Islam en sí mismo el que suscita una forma de radicalismo que a través de la manifestación terrorista cuestiona la indiscutible hegemonía de Occidente, del mismo modo que ese terrorismo no puede ser juzgado como un simple efecto de la actuación imperialista de los Estados Unidos o del conflicto entre Israel y el pueblo palestino.
Ello no excluye que en el Islam pueden encontrarse los únicos recursos doctrinales para formular una alternativa radical a la preeminencia del Imperio en la era de la globalización. El mundo musulmán es plural y tampoco la mayoría de las corrientes islamistas, partidarias de un peso creciente de la religión en las respectivas sociedades, pueden ser confundidas con la minoría radical partidaria del ejercicio de la violencia. Sin embargo, la frontera entre islamismo e integrismo es fluida, y la deriva a partir del proyecto de islamización desemboca en la formación de grupos violentos cada vez que tropieza con una fuerte resistencia institucional: caso de los Hermanos Musulmanes en Egipto. Así que si bien resulta ilícita la aspiración del integrismo a presentarse como única ortodoxia islámica, conviene reconocer como compensación que las raíces de esa corriente se encuentran en una específica lectura ortodoxa de los textos sagrados. Sus puntos centrales son fáciles de detectar. Estamos ante una concepción religiosa expansiva, que insiste en la dimensión teleológica de hacer de la tierra un dar al-Islam, que propone la yihad como instrumento imprescindible para la lucha contra los infieles, y que permite la asimilación de todas las formas de civilización de Occidente con la yahiliyya o ignorancia primordial del paganismo anterior a Mahoma. Todo ello legitima la puesta en práctica de formas de acción violenta contra el enemigo religioso y político.
Los ejemplos históricos ilustran la versatilidad de esa capacidad de oposición. En la versión wahhabí original del siglo xviii, la violencia implacable se vuelve contra la degradación moral en la Arabia de la época y contra la herejía shií; para sus herederos del siglo XX se orienta hacia la expulsión de los extranjeros que humillan con su sola presencia el suelo sagrado de Arabia, tema central en la justificación del terror por Bin Laden, y por fin ese integrismo tradicionalista saudí enlaza con el reactivo, surgido del rechazo violento contra la occidentalización y los gobernantes musulmanes cómplices, propio de los grupos yihadistas egipcios, uno de cuyos exponentes es al-Zauahiri, número dos de al-Qaeda. Es la prueba de que la génesis ideológica del terrorismo islámico actual tiene raíces endógenas y va reaccionando a lo largo del tiempo contra cualquier adversario de lo que considera una ortodoxia ajena a toda alteración.
Esa condición inmutable del mensaje doctrinal, el rechazo radical de toda innovación o creencia exterior, la simplicidad del esquema maniqueo resultante, favorecen el tránsito del islamismo al integrismo, de la predicación (da’wa) a la guerra santa en sus distintas formas. La coyuntura crítica de las dos últimas décadas propicia a su vez una expansión en mancha de aceite saltando por encima de las fronteras del mundo islámico e implantándose con intensidad creciente entre las minorías de creyentes que se sienten miembros de una umma o comunidad universal: la presencia de hombres formados en Occidente entre los “mártires” de al-Qaeda fue la mejor muestra de ese proceso. El riesgo no se ciñe así a una improbable movilización de masas en el mundo islámico, sino a la formación de minorías activas que, con una vocación universalista de guerreros por la fe, están dispuestas a compensar con su voluntad de sacrificio, amparada en una organización clandestina adaptada a la globalización, la inferioridad de medios ante el Gran Satán occidental. El Corán, los hadices y la vida de Mahoma, así como el antecedente histórico de la secta de los asesinos entre los siglos xi y xiii, proporcionan bases suficientes para la plena legitimación de unas acciones sanguinarias para cuya eficacia, en cumplimiento de la voluntad de Alá, no cuentan los miles de víctimas, desde nuestro punto de vista inocentes, desde el suyo infieles. Se trata de una lectura sesgada, deformante, de los textos sagrados del Islam, pero perfectamente posible, temiblemente posible, una vez que la organización terrorista ha franqueado el paso desde el grupo de activistas a un entramado internacional como al-Qaeda que, tanto en el espacio mundial sobre el que desenvuelve sus actuaciones como en su funcionamiento financiero, se atiene a las exigencias de la globalización.
La amenaza del terrorismo integrista constituye de este modo el principal adversario de la hegemonía de los Estados Unidos en particular, y de Occidente en su conjunto, no porque vaya a destruir su poder, sino porque puede crear amplios márgenes de inseguridad con la repetición paciente de golpes terroristas con alta capacidad de destrucción. A la vista de sus orígenes, resulta claro que el desmantelamiento de ese terrorismo no puede ser únicamente un problema de eficacia policial o militar, aunque la de la intervención en Afganistán no deba desdeñarse. Lo necesario es un nuevo tratamiento del mundo islámico, en su propio marco y en Occidente, que sugiere la necesidad de una actuación integradora, así como de respeto y depuración de las creencias, sobre todo entre las minorías musulmanas en Europa, a medio y a largo plazo.
Después del 11-s, los Estados Unidos se encontraron en una posición inmejorable para encabezar tanto la lucha inmediata antiterrorista como la acción disuasoria en profundidad, empezando por la resolución del problema palestino, pero prefirieron poner por delante la exigencia de satisfacer en primer lugar las demandas de la defensa del propio país, y con ellas unos intereses que supuestamente se identificaban con los de toda la humanidad. El resultado fue una afirmación ilimitada de la propia hegemonía, cargada de voluntad punitiva y de acritud frente a cualquier discrepancia, que entrará en conflicto abierto con los planteamientos de la comunidad internacional en cuanto surja un conflicto complejo. Caso de la lucha contra el primer eslabón del eje del mal.
Hacia lo desconocido
El calamitoso desenlace de la contienda diplomática en torno a Irak ha puesto de relieve la imposibilidad de que surja un nuevo orden internacional, fundado sobre los ideales de justicia y de paz, en cuyo seno coexistan la aspiración hegemónica de “América” y la pretensión de resolver mediante elecciones racionales los complejos problemas derivados del fin de la bipolaridad. No es sólo que los intereses de los Estados Unidos pueden no coincidir con los del conjunto de la humanidad, sino que en la versión Bush son defendidos por unos caminos que dejan de lado la normativa y las instituciones internacionales y que descansan sobre la pura y simple preponderancia de los recursos militares.
De ahí que la primera víctima de esta crisis sea la propia ONU. Al nacer de las cenizas de la Sociedad de Naciones, era claro su propósito de no incurrir de nuevo en la impotencia para conjurar las agresiones y las guerras provocadas por las grandes potencias. Lo ahora ocurrido repite desgraciadamente la experiencia de la crisis de Abisinia en 1935: la incapacidad de la organización internacional para responder a la agresión italiana significó entonces en la práctica su muerte. ¿De qué puede servir a partir de ahora la ONU si sus deliberaciones son sólo válidas en el caso de que se subordinen a lo que impone la Casa Blanca? La inutilización del Consejo ha tenido lugar además con el agravante de ser llevada a cabo una vez que los tres aliados, Estados Unidos, Reino Unido y España, vieron que resultaba imposible que prosperara su proyecto de resolución a favor de un ultimátum. Si la 1441 era más que suficiente, esa pretensión estaba fuera de lugar. Una vez puesto sobre la mesa el proyecto, y emprendidas las negociaciones para verlo aprobado por los miembros indecisos del Consejo, ello implicaba la aceptación de esa primacía del órgano, luego desestimada apenas comprobaron los Tres que la obtención de una mayoría era imposible, por no hablar del veto de Francia y Rusia. Para Bush, Blair y Aznar, el Consejo de Seguridad es una cámara de registro de las decisiones norteamericanas, incluso en una simple cuestión de plazos, o pierde todo valor. Balance: lo segundo.
La suerte sufrida por la ONU no es mejor que la que corresponde a la Unión Europea, escindida a partir del momento en que la iniciativa pacifista puesta en marcha por el eje París-Bonn fue boicoteada por la iniciativa de Aznar con la “carta de los ocho”, reforzada por la actitud de los países de la Europa del Este llamados a integrarse muy pronto en la UE. La actitud apuntada por Chirac y Schröder pudo o no ser oportuna, pero iba a ser debatida por el conjunto de la Unión; la prioridad otorgada al “vínculo atlántico” por Aznar y los ocho implicaba ya una toma de posición por encima de lo que la Unión pudiera acordar. Bush no podía esperar nada mejor para la ocasión, si bien el coste había de ser altísimo. A corto plazo, Europa quedaba privada de voz, y a medio y largo plazo aparecía un espectro cargado de peligros: la ruptura de la concordia establecida a partir de 1945 entre las grandes opciones de la política exterior de las democracias de Europa occidental y las de los Estados Unidos.
Los efectos perniciosos de tal secuencia de desgarramientos se ven acentuados por el ascenso, discreto pero real, de las antiguas potencias comunistas en el curso de la crisis. La fragilidad evidenciada ahora del sistema de alianzas encabezado por los Estados Unidos hace posible que despunte un escenario digno del Parque Jurásico, con la resurrección de Rusia y de China en calidad de potencias mundiales que encarnan la racionalidad frente al belicismo yanqui. Bush ha propiciado incluso que se perfile un eje Moscú-Bonn-París, lo cual bordea el surrealismo.
Semejante grado de fragmentación no altera de modo decisivo el escenario de confrontación definido por el 11-s, si bien supone un evidente empeoramiento al entrar en quiebra la firme cohesión que en torno al liderazgo de Norteamérica respaldaba a una política antiterrorista coordinada a nivel mundial. Aun cuándo Irak no era una base de al-Qaeda, la guerra y el embargo precedentes sirvieron ya de coartada para el megaterrorismo decidido por Bin Laden. A partir de hoy, si al-Qaeda golpea de nuevo, resulta evidente que la invasión de Irak ocupará una vez más el papel de pretexto para su actuación criminal. Desde este punto de vista, todo sigue igual. Lo que cambia es el clima de entendimiento que resultó posible desde que la comunidad internacional asumió el riesgo del terrorismo y decidió colaborar con los Estados Unidos en las medidas dirigidas a erradicarlo. En las circunstancias actuales, todo apunta a un regreso al régimen de las relaciones bilaterales, y las acciones conjuntas se ven seriamente afectadas por el deterioro de la confianza entre los Estados Unidos y países como Francia, Alemania, Rusia y China. El prestigio y la impotencia estratégica del terrorismo integrista siguen intactos; disminuyen sustancialmente las expectativas de una coordinación eficaz en contra suya.
En esta coyuntura, el papel desempeñado por España es imposible de entender si atendemos a criterios estrictos de los intereses del país. La posición beligerante del gobierno Aznar, tras bordear el ridículo en sus visitas a México y a París, alcanzó una intensidad máxima en el llamado consejo de guerra de las Azores, aun cuando posiblemente su actuación de mayor riesgo tuviera lugar anteriormente, con la ofensiva por la retaguardia que anuló la posibilidad de que se impusieran las posiciones de Chirac y Schröder. De entrada conviene advertir que el alineamiento de Aznar al lado de Bush nada tiene de extraño, por la afinidad conservadora; lo inexplicable es la intensidad que adquirió ese compromiso, muy por encima en el fondo de las posibilidades de acción de España en los planos de la política exterior y de los recursos militares, y en la forma de lo que exige la presencia de España dentro de la unidad europea. Es muy posible que haya intervenido la sempiterna obsesión de grandeza, guiada por el criterio vacío del honor de España, propia de la derecha española decimonónica y hoy recuperada por sus herederos sin reparar en el despropósito de la aparición de Aznar entre Bush y Tony, farsa de acuerdo entre iguales, y sin atender al desgaste que el vasallaje respecto de los Estados Unidos supone para una imagen de España trabajosamente ganada en Europa, en el mundo árabe y en Latinoamérica. En el fondo de la opción proamericana de Aznar, se encuentra asimismo la identificación con el sistema de valores y las concepciones de la sociedad y de las relaciones internacionales que Bush encarna. Aznar y quienes le siguen toman a Bush por modelo, como antes hicieran con la versión de liberalismo ultraconservador de Margaret Thatcher, y es lógico que le secunden. La tradición de la derecha española incluye desde siempre un alto grado de desconfianza ante Europa, y la esperpéntica crisis de Perejil vino verosímilmente a reforzar tal propensión. Lo que semejante opción represente para la capacidad de juego española en el exterior, con gravísimos problemas ante sí, tales como que Europa bloquee el avance vasco hacia la autodeterminación, parece no preocupar ni a Aznar ni al PP. O tal vez la inmersión en la política internacional con afán de protagonismo tenga mucho de huida hacia delante.
Los caballos se han desbocado, ignorando la enseñanza de aquel valor de la paciencia que en su día propugnara Stalin y que con suma eficacia supo practicar Bush padre para ver refrendada en su día una guerra contra Irak con fundamentos mucho más sólidos. A la vista de la actitud reticente de Husein en estos meses, lo más probable es que el desarme de Irak hubiera sido mendaz por lo que toca a las armas de destrucción masiva, y que en consecuencia una intervención militar, aceptada de mala gana por Francia, Rusia y China, hubiera podido imponerse ateniéndose a unos informes de los inspectores o al vacío final de informaciones procedentes del Estado iraquí. De haber querido probar el desarme, Sadam tuvo tiempo de sobra para colaborar a fondo. Antes o después, su juego estaba destinado a ser descubierto. Así que en contra de lo que pensaron Bush y Blair, apoyándose únicamente en criterios militares, el tiempo acotado para proseguir la inspección trabajaba a favor suyo. La impaciencia ha hecho en cambio del dictador iraquí una víctima y de sus acusadores unos belicistas, causantes de una quiebra de las instituciones encargadas de preservar la paz en el orden internacional. Nada indica que vaya a ser fácil restaurar los pasados equilibrios. ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).