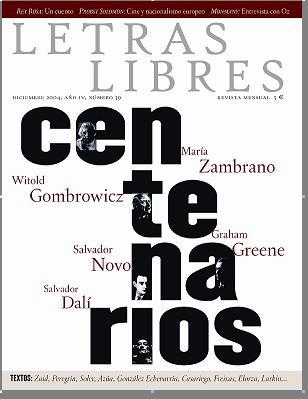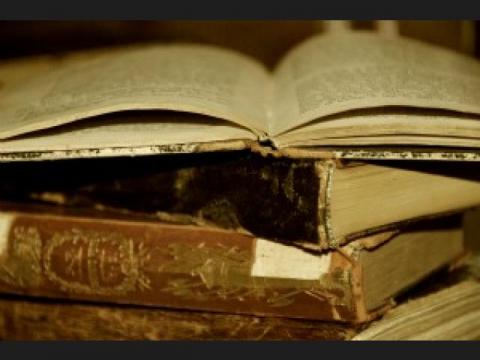De la literatura argentina podrán decirse muchas cosas, pero no que sea una literatura feliz. No digo escritores: digo literatura argentina. Hablo de esa entelequia que integran escritores argentinos, o sobre todo argentinos, pero no todos y no a todas horas y no en todos sus libros, ese territorio no descrito pero inconfundible en la imaginación del mundo que se llama literatura argentina. Llevo casi diez años viviendo en Europa. Cuando me fui era difícil encontrar en estas costas un libro de Ricardo Piglia. Después, como en el tango, todo cambió. Vimos levantarse y romper y después quedarse, para provecho nuestro, la ola de la literatura argentina. Y mientras el país se rompía pudimos consolarnos jugando un poco a ser los refugiados bizantinos que, caído el imperio, transmiten su saber posmoderno a pueblos más robustos. No digo pudimos por subirme a ningún carro, sino porque no ha habido argentino expatriado que no sintiera, en algún momento, un cambio en la mirada que le dirigían sus anfitriones. Al principio el matiz parece de respeto. Después resulta algo más difícil de explicar. Digamos que en estos años leí de nuestras letras que son excéntricas, que son metatextuales, que trabajan la relación con el poder, que aterran y que pasman, que son espejos, que refundan y que socavan, que son una parodia que se niega a decir su nombre, que traman y cuestionan e incluso que fascinan. Nunca oí que le gustaran a nadie. Nunca noté que le dieran a nadie ganas de escribir. No me consta que a alguien le hayan alterado la visión del mundo, si acaso la visión de la literatura, aunque más preciso sería decir la visión de ciertas estructuras recurrentes en la literatura. Para decirlo de una vez: hay algo desmoralizante, algo inhibitorio en la idea que ha ido cristalizando de la literatura argentina.
El estilo, dijo alguien, es la suma de tus defectos. La fórmula me parece demasiado decorativa, pero se defiende: el estilo de una literatura nacional, cuando existe, está hecho de periodicidades, de recurrencias que hablan de lecturas o ignorancias compartidas, de una historia o unos prejuicios comunes. Necesariamente son lo menos personal de un escritor, pero la crítica trabaja con sistemas de referencias, no con lo que elude o trasciende esos sistemas, y la imagen total de una literatura que va tejiendo crea, a su vez, un horizonte contra el cual serán juzgadas las obras. Nuestros desechos son nuestro canon. Desde esa perspectiva el “gran libro”, en el sentido consagratorio, es el que colecciona de modo más exhaustivo los lugares comunes de una época. Por eso los sucesivos intentos de escribir la gran novela argentina parecen, diez años después, grotescos parques temáticos. Cortázar escribe cuentos que le ganan la admiración de unos pocos; Cortázar aspira a más; Cortázar decide un día escribir una obra maestra. El final es conocido. Hoy los ojos duelen al leer Rayuela, pero ese libro cumple la verdadera función de los “grandes libros”, que es informar a la posteridad sobre aquello que cierta época dictaba como temas dignos de la alta literatura: en este caso, entre otros temas, el desdén por la alta literatura… El éxito de Rayuela, a su vez, contribuyó a asociar a la literatura argentina con cierto tono de charla de cafetería universitaria. Ricardo Piglia es un gran escritor: el ambiente conspirativo de Respiración artificial, el monólogo del senador Ossorio, el encuentro de Kafka y Hitler, le pertenecen a él solo, igual que las iluminaciones de Formas breves o Crítica y ficción. La originalidad de Piglia explica su fama, pero no la condición de escritor argentino por excelencia que le atribuyen en Europa. No logro sacarme la impresión de que son los márgenes de la obra de Piglia, cierto pudor de las palabras, algunos tics que parecen restos de discusiones pasadas, algunas reverencias (los “por supuesto” prudentes antes de formular cualquier idea no enteramente nueva) lo que produce ese efecto de ejemplaridad, cosa que no le hace justicia al interesado y dudo que lo alegrara. Pero es así: la “literatura argentina”, a ojos del mundo, es ésa que así hable de la conquista de América, del peronismo, de los cartoneros o de las marcas de productos internacionales, parece dirigirse a un público de iniciados: una literatura que delimita y excluye, que veta, que toma examen. Se considera rasgo nuestro la literatura como tema. No lo creo, y no sólo porque otros países lo cultiven. Rodrigo Fresán escribe sobre la escritura; pero Fresán es un escritor inclusivo, una anomalía entre nosotros, como Manuel Puig. Digamos que Fresán es a la literatura-sobre-literatura lo que Walt Whitman al orbe terrestre; su tono es el de un entusiasta al que sólo le falta tiempo para agregar un nombre, una página más. En consecuencia Fresán es conocido y querido en España, pero a la hora de evocar la “literatura argentina” su nombre no suele usarse como ejemplo. No creo que le importe. No creo que pudiera tocarle mejor suerte. Cuando uno piensa en la literatura norteamericana, digamos, suele pensar en planicies, en tiros y diálogos apretados; no es una simplificación menos grosera, pero ese espacio y esa violencia, como expectativa inconsciente, más que dañar ayudan a un libro. Nuestra literatura evoca más que nada un aula universitaria.
¿Qué otros rasgos podrían enumerarse? Otro, que promete, es la costumbre de dignificar una falta pertinaz de observación, un desdén insufrible por las cosas concretas, con reflexiones sobre la naturaleza de la realidad. Ningún crítico lo formula así, por supuesto. Pero nadie en lo más hondo deja de entender lo anterior cuando lee que tal eminencia argentina trabaja la relación entre lenguaje y verdad. A veces el escritor cuestiona en vez de trabajar. Si no queda más remedio, repiensa. Por ningún motivo retrata (término reaccionario), testimonia (pasado de moda) o dice (extranjerizante, uno se sentiría en Uruguay). El escritor argentino ideal puede hacer una lectura de las jerarquías (el escritor argentino, es importante recordarlo, no lee libros, sólo categorías sociales) sin ceder a contrafuertes naturalistas. Burlarse es fácil, ya sé. Lo que cuestiono no es el idiolecto, sino el énfasis puesto en mecanismos que pueden corresponder a casi cualquier libro. Me parece, sobre todo, que en la oposición entre lenguaje y realidad uno de los términos suele estar ausente. El Entenado, de Juan José Saer, es un relato a la manera de los cronistas de Indias. Hay un melvillesco capitán febril, unos indios ruidosos y ladinos, un grumete sodomizado. Una flecha traidora interrumpe una confidencia urgente, en el cenit el sol es amarillo, los suspiros no se olvidan. A su regreso el narrador, que cuenta sus experiencias, constata que de esos relatos no cuelga “ni un pingajo de vida verdadera”. Pero hasta donde el lector sabe el héroe no ha vivido ninguna “vida”, sólo una parva de lugares comunes. Que a su correspondiente relato no le sobre “vida verdadera” sorprende poco. Difícil, en esas condiciones, sentir lo urgente del problema. Por supuesto que la cortedad del lenguaje para dar cuenta de la experiencia sensible (y la impresión de que ésta, sin embargo, es menos real que las palabras) es uno de los grandes temas de toda literatura. Pero la “escritura argentina” lo reduce a una tautología: el lenguaje convencional es convencional. Tomo sin saña la novela de Saer como ejemplo. Escribir libros frívolos puede ser un accidente. Consagrarlos, y sobre todo consagrar sus taras, ya es otra cosa; es decir éste es nuestro canon, ésta es nuestra norma: conózcannos.
Pedantería, severidad académica, inanidad teorizada. De todos los rasgos que podrían definir a la literatura argentina actual ésos son los que festejamos, o los que nos festejan otros. A escritores como Piglia o Saer ese canon los calumnia. Otros, como Fogwill, pelean con él; alguno, como Aira, es el canon mismo. Del futuro de los escritores argentinos no sabemos nada, aunque yo me lo imagino enorme. El futuro del canon argentino es el de toda institución fundada en el prestigio de lo antipático, o la autoridad de lo trillado, o la gracia de lo inconsecuente. –
Para una definición de ‘supercut’
Es cierto lo que dicen: todo es un remix. El supercut es el colmo de esa idea: es el centón de estos años de vimeo y YouTube.
El amor soñado
Invito a los lectores a una experiencia exquisita: dejarse guiar por un filólogo sabio y viejo de ochenta años a través de la noche sensual del sueño erótico español del Siglo de Oro. Se trata…
Libros que nunca existieron (y Borges)
Una lista de algunos libros que nunca existieron y su relación con Jorge Luis Borges
Los votantes jóvenes
El viernes pasado, en W Radio, moderé el primero en una serie de debates entre votantes y políticos jóvenes. Ahí estuvo Gabriela Cuevas quien, a sus 30 años, lleva ya media vida dedicada al…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES