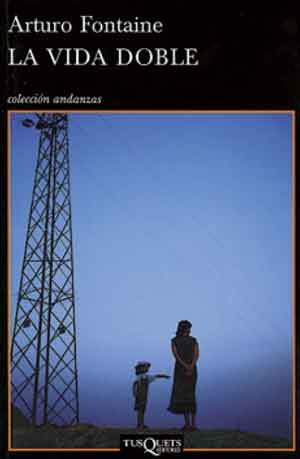En 1992 Fontaine sorprendió con una novela inesperada. Oír su voz era un gran mural acerca de la transformación de Chile durante la dictadura de Pinochet. Fontaine defraudaba las expectativas de los lectores (hipócritas, hermanos nuestros) que, especialmente desde el extranjero, pedían relatos que denunciaran las atrocidades de la dictadura. Oír su voz, en cambio, trazó otra forma de violencia del régimen: la liberalización económica radical (sin libertad política) y las convulsiones que trajo ese brusco cambio de patrones productivos. El escalón social era tan inesperado como el tema. La novela muestra el ascenso de una clase: la voraz plutocracia advenediza; y el eclipse de un viejo orden: la aristocracia latifundista herida por Allende y rematada por Pinochet. La novela de Fontaine era de esa estirpe gatopardesca. La adaptación de los patricios dispuestos a degradarse (es decir, mezclarse), con tal de no morir, prefiguraba (y este fue otro mérito del libro) la adaptación entusiasta de la siguiente clase que, ya en democracia, subiría al poder. La antigua izquierda revolucionaria, ahora “renovada”, que administraría con un poco de vergüenza, pero mucho éxito, el modelo económico liberal heredado de la dictadura. Oír su voz era tanto más osada pues, en su objetividad balzaciana, esta transformación de las élites ocurría tal como ocurrió: con escasa conciencia de las violaciones a los derechos humanos.
Las novelas de la generación chilena surgida tras el retorno de la democracia trataron, en general, solo oblicuamente de la represión. Estábamos demasiado cerca del agujero negro, todavía. Estrella distante (1996), de Bolaño, estiliza la brutalidad insertándola en la paupérrima –y fascinante– vida literaria de aquel período. Pero sin entrar en la sistemática bestialidad del trasfondo.
El paso del tiempo vuelve más objetiva a la historia y más imaginativa a la novela. En España, pasadas tres décadas de la dictadura y setenta desde la guerra civil, ambas se representan con creciente libertad, empleando a la historia como escenografía. Tanto en la demarcadora novela de Javier Cercas Soldados de Salamina, que osa humanizar a los vencedores, como en la extraordinaria La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina, que admite la ambigüedad moral de los vencidos.
Algo similar empezó a ocurrir en Chile. Casi treinta años después de los hechos, Fontaine escenifica La vida doble en el período más oscuro de la dictadura (la “dura dura”, la que parecía que duraría siempre). Sobre ese escenario monta una tragedia atemporal. Irene milita en una raleada guerrilla urbana. Asaltando un banco es detenida. Torturada salvajemente –oímos los aullidos– Irene aguanta hasta un límite pasado el cual “todos se quiebran”. Entonces “canta”, delata a sus compañeros. Y no solo eso. Aterrada por la amenaza de que secuestren a su hija, pero también transformada por el dolor (las metáforas del sufrimiento transfigurador son la “corona” del libro), Irene se convierte en colaboradora de la policía secreta. Un nuevo nombre falso, “la cubanita”, se agrega a sus anteriores chapas de guerrillera. Integrada a la unidad antisubversiva que la capturó, “la cubanita” lucha contra sus antiguos camaradas, los atrapa y participa en sus torturas como interrogadora.
¿Increíble? Las guerras abundan en desertores, en agentes dobles y traidores. La guerra sucia en el Cono Sur de América, en los setenta y ochenta, produjo varios. Por ejemplo, un novio de la expresidenta Bachelet fue uno de ellos. La novela de Fontaine está basada en una minuciosa investigación. Pero esta respuesta, “realista”, es impertinente. La vida doble consigue que creamos en su ficción –más que en aquellas historias reales– precisamente por no ser una novela histórica, ni siquiera política. Es otra cosa, infrecuente en tiempos de narrativas diet: una tragedia en carne viva.
¿Hay una tragedia peor que comprobar nuestra maldad? Sí. La tragedia de descubrir que ese mal nos gusta. Que ya nos gustaba y nos degustaba (él a nosotros) antes de que el hado lo invitara a expresarse. Irene, transfigurada de reprimida en represora, muda de piel como una serpiente, pasa al otro lado del espejo. Lo trágico es que al verse reflejada del revés descubre que sigue siendo ella misma. Los lectores compartimos su devastador asombro ético y antropológico. Irene se excita con la extraordinaria resistencia de uno de sus excamaradas, en la tortura. “Eres un bravo”, le dice luego, en su celda. Y se le ofrece. Antes ha deseado comérselo: “me habría comido esa carne a mordiscos”.
Irene, mártir y martirizadora, protagoniza lo que también es un hábil truco novelesco. Luego de la ordalía de sus torturas cuenta con nuestra plena solidaridad, como víctima. Así, cuando promediado el relato ella se transforma en verdugo ya no podemos abominarla, sin más. Podremos reprochar, pero no simplificar su segunda vida secreta. Una vida para la cual su primera existencia, en la guerrilla clandestina, la había preparado. Sugerir esa afinidad perversa entre insurgencia y represión no es la menor valentía de este libro (aunque sabemos de antiguo que con la madera revolucionaria se tallan buenas horcas). Irene será muy eficiente en la contrainsurgencia. Su segunda vida es aún más trepidante que la primera. Las escenas de escaramuzas y combates, especialmente la final, trasmiten un tableteo que no es solo el de las ametralladoras, también son los corazones de los protagonistas y del lector, acelerados por el suspenso.
Otro doblez. La épica sentimental de los revolucionarios es replicada por la épica antiemotiva de los represores. Esos soldados sin uniforme ni ideal, sucios, abyectos; pero bravos, como perros bravos. Carecerán de decencia pero no de valentía, concluye Irene. El Macha, el Gran Danés, viven su guerra sucia como una intoxicación diaria. Es que, a la larga, se saben perdidos. Irene ha decidido perderse con ellos.
En su exilio de Estocolmo (el del síndrome, demasiado obviamente) una Irene agonizante le relata sus dos vidas al escritor que toma notas para esta novela. A través de ese escritor callado y minucioso, Irene nos interpela, con cansada rabia. ¿Cree, usted, que habría vivido “eso” mejor que yo? El escritor no contesta, no opina. El lector termina el libro. Irene vuelve a sus furias; a sus dos vidas que se tapan y odian entre sí.
En los eclipses totales de sol el cuerpo obscuro tapa al cuerpo radiante. Solo queda visible un feroz anillo de fuego, al que llaman “corona”. ~
Es escritor. Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), la novela con la que obtuvo el premio Mario Vargas Llosa, es su libro más reciente.