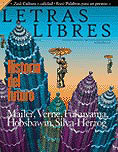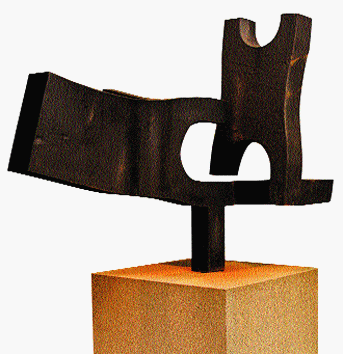Es muy probable que los hombres futuros se forjen una idea muy distinta del siglo XX de la que nos hemos hecho nosotros. No me refiero tanto a la idea de uno o de otro sino a la producida por una colectividad intelectual: una imagen, como decimos del siglo XVIII que fue el Siglo de las Luces y toda la conceptualización —sin duda contradictoria— que la acompaña.
Todos miramos nuestro apenas visible siglo, pero el siglo ha cambiado de rostro en su transcurso y se nos escapa. ¿Podemos verlo ahora que ya ha acabado? (hablo de acabamiento convencional, aunque aritméticamente el siglo acabe el 31 de diciembre del 2000). Pero nadie vive en el siglo sino en un ahora a la deriva que permanentemente es un ahora, un fragmento entero de la temporalidad siempre fluida. En cierto sentido el ahora es absoluto porque el tiempo siempre es ahora; se trataría de un fragmento contradictoriamente absoluto; un absoluto paradójicamente parcial. "El tiempo", dijo Agustín de Hipona, "ignoro lo que es si me preguntan por él, pero si no hay pregunta lo sé", idea que nos recuerda la definición que Lao Tse dio del Tao (el Tao que puede ser dicho no es el verdadero Tao, etcétera). Yo añadiría que ese saber del tiempo del que habló San Agustín es un sabor, porque el tiempo es una sensación que carece de objeto. El tiempo se siente, y es, sin contradicción, una idea. Norbert Elias, que dedicó algunas páginas lúcidas a este tema, señaló en Sobre el tiempo las limitaciones del lenguaje usual (a veces incluso el científico) para determinar qué es el tiempo: se tiende a usar sustantivos objetivantes (yo ya lo he hecho), tales como el tiempo fluye o el tiempo se detiene. Einstein mostró, en refutación de Newton, que el tiempo es una forma de relación y no un dato objetivo de la naturaleza. Así pues, el tiempo no está fuera: vivimos en él, somos el tiempo, y ese serlo no es siempre lo mismo. El sabor que es un saber del tiempo no es uno sino múltiple, se trata de una idea, de una síntesis que, por analogía, despierta en nosotros sensaciones diversas: esperanzas sobre fines políticos, desasosiego ante una cita, angustia ante la conciencia de nuestra edad y los años que, conjeturalmente, nos quedan, etc. Para hablar del tiempo nos vemos obligados a usar formas verbales que designan la duración; para hablar del tiempo necesitamos tiempo. Cuando hablamos del tiempo hablamos de lo que somos, porque si de manera muy sintética podemos decir lo que somos es precisamente eso, tiempo que se sabe tiempo, medida: lo que tiene un comienzo y tiene un fin y al mismo tiempo concibe la desmesura. Por lo tanto, la idea (o más exactamente, ideas) del tiempo que los hombres del siglo XX hemos tenido podría arrojarnos una visión nítida, aunque compleja, de lo que somos y tal vez de lo que queremos ser. Sin embargo, para acercarnos a esas ideas acerca de la temporalidad habría que acudir sin duda a la sociología, a la filosofía y a la ciencia pero también a las artes, a la pintura y, especialmente, a la literatura. Sin vislumbrar lo que los poetas han dicho sobre el tiempo no podemos comprender nuestro siglo —así pues es fundamental interrogar desde esta perspectiva a Pound y a Breton, a Eliot y Antonio Machado, a Saint John Perse y a Octavio Paz.
Quizás el término que más se ha usado para definir nuestro siglo sea el de moderno (aunque también el XIX, sólo hay que recordar a Baudelaire y su célebre definición de la modernidad, y a Rimbaud: "es necesario ser absolutamente moderno"). La modernidad es propia de nuestro siglo, es decir, que nos hemos acostumbrado a hablar de nuestros logros y desaciertos con el término de modernidad, un término eminentemente temporal. Incluso, en los últimos años, se ha hablado hasta el ridículo de posmodernidad para referirnos a un supuesto periodo hipermoderno que quizás no sea otra cosa que el momento de su bizantinismo y decadencia. Un movimiento hispánico de finales del siglo XIX se denominó modernismo y la vanguardia sajona (en un sentido amplio) también ha sido conceptualizada de modernism. Se ha hablado del mueble moderno, de la música moderna, y de todas las formas de la modernidad, sin duda utilizando el término de manera acrítica para designar a cosas y procesos de características muy distintas. ¿Pero qué es ser moderno? No creo que lo sepamos muy a ciencia cierta, aunque hay mucha literatura al respecto y ha sido alimento de cursillos y congresos donde todos sabían más o menos lo que era. Mucha de esta literatura probablemente sea un producto de la modernidad si se aceptara que dicha modernidad es la característica central de nuestro siglo, aunque quizás el siglo XX, ese siglo que comenzó en 1914 y acabó en 1989, como han señalado algunos notorios historiadores y ensayistas, entre ellos François Furet, escape a toda conceptualización monolítica, central, y sea plural, barroco. La modernidad sería entonces uno de los mitos del siglo, una de las imágenes posibles de este elefante inabarcable del que nosotros, tan cercanos a él, sólo vemos fragmentos. Ortega y Gasset, en una de las conferencias que dio en Argentina (1939), afirmó que nuestro tiempo se caracteriza "por una extraña presunción de ser más que todo otro tiempo pasado; más aún, por desentenderse en absoluto de todo tiempo pretérito, no reconocer épocas clásicas ni normativas, sino verse a sí mismo como una vida nueva, superior a las antiguas e irreductible a todas ellas". Cuando Ortega escribe esto está muy cerca aún de la eclosión de las vanguardias y sus proclamas de tierra quemada respecto al pasado (aunque ya sabemos que no era así y un movimiento como el surrealismo reivindicaba obras del pasado como antecesores, es decir, como tradición); hoy día estas afirmaciones orteguianas necesitarían comprensiblemente más de un matiz. Sin ir más lejos: el auge actual de la biografía y de la novela histórica quizás pueda leerse como un síntoma de inseguridad en las capacidades del siglo para reconocerse en sí mismo y por lo tanto como búsqueda, en los personajes y las épocas del pasado, si no de un ideal, sí al menos de una otredad más amplia y digna de establecer un diálogo, un ejemplo, un espejo donde reconocer aquello que apenas cambia con los cambios; al fin y al cabo seguimos leyendo a Shakespeare como si nos hablara a nosotros mismos, cosa que no logramos sentir fácilmente cuando la mayor parte de nuestros contemporáneos nos hablan intencionalmente de las cosas que deberían inquietarnos.
Creo que este escepticismo en la posible objetividad de nuestros intelectuales para saber qué ha sido nuestro siglo está justificado si se piensa que el siglo de la ciencia y de la técnica, de los logros políticos del ciudadano (en gran parte de Occidente, sobre todo), de la antropología (una disciplina resultante del pensamiento occidental que supone de manera radical la conciencia de la diferencia), ha sido también el gran siglo de la guerra, de los totalitarismos (el comunista, el fascista, el nazi). Una cultura que ha logrado crear instituciones en las que se defienden derechos del hombre con carácter universal así como criterios universales de racionalidad, es también la cultura que defiende con más ahínco la relatividad cultural y política, es decir, una ética relativista. El siglo, tal como lo hemos definido numéricamente, comienza con la Primera Guerra Mundial e, inmediatamente, estalla la revolución rusa, que prometía la abolición de las clases y la justicia bajo el común denominador de la igualdad social; pero casi todos sabemos ya que el comunismo fue el creador de una clase burocrática y de una maquinaria infernal en cuyo nombre se ha cometido el mayor número de crímenes de este siglo. Así pues, una ideología política basada en una concepción economicista de la historia (y por lo tanto científica) se transformó o encarnó la mayor tiranía del siglo, extendida a varios países occidentales y otros tantos orientales. Por otro lado, el nazismo, movimiento político y bélico de carácter extremadamente racista e irracional, surgió en el país de la razón y de la música. Fue el proyecto de un hombre articulado en un partido y llevado a cabo por gran parte de una nación. Nietzsche afirmaba en uno de sus aforismos que los pueblos malvados no tienen música y se preguntaba cómo entonces los alemanes la tenían. Alemania encarnó, en ese periodo, el mal, ese concepto que Hannah Arendt conceptualizó ambiguamente como banal, ese mal del cual el resto de los hombres no podemos considerarnos ajenos. Además, el siglo de la planificación y de la prevención es también el siglo que inicia los grandes problemas ecológicos en su dimensión planetaria, el siglo de los ríos y los mares contaminados, de las ciudades contaminadas, de los alimentos contaminados. El siglo, pues, del progreso, la otra idea dieciochesca tan unida en cierto sentido a la de la modernidad, está lleno de retrocesos, de descensos a lo irracional, al terror y a la barbarie. El siglo en el cual la idea de la posible destrucción planetaria es no sólo un terror, como el de los antiguos, de tipo escatológico y religioso, sino una idea posible.
El siglo de la ciencia y de la técnica es también el siglo de la mentira, como en buena medida mostró Jean François Revel en El conocimiento inútil (1988), pensando en la relación de los intelectuales y la política; y quizás el siglo más rico en jergas, desde las de las ciencias sociales a las filosóficas, sin olvidar a las producidas por la crítica literaria. Quizás por eso en los últimos años de la centuria se da una reivindicación, a veces un poco supersticiosa, de la claridad y del pie a tierra. Tras décadas de mundos subatómicos, estructuras en las cuales somos meros instrumentos, inconsciente y utopías sin cuento, el ciudadano parece querer bajarse y comprar sencillamente el periódico. ¿Pero es posible esto? El anatematizado Raymond Aron —para la izquierda ortodoxa que vio en él a un enemigo lúcido— comienza a ser leído con buenos ojos; Isaiah Berlin, un historiador de las ideas acentuadamente empirista, es tomado como referente, aunque no sea un pensador central (de hecho ya no hay pensadores centrales…). Sartre se ha convertido en una antigualla; Heidegger, el gran filósofo, padre de tantas cosas profundas unas, pedantes y reaccionarias las más, es leído por pocos y con cuidado de no enredarse en sus marañas. Y si bien el gran filósofo, creador de un sistema total o con respuestas para todo, ha desaparecido por ahora, han surgido mil pensadores con breviarios sobre el buen comer, dormir, vivir y morir, algunos enlazando con lo mejor del espíritu de Michel de Montaigne, otros con la sección femenina adaptada a los intereses más amplios de nuestra sociedad abierta. Es lo que se llama una filosofía sin metafísica y sin muchas pretensiones, porque de alguna manera se percibe que en pretensiones hemos ido demasiado lejos. Aunque los filósofos no parecen querer ya ir tan lejos, los científicos no se han detenido, ni siquiera en su reivindicación de la metafísica, de las preguntas primeras y últimas y de otros asuntos que ocuparon a los pensadores desde los presocráticos y que el filósofo moderno parece haber desechado. Octavio Paz señaló en La llama doble críticamente tal ausencia en el pensamiento "filosófico" actual. Quizás, afirmó el poeta y pensador mexicano, los verdaderos filósofos actuales están entre la clase científica.
Hace ya un par de décadas que asistimos a la caída de las máscaras: el ser revela su otro ser; la mentira, el rostro vergonzante alimentado a la sombra de las buenas conciencias que supusieron el bien y volvieron el rostro a la realidad. Ser lo que no es: quizás esta ecuación pueda ser una imagen aceptable para acercarnos a estos años; tiempo en el que las realidades ocultas o reprimidas se vengan o surgen de nuevo bajo el rostro de la melancolía. Muchos de nuestros grandes proyectos, especialmente los político-filosóficos, se han revelado como mentira y en su lugar se ha extendido algo muy distinto de los absolutos que han arrasado el siglo y ante cuya herencia nos sentimos tímidos y pragmáticos. Me refiero a la democracia, una forma estatal que no da respuestas a la vida, que no busca nada y que sólo permite las búsquedas. Para el occidental que yo soy, nacido en la segunda mitad de este siglo que las fechas con cierta ingenuidad cierran, esa y otras posibilidades de la democracia son de una importancia radical, pero comprendo bien que algo tan de andar por casa provoque depresiones y la melancolía propia del objeto perdido, un objeto, en este caso, ideal, que nunca tuvimos pero que hemos vivido como una realidad tangible y por la cual hemos abrazado la barbarie. Este siglo prometió —en su vertiente más filantrópica— el fin de la alienación, de las contradicciones sociales, aunque la práctica de las sociedades donde se han llevado a cabo esas revoluciones ha sido, desde el principio, contraria a esos anhelos. Los campos de concentración son el símbolo del comunismo y del nazismo. Sin embargo, marxistas y comunistas quisieron el bien (no los nazis que lo quisieron para ellos), y quizás en la esquizofrenia entre deseo y realidad radique uno de los enigmas más desconcertantes de nuestro tiempo, y cuando digo nuestro tiempo entiendo que las fechas no son tan estrictas como la convención, incluso la aquí señalada, pretende.
Freud, cuya Interpretación de los sueños inauguró el siglo que ya acaba, quizá sea en este sentido la figura más paradójicamente emblemática y la que en cierto modo nos puede ayudar no sólo a comprender lo que hemos sido (sentido histórico) sino lo que somos y podemos ser. A diferencia de otros pensadores y poetas no proclamó el cambio de la naturaleza humana sino que buscó algo más modesto, la terapia, aun sabiendo que la "curación" no podía serlo del todo si la llamada neurosis es la respuesta que el hombre da a su desviación de la naturaleza. Probablemente ni Nietzsche ni Freud tenían razón en esto: el hombre no es una enfermedad. ¿Cuál sería la curación y qué sería ese hombre ya sano de sí mismo? ¿Cuál sería el origen cuya identidad proclamaría nuestra salud? El hombre, volvemos a Ortega, no es una identidad mostrenca, una esencia que el pasado, el nacionalismo o los dioses otorgan, sino la búsqueda de sí mismo, un querer ser. Si algo ha sido nuestro siglo —y soy consciente de que es una frase algo retórica porque cada vez que se plantea no cesan de surgir aspectos distintos de lo que el hombre ha sido en el siglo— es búsqueda, exaltación de la utopía, destripamiento del ahora, vértigo hacia el futuro. Quizás el tiempo que se inicia (si de verdad se inicia un tiempo, cosa nada probable a pesar del paso cansino del calendario) sea el de otro tipo de utopía: la conciencia de que lo que somos está siempre a un paso de nosotros y por lo tanto en un no lugar, en un lugar dibujado y reinventado cada día por la palabra deseo. Ese no-ser proyecta, sin embargo, nuestro rostro, no una identidad fija y estatuaria sino la del deseo buscando su propia otredad entre los otros y lo otro. El balanceo entre el ahora, único lugar desde el que podemos desear, y lo que deseamos (ser, sea lo que sea el objeto o el sujeto de nuestro deseo), inminencia de tiempo, quizás pueda constituir un saber de la temporalidad capaz de suscitarnos la sonrisa de la reconciliación. –
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)