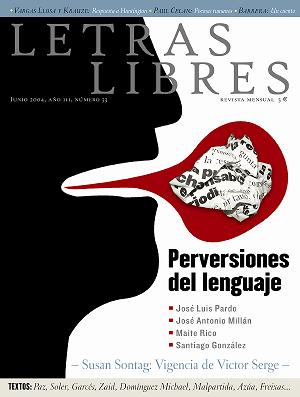Primero explicaré el título de este texto: la palabra interfaz nació en la hidrostática, para indicar las dos caras de una sustancia que están en contacto; hoy en día se usa sobre todo para hablar del medio de comunicación entre un programa y un usuario.1 Yo rescataré metafóricamente el sentido originario para referirme a la superficie —lingüística— de contacto entre el poder y los ciudadanos.
Usaré poder en minúscula: hablaré de la autoridad estatal, por supuesto, pero sobre todo de la municipal, y a su lado del poder de los grandes complejos económicos y comerciales: bancos, manufacturadores de productos, gestores de espacios públicos… Todos ellos mantienen una comunicación —cierto que básicamente monodireccional— con sus ciudadanos/usuarios. Mi tesis es que esa comunicación está pervertida.
El Estado habla a través del Boletín Oficial, documento con un lenguaje que no calificaríamos de perverso, sino simplemente de técnico, de no ser porque todo el mundo tiene la obligación de conocer su contenido: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Uno puede viajar en un Airbus sin tener que leerse el manual, pero no puede vivir en un Estado sin seguir atentamente lo que dice (so pena de exponerse a una larga cadena de multas, expropiaciones y encarcelamientos), y eso exige una considerable cadena de intermediarios: periodistas, abogados, gestores, asesores. Es curioso que (si no recuerdo mal) más del 80% de los parlamentarios sean profesionales del derecho y afines, lo que conduce a preguntarse si no se estará generando un círculo vicioso de lenguaje técnico.
Se supone que el Estado habla también directamente al pueblo a través de sus representantes en el Parlamento, pero en las democracias occidentales, donde éste ha perdido su función, es más frecuente que lo hagan en declaraciones transmitidas y amplificadas por la prensa.
El poder local y económico se dirige al ciudadano de múltiples maneras: en la calle, en los edificios públicos, en los impresos que hay que rellenar, en las Webs, en los servicios de “atención al cliente” y en las etiquetas de los productos. Una primera constatación, y de una magnitud gigantesca, es que el poder ha renunciado en gran medida a la palabra: so pretexto de hacer su mensaje más comprensible e inmediato, un sistema -neojeroglífico habla desde las paredes de los espacios públicos, básicamente prohibiendo.2 Con la coartada de llegar más fácilmente a los analfabetos, a los extranjeros que no conocen nuestra lengua, un sistema icónico de nueva factura dirige sus monigotes a los ciudadanos.
La lengua puede mentir, puede engañar, pero en ella caben matices (desde la cortesía al humor), caben gradaciones…, que en su mayoría están vedados al sistema icónico: el muñeco tachado querrá decir “por favor no pase”, “se prohíbe la entrada” o “privado”, pero sólo dice “muñeco tachado”. La señal de “prohibido aparcar” sólo puede decir eso, pero recuerdo un cartel en la Quinta Avenida de Nueva York que advertía a los automovilistas: “Don’t even dream of parking here” (“Ni sueñe en aparcar aquí”). Sí: hay muchos matices posibles en la comunicación con los ciudadanos, pero se ha ido renunciando a la mayoría.
Y cuando el poder emplea las palabras para dirigirse al ciudadano, ¿cómo lo hace? Veamos algunos ejemplos:
Esta operación no comporta pago de comisiones (texto en cajero automático).
Se ruega que desconecten los dispositivos que emiten señales acústicas (aviso por altavoces en sala de conciertos).
Prohibida la permanencia en este recinto sin título de transporte validado (texto en metro).
Mantenga sus pertenencias controladas en todo momento (aviso por altavoces de aeropuerto).
Fumar obstruye las arterias y provoca cardiopatías y accidentes cerebrovasculares (texto en cajetilla de cigarrillos).
Centro rural polivalente (rótulo en un edificio).
¿Qué vemos aquí? Las frases están bien construidas, las palabras que utilizan son precisas. ¿Cuál es el problema entonces? Que están escritas en un registro técnico, del lenguaje jurídico, médico, o bancario; o ni siquiera eso: algunas están en una jerga que nadie usaría jamás, ni para un público técnico. Usarlas para hablar a personas que no son juristas, ni técnicos, ni economistas es una falta de consideración para sus destinatarios, pero incluso puede hacer algo peor: anular el efecto que se supone que cumplen. El viajero poco culto o con un español imperfecto, ¿qué entenderá mejor, que le hablen de “mantenga sus pertenencias controladas” o de que “vigile su equipaje”?
Porque todas las frases que hemos leído tienen un equivalente más sencillo y directo: “Es gratis” (cajero automático); “Apague el teléfono móvil” (sala de conciertos); “No entre sin billete” (metro).
De algunas simples observaciones se podrían deducir las reglas que parecen usar los redactores de estas comunicaciones:
1) Si puedes decirlo en más palabras, no uses menos.
2) Si puedes usar palabras poco comprensibles, no uses palabras normales.
3) En caso de duda entre dos palabras, usa la más larga.
El ejemplo más extremo que he encontrado de lenguaje perverso está en el título de un mapa que se encuentra en todo el metro de Barcelona (el texto figura, por cierto, en catalán y en castellano, como para demostrar que no hay barreras lingüísticas para el desorden): “Zonificación del ámbito del sistema tarifario integrado”. ¿Qué quiere decir? Pues que en algún momento el Consistorio decidió, muy loablemente, que un mismo billete sirviera para toda la red, pero que costara más cuanto más lejos del centro ibas: ¿está claro? Pero ¿para qué poner al mapa un título simple como “Precio por zonas”, pudiendo usar polisílabos y sintagmas floridos? Hoy en día, por suerte, tenemos medios para medir la desvergüenza lingüística: “Zonificación del ámbito”, según el buscador Google, nada más se encuentra en 17 sitios en toda la Web hispanohablante… ¡Y es uno de los veinte mensajes que se ven obligados a leer un millón de pasajeros al año!
¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Qué sentido tienen? Cuando la multinacional habla de “deslocalización”, el empresario de “ajuste de plantilla” o el político de “daños colaterales” (para no decir, respectivamente, “cierre”, “despidos” y “muertes”), lo que se produce es un acto de ocultación del auténtico significado. “Cuando hay un abismo entre los propósitos reales y los declarados, se vuelven hacia palabras largas y modismos agotados, como un calamar que esparce su tinta”, en palabras de Orwell.3 Sin embargo, aquí no podemos encontrar un motivo similar. Todo lo que vemos es por un lado un absoluto desprecio por el receptor del mensaje, y por otro un gran engolamiento.
El muchacho que narra los títeres del Retablo de Maese Pedro en el Quijote se va exaltando con la acción, hasta el punto de contagiarse de las sublimes acciones de sus muñecos:
—[…]¡Lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria, sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro felice viaje! […]
Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro y dijo:
—Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala.4
Si era mala la afectación del muchacho frente al público de los títeres, ¿cómo será la de estos representantes del poder dirigiéndose a sus ciudadanos para ayudarles? Los burócratas, los técnicos, no saben apearse de sus jergas especializadas, y las mantienen cuando hablan con seres normales. E incluso cabe pensar que en muchos casos no hay nada detrás de su jerga, como cuenta de los médicos el personaje de Molière: “Saben hablar en bello latín, saben el nombre griego de todas las enfermedades, definirlas, dividirlas, pero, en lo que toca a curarlas, no saben nada en absoluto”.5
A propósito: el poder sanitario sigue hablando a sus ciudadanos con palabras de chamán (“cardiopatías y accidentes cerebrovasculares”), pero lo malo no es que lo haga en el paquete de cigarrillos, sino que lo sigue haciendo en la consulta, y a la cabecera del moribundo.
Por suerte, empieza a haber una mínima sensibilidad en estos temas. En el campo de los medicamentos el cambio ha partido de una Directiva de la Comunidad Europea, que nuestra legislación se ha visto obligada a seguir. Se trata de la información contenida en los prospectos de los medicamentos: “En lo posible se deben evitar frases excesivamente largas y oraciones subordinadas. La legibilidad puede estar influida por los distintos tipos de letra, el uso de mayúsculas y minúsculas, la longitud de las palabras, por el número de oraciones en la frase, y por la longitud de las frases.”6
Sí: como muy bien refleja esta norma, la comprensión no depende sólo del léxico (aunque ahí hay un escollo inicial, y con frecuencia insalvable), sino también de la sintaxis… y de aspectos tipográficos. Aquí tengo que hacer un breve paréntesis.
Hay otra forma de perversión que estriba en hacer que los mensajes (ya sean auditivos o textuales) sean directamente ininteligibles, con independencia de su contenido. Todos recordamos la ominosa megafonía que resuena en la estación de Les vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati: el poder ferroviario ladra órdenes incomprensibles, y el público corre de un sitio a otro intentando obedecerlas. Pues bien: no otra cosa ocurre con los textos de las condiciones de pólizas de seguro o tarjetas de crédito, que son directamente ilegibles, y no sólo por sus opacos términos y expresiones, sino porque además están compuestos en letra de tamaño minúsculo, con unas líneas larguísimas en las que el ojo se pierde, y con frecuencia impresas en un color grisáceo, para dificultar aún más la lectura.
Una recientísima ley catalana ordenó para los contratos “unas características tipográficas que permitan una lectura fácil y cómoda”;7 por ejemplo: “una letra no inferior a 1,5 milímetros”, y también fijaba valores mínimos para el contraste del texto con el fondo. Pues bien, la patronal de seguros Unespa ha recurrido la entrada en aplicación de esa ley, alegando lo engorroso que es tener que crear una documentación exclusiva para Cataluña.8 Es decir: en vez de aprovechar y hacer sus contratos legibles para todo el Estado, ¡se quejan por los costes que tendrá mantener la ilegibilidad para todos excepto para Cataluña!
Junto a los usos que hemos ido viendo de vocabulario hiperespecializado tenemos otros casos de empobrecimiento y vacío. En el terreno comercial la comunicación con los clientes se la han repartido entre los creativos publicitarios y los responsables de marketing. El lenguaje publicitario es todo un mundo (que aquí no podemos abarcar), pero la mediación de la gente de marketing asoma con frecuencia en folletos, envases y Webs, con consecuencias lamentables, de las que ahora sólo trataremos una muestra.
Resulta que en marketinés todo son “productos”:
Para acceder a este producto [i.e., un artículo de prensa] es necesario suscribirse (Web de un diario).
Adquiera el nuevo producto de cinco entradas (Web de venta de entradas).
¡La forma más sencilla de obtener un Producto de Crédito! (Web de un banco).
Cómo rastrear su producto (Web de una librería).
El producto OpenOffice.org (Web de promoción de software libre).
De nuevo, es una jerga técnica (y además, todo hay que decirlo, una jerga especialmente pobre) la que se destina al contacto con el ciudadano. Como prueba de su inanidad, está el hecho de que la palabra producto puede retirarse de prácticamente todos estos enunciados, y no ocurre nada.
¿Mejorará en el futuro esta perversa superficie de contacto lingüístico entre el poder y los ciudadanos? Creo que sólo empeorará, y voy a contar por qué. Hasta ahora, en las mesas de los organismos públicos, en los mostradores de los bancos, al otro lado de los teléfonos de reclamaciones había personas, personas que (si uno tenía suerte) podían ejercer de mediadores entre las palabras perversas de los poderzuelos y los seres normales. La tendencia es sustituir este contacto humano por trato con sistemas automáticos (ya sea a través de una Web o por vía telefónica).
La información de las Webs adolece en muchos casos de los mismos defectos que en cualquier otro medio, sólo que en este caso las palabras raras llegan por Internet, como hace el ayuntamiento de Madrid preguntándote por el nombre del vial, cuando lo que tú quieres encontrar es una calle. Otras veces, es la falta de cuidado de los responsables de los sitios lo que hace que salgan mensajes técnicos (“Error de Microsoft VBScript en tiempo de ejecución error’800a01a8′. Se requiere un objeto”) cuando podría salir algo más comprensible (“No ha escrito qué quiere buscar”). Pero la misma superficie de comunicación informatizada se va llenando de prácticas lingüísticas aberrantes. Tomemos el caso de “Mi ordenador”.
En un cierto momento Windows incorpora un icono en el escritorio llamado “Mi ordenador”, que da acceso a todos los discos que constituyen el aparato. Ese “mi” es muy curioso: ¿quién lo enuncia? Parece que el dueño del aparato. Pero ¿y si a él no le apetece llamarlo de esa forma? (personalmente, en mis equipos lo cambio siempre a “Este ordenador”). Pero la fórmula tuvo éxito, y empezaron a aparecer mis por doquier. Si uno, por ejemplo, intenta comprar un billete de Iberia por Internet, tendrá que registrarse, y allí se le asignará un apartado llamado… ¿lo adivinan? ¡”Mi Iberia”! De nuevo, se tiene que suponer que quien dice eso es el cliente, pero nadie en su sano juicio diría “voy a mi Iberia a ver qué ofertas hay”. Este uso constituye por una parte una usurpación de la enunciación: están poniendo en nuestra boca cosas que no hemos dicho, y además una violencia: ponen cosas que no queremos decir.
Y no sólo es “Mi Iberia”: en eBankinter tienes que usar “Mi banco”, en la FNAC, “Mi cuenta”, etcétera. Nos han convertido a los ciudadanos en perversas copias del Gollum de El Señor de los anillos, babeando todo el rato “mi tesoro, mi tesoro…”: ¿Tesoro? ¡Eso querrían ellos que pensáramos!
Por teléfono no mejoran las cosas. Por un lado, el ciudadano de hoy se puede encontrar frente a un robot que le ordena: “Diga en voz alta uno para el departamento técnico, dos para el comercial, tres para pedidos…” Y se verá doblemente humillado: por verse obligado a recitar dígitos informes, y porque las categorías ofrecidas no son las que a él le servirían, sino las que le impone el emisor.
Y si quien hay al otro lado de la línea es un ser humano, tampoco servirá de mucho, porque normalmente la comunicación estará encuadrada en call centers en las que trabajadores monitorizados (que pueden estar situados en otro país) atienden a las personas mediante troubleshooting guides, manuales de conversación predefinida, en entornos en los que se graba por sistema hasta la última palabra. Y el desdichado usuario se verá metido en diálogos sin sentido, que —como juegos mal diseñados— conducen una y otra vez a callejones sin salida, y respuestas opacas. Si no saben ni escribir un cartel: ¿cómo van a ser capaces de diseñar algo tan complejo como toda una comunicación?
¿Y la lengua “normal”, dónde se encuentra? Recuerda Benedetta Craveri, en ese precioso libro que es La cultura de la conversación,9 cómo la mejor lengua francesa se forjó en el siglo xvii, en labios sobre todo de las mujeres (de las mujeres nobles, claro está). Dice: precisamente porque las mujeres no recibían una educación humanista, su francés claro y natural, exento de las vulgaridades del habla popular y de los tecnicismos de los doctos, se elevaba, en el gran debate sobre la lengua, como modelo de toda la nación.
¿Y hoy en día? Las “vulgaridades del habla popular” entran a través de la televisión hasta el fondo de todos los hogares, y los “tecnicismos de los doctos”, reducidos a una caricatura de sí mismos, acechan al ciudadano en cualquier esquina. Cercados entre el Gran Hermano y los engolados enunciados del poder, ¿cómo hacer espacio para la comunicación verdadera?
El director de cine Godfrey Reggio creó en 1982 una película que estaba llamada a hacer época: Koyaanisqatsi. La película no contenía ni una sola palabra. “No es por falta de amor al lenguaje por lo que esta película no tiene palabras, es porque nuestro lenguaje se encuentra en un estado de vasta humillación”.10
He querido mostrar la parte de la vasta humillación que palpamos a diario los ciudadanos. ~