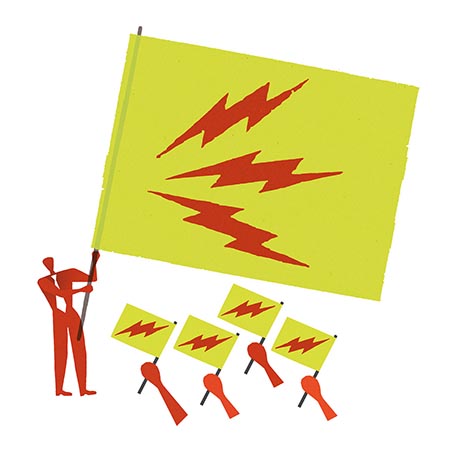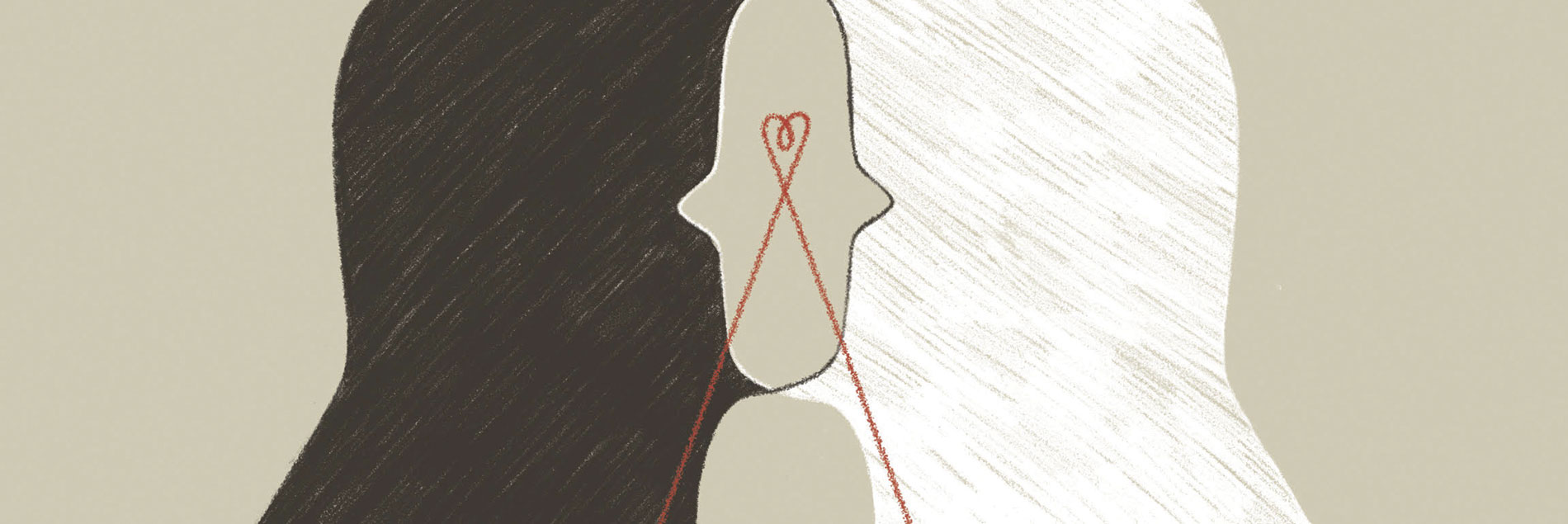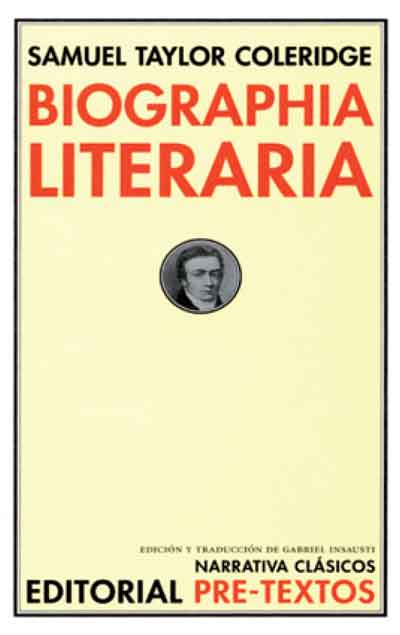El caso Rushdie comenzó con la quema de ejemplares de Los versos satánicos en Bradford. Los musulmanes occidentales encendieron la hoguera. El ayatolá Ruhollah Musevi Jomeini la alimentó hasta convertirla en un incendio mundial y, cuando las embajadas estadounidenses sufren ataques en el mundo árabe, la dialéctica letal entre la ira islámica y la libertad de expresión occidental vuelve a dejar la muerte en su estela.
El día en que se decretó la fetua, Salman Rushdie asistió al funeral de Bruce Chatwin en el centro de Londres. Cuando terminó el servicio, observamos cómo lo empujaban a la parte trasera de un coche y se lo llevaban, con aspecto aturdido y asustado. En su libro autobiográfico Joseph Anton –que lleva por título el alias que decidió asumir–, Rushdie nos cuenta cómo fueron esos años para él. Una vez tuve un atisbo de su experiencia. En los años noventa, él y su equipo de protección me llevaron a casa después de cenar. Circulamos por las calles del norte de Londres; ellos miraban por las ventanillas tintadas y, cuando el coche se detuvo y yo intenté abrir la puerta, el agente dijo: “Es mejor que lo haga yo, señor”, porque el cristal y el acero reforzados hacían que fuera demasiado pesada para abrirla. Rushdie pasó diez años en una jaula de cristal y acero.
El caso se convirtió en un conflicto entre la Ilustración europea –partidaria de la razón, la tolerancia, el diálogo y el laicismo– y el islam radical –teocrático, literalista e intolerante-. Aunque Rushdie conocía muy bien el islam, sus seguidores liberales como yo lo conocíamos menos. Con la distancia del tiempo, adquirimos una claridad moral sobre nuestros valores a expensas de una mayor confusión sobre el islam.
Nos creímos la idea de que el ayatolá estaba hablando por toda la fe. En realidad, se estaba recuperando de la desastrosa guerra con Irak, peleaba con los saudíes por el dominio de las masas musulmanas y necesitaba un tema controvertido para prender de nuevo el fuego de una revolución iraní adormecida. El caso Rushdie era un regalo de los dioses y lo usó para apuntalar una teocracia terrorista en dificultades.
El riesgo que corría Rushdie no venía del islam o de los creyentes occidentales, sino de un Estado terrorista. Veinticuatro años después, la fetua, aunque no se aplique, todavía pende sobre Rushdie, Irán avanza a trompicones hacia la posesión de un arma nuclear, todavía proclama la muerte de la “entidad sionista” y sigue siendo un Estado terrorista. Quizá eso es lo que el obstinado ayatolá, arquitecto de una revolución permanente, siempre había querido.
Los imanes que organizaron la quema de libros en Bradford también consiguieron lo que querían. Cuando fui a Bradford en la primavera de 1989 para escuchar a los líderes musulmanes, su sinceridad era evidente. Lo que yo cuestionaba era su autenticidad. Contaban historias que expresaban cierta incomodidad hacia lo que sus hijas y sus hijos aprendían en las calles, e incomodidad por las concesiones que la vida occidental les obligaba a hacer. El próspero propietario de un restaurante –que defendía ruidosamente la muerte de Rushdie– admitió que se ganaba la vida vendiendo alcohol a los infieles. El caso Rushdie era exactamente lo que necesitaba. Cuanto más iracunda fuera la reafirmación de su fe, más auténtico se sentía.
El caso dio a los liberales y la umma mundial de los creyentes musulmanes una oportunidad para definir lo que era sagrado para cada uno. Permitió expresar emociones fuertes, pero ninguno de los dos bandos recorrió el espacio que existía entre la sinceridad de sus emociones y la autenticidad de su fe.
Una fe auténtica podría habernos hecho más humildes sobre nuestras creencias y más curiosos sobre las convicciones de los demás. Podríamos haber aprendido algo unos de otros. Cuando se produjo el caso Rushdie, los musulmanes occidentalizados se toparon con la exigencia oculta de la vida en una democracia laica. Descubrieron que su fe podía sufrir burlas y reclamaron que el respeto circunscribiera la libertad de expresión. Al menos parte de una minoría marginalizada y enfadada reforzó la petición con la amenaza de quemar la casa multicultural. Esa amenaza era tan inaceptable como la fetua. No se debería obligar a nadie a reconsiderar los límites de la libertad de expresión con una pistola apuntándole a la cabeza. Si es cierto que ahora ningún autor occidental se atrevería a insultar al islam tras el caso Rushdie, la muerte de sus traductores o el ataque a los caricaturistas daneses, todos habremos perdido.
Así que, si una autocensura resentida por parte de los liberales y explosiones violentas en las banlieues europeas sería la peor consecuencia posible del caso, ¿cuál sería un resultado positivo?
Tenemos que pensar de nuevo lo que significa vivir juntos. En una sociedad libre, todos compartimos el interés más profundo en proteger las minorías musulmanas, y de hecho todas las comunidades religiosas, de la discriminación, la difamación, la violencia o la incitación a actos de odio. Pero ninguna sociedad libre tiene interés en proteger sus doctrinas, creencias y prácticas de la crítica, el desprecio, el ridículo o la denigración.
Es un pacto difícil para las comunidades religiosas. No es agradable vivir en sociedades que aparentemente no consideran que nada sea sagrado, salvo la libertad de hacerse rico y la libertad de ser sarcástico y sacrílego. Pero la tolerancia también es un pacto difícil para los liberales laicos, porque les exige que vivan con aquellos que creen en la subyugación de las mujeres, la subordinación de la razón a la fe y la división de la humanidad entre fieles e infieles.
Así que salimos del caso Rushdie con una cosa en común: la vida democrática es un pacto difícil. Cada uno de nosotros, el creyente musulmán y el liberal laico, desearía que el otro fuera diferente. Pero no lo somos, y vivir juntos requiere que aceptemos lo que no podemos cambiar.
Vivir juntos no debería ser algo que se hiciera en un silencio lleno de resentimiento, cada uno en su propio gueto. Significa llevar una carga de justificación mutua sin privilegios. La fe no tiene ningún privilegio, ningún derecho exclusivo, y la razón laica tampoco. Estamos atrapados unos junto a otros, con la carga de justificarnos, de vivir unos con otros en libertad y de intentar convencer al otro para que sea diferente, sin amenazas ni violencia. Eso es lo que exige la vida democrática.
Traducción de Daniel Gascón
© Michael Ignatieff. Publicado originalmente en Financial Times
es rector emérito de la Central European University en Viena. Su libro más reciente es On Consolation: Finding Solace in Hard Times.