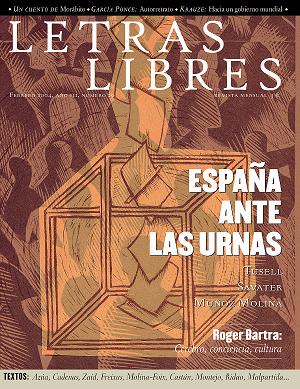La enfermedad dispuso que la escritura se convirtiera, para Juan García Ponce, en la vida misma, en su única vida activa, como dijo Albert Béguin del poeta Joë Bosquet, otro escritor reducido por la fuerza a mantener unido el yo, gracias al acto mágico de escribir, contra la fragmentación del dolor. A lo largo de las décadas, el joven e insolente jefe de su generación se transformó en un sonriente maestro espiritual en cuya casa se oficiaban los ritos nocturnos del heroísmo del arte, aquella vieja y profana religión romántica que tuvo en García Ponce una garantía contra el olvido y los anatemas. Quien haya frecuentado a Juan sabrá que no exagero y que la energía que difuminaba su persona, atrozmente herida por la parálisis, impregnaba a sus amigos de un misticismo cuya insólita raíz escéptica tenía como consecuencia el deseo de emulación: ser dignos, con nuestros cuadros o nuestros libros, no sólo de su voluntad y de su rigor, sino de los grandes artistas que él nos enseñó a amar. Aquellos que se acercaban a él interesados solamente en la aureola del santo enfermo descubrían bien pronto que García Ponce no se dejaba engañar por las apariencias ni por las vanidades. Juan concitó una devoción infrecuente entre muchos escritores y pintores, pues tirios y troyanos, letrados y artistas de diferentes corrientes artísticas y políticas, dueños de caracteres fuertemente contrastados, deponíamos ante él la querella infértil, la pequeñez aldeana. Y como en pocos casos, el círculo de García Ponce se fue renovando de manera natural, selectiva: una nueva generación de artistas plásticos, algunos nuevos escritores empezaron a compartir con él ese tiempo iniciático tan suyo, el que se detenía en su casa, tiempo cuya definición me rebasa.
Hay una imagen primera de García Ponce que cincuenta libros han fijado para siempre. Ante él, los críticos desfallecemos, pues a través de sus novelas, cuentos y ensayos García Ponce lo dijo casi todo sobre sí mismo. Es el artista como héroe y el vidente de la mirada. Un pornógrafo al mismo tiempo que un pedagogo: nos enseñó a leer a Robert Musil, a Pierre Klossowski o a Georges Bataille para que tuviésemos las llaves de su propio reino milenario. ¿O fue al revés? En Juan la lectura fue hija de la literatura, y la prosa, madre disoluta del pensamiento.
Es difícil hablar de García Ponce sin rehabilitar de manera cansina los tópicos que unos y otros hemos configurado sobre su obra, hasta convertirla en una leyenda áurea, casi santa —entendiendo la santidad como demonología—, que él recrea incesantemente. Tan pronto escribo sobre él me desespero, pues esa imagen primera me hipnotiza. Y acabo por asumir que el lector de García Ponce establece con su obra un pacto de amor que incluye la rabia y la indulgencia. Comprendo a quienes rechazan su literatura. Pero yo fui un adolescente que leyó las primeras ediciones de sus libros. Firmé, con García Ponce, ese pacto alevoso. Él lo advierte en “Tajimara”, uno de sus primeros cuentos: “mirar es aceptar”. El pobre Fausto, empero, también se queja de las exacciones a las que lo somete Mefistófeles. Tan es así que Goethe escuchó sus preces y le concedió esa salvación inverosímil que sólo Thomas Mann (y Juan García Ponce) entienden. Quiero decir que nunca he callado ante las cláusulas perniciosas de un contrato que renuevo en su conjunto.
Tengo, como tantos otros, mucho que agradecerle a García Ponce. Orgulloso de los libros que había leído y de las mujeres que amó, a Juan se le podían confiar no sólo los problemas propios de la vida intelectual, sino cuitas sentimentales, derrotas existenciales y fiascos eróticos. Pero quisiera recordar una sola de mis deudas con su generosidad, en cuanto atañe a la condición del crítico literario. En 1995 Juan me pidió un prólogo para sus Cuentos completos y entre mis elogios no dudé en incluir mis reticencias. “Me irrita en García Ponce”, escribí entonces y lo sigo pensando, “la repetición compulsiva, cierto desaseo formal, tramas e imágenes dúplices que se multiplican y, sobre todo, la insensibilidad ante la naturaleza histórica de las costumbres: si la sexualidad es esencialmente la misma en todas las épocas y civilizaciones, la lectura del erotismo varía. Lo que hace treinta años era escándalo, hoy es costumbrismo.” Juan aceptó el prólogo tal cual, con entusiasmo, demostrando ser uno de los poquísimos escritores que escapan a la dictadura celosa y amarga de la vanidad herida. Cuando él nos invitaba a leerlo, entendía que era para criticarlo, pues sabía que sin crítica no hay literatura, y en su entorno la exigía y la festejaba.
García Ponce fue el corazón de la generación bautizada al amparo de la Casa del Lago, esa esbelta construcción porfiriana cuya señera importancia en la vida mexicana nos habla de tiempos y costumbres que se pierden en el siglo pasado. La vida de García Ponce tiene mucho de biografía colectiva. Es la crónica de una sagrada familia que incluye a sus hermanos en el nombre y en el espíritu Juan Vicente Melo y Vicente Rojo, a Inés Arredondo y Tomás Segovia, Mercedes Oteyza, Michèle Alban y Huberto Batis hasta llegar a su enemigo más querido, Salvador Elizondo, con quien sostuvo no hace mucho tiempo un discretísimo coloquio de avenencia cuyos
rumores deben de haber alegrado a las ánimas del purgatorio. Completan el cuadro pintores como su hermano Fernando García Ponce, Lilia Carrillo, Roger Von Gunten o Manuel Felguérez. Los amigos de García Ponce, nacidos hacia 1932, fueron artistas hasta la extenuación, críticos atronadores y rigurosos, ciudadanos valientes (Juan lo fue en dos momentos políticos capitales: 1968 y 1988), almas felices o atormentadas, seres espantosos —en el sentido castellano original de la palabra, por admirables, chocarreros— que establecieron a plenitud la naturaleza crítica y moderna de nuestra cultura. Su aparición fue una recompensa póstuma para los poetas de Contemporáneos, sus verdaderos padres, y sus empresas editoriales, la culminación de una tradición cosmopolita, la de Reyes y Paz, que ocupa el centro de la literatura mexicana moderna. No es extraño así que el rico historial periodístico de García Ponce culminase en Plural y en Vuelta, sus revistas.
De la obra de García Ponce, acaso la más vasta de la literatura mexicana contemporánea, sobrevivirán varios libros, y hoy que ha muerto me atrevo a creer que tanto Crónica de la intervención (1982; fce, 2001), la suma de sus obsesiones, como el trío de cuentos que componen Encuentros (1972), son libros por venir que aún esperan a sus mejores lectores. La imagen primera de Juan García Ponce ha sido también la última, al cerrarse el pasado 27 de diciembre una de las existencias más paradójicamente plenas de la cultura mexicana, la vida de un teólogo de la pornografía y agorero de libertinos, lector de Broch y de Borges, coleccionista de damas galantes y de mujeres fatales, sádico que vota por el Eterno Femenino, crítico de pintura que cruza el espejo, narrador compulsivo, enfermo que vence a la muerte con la enfermedad, el artista como héroe que nos mima, a través de sus libros, con esas leyes de la hospitalidad que conoce mejor que el diablo. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.