Algunos días después del 11 de septiembre de 2001, mi mujer y yo fuimos caminando a la Casa Blanca. La ciudad estaba paralizada por el miedo y el duelo. No estaba claro que el peligro hubiera pasado. El aeropuerto estaba cerrado. En la televisión los malhadados aviones continuaban estrellándose contra las torres y las malhadadas torres continuaban desplomándose, hasta que el horror empezó a parecer un tanto irreal. El torrente de palabras, la erupción inmediata de comentarios y análisis, el triunfo indecente sobre el pasmo y el silencio empezaban a provocar la misma sensación. Para preservar la punzada de la realidad, cambiamos la casa por la ciudad nerviosa. Lafayette Park estaba casi desierto. El silencio no conocía la paz. El cielo vacío era un emblema del temor. Había francotiradores en el techo de la Casa Blanca, que de pronto parecía un objetivo. Sentarnos en una banca fue una pequeña expresión de nuestra asertividad, un acto de solidaridad con la vida cotidiana que parecía estar bajo amenaza y con la lucha que estaba por venir. El aislamiento estadounidense estaba deshecho. Era uno de esos momentos –nuestra historia vigorosa y afortunada nos había evitado muchas de esas crueles epifanías– en los que reconoces cuánto importa tu país, este país.
Recordé esa hora fatal en Lafayette Park ayer por la noche, parado en el mismo lugar y rodeado por la multitud regocijante. La noticia de la muerte de Osama bin Laden hizo que miles de personas y cientos de banderas llegaran a las puertas de la Casa Blanca. Eran jóvenes, diversos y ansiosos. Había soldados, marines creo yo, entre los civiles que celebraban. Un joven sonriente portaba un pequeño papel en el que estaba escrito: “Un musulmán contento.” Otro letrero, que no causó controversia decía: “Regresen a las tropas a casa”, mientras que un corpulento hombre negro tocaba “When Johnny Comes Marching Home Again” con una pequeña trompeta. Una mujer con bastante ingenio había escrito en la tapa de una caja de pizza que Donald Trump quería ver el certificado de defunción de Osama bin Laden. Casi todos anunciaban por Twitter su deleite. (Una multitud tuiteante es una multitud menos atemorizante.) Se bebió y se derramó mucha cerveza. La escena era un desorden, obviamente. El triunfalismo casi nunca es cosa bella. Pero aun así se imponía hacer ciertas distinciones. Esta multitud no quemó la efigie de nadie, la bandera de nadie, los libros de nadie. Se reunió para celebrar un acto completamente defendible, cuya justicia podía ser corroborada con argumentos más allá de los nacionalistas. Después de todo, Osama bin Laden mató a más musulmanes que estadounidenses y representaba una de las ideas más nocivas de nuestro tiempo: la restauración, por la vía de la violencia santificada, de un mundo humano sin derechos. No hay hombre o mujer decente en ningún lugar del mundo –y nada lo ha demostrado de manera tan marcada como la democratizada plaza pública árabe– que no quiera que esta teología política armada sea derrotada. Si alguna muerte justifica el regocijo, es la muerte de Osama bin Laden.
Aun cuando me satisfacían las bases universales que sostenían el júbilo de la gente, confieso que no estaba buscando desesperadamente esa emoción. La explosión de patriotismo en Lafayette Park me parecía también una expresión de moralidad. Para empezar, me sorprendió y me alegró de una forma oscura darme cuenta de que la herida del 11 de septiembre aún estaba tan fresca, y también para gente que era joven cuando ocurrió el ataque. Las presiones del materialismo estadounidense y del frenético modo de vida estadounidense sobre la memoria colectiva estadounidense son enormes, y ni siquiera las dos guerras que estamos peleando –ambas legado del 11 de septiembre– parecen haber logrado centrar mucho tiempo la atención del país en los fundamentos de nuestro conflicto con la tiranía medievalista. Bin Laden mismo no era la amenaza que fue una década atrás. Ahora era más bien un símbolo de su propia maldad, una figura cuyo poder era fundamentalmente mítico. Pero los símbolos y los mitos también son reales, y los celebrantes en Lafayette Park no habían olvidado la atrocidad de hace una década. Y sabían también que, cualquiera que sea el efecto disuasivo de la aniquilación de Bin Laden, se había hecho justicia. La operación en Abbottabad fue un acto de venganza, sin duda, pero nunca había habido una multitud a las puertas de la Casa Blanca exigiendo esa venganza. Llegó ahí solo para afirmarla cuando esta ya había sucedido. Los jóvenes de anoche no eran jóvenes sedientos de sangre. Eran simplemente conscientes de que tenemos enemigos. No había nada torcido en que ellos sintieran que el enemigo de su país es también su enemigo.
No fui a Lafayette Square para mirar; fui también a unirme. Siempre he creído en el carácter moral del contraterrorismo (y en el subsiguiente cálculo de medios y fines, claro está) y estaba eufórico con esta vindicación del contraterrorismo, temerario pero escrupulosamente llevado a cabo. Reaccioné de manera visceral al anuncio del presidente Obama, y en este caso no tengo que disculparme por mi visceralidad. Cuando la multitud se congregó fuera de la Casa Blanca y cantó más de una, más de dos veces el himno nacional y “God Bless America”, canté con ellos más de una, más de dos veces. (No los seguí cuando entonaron “We Will Rock You”.) No, la muerte de Osama bin Laden no es un gran logro estratégico. En los últimos diez años las fuerzas de reacción en el mundo musulmán han cambiado su configuración y derrotarlas –cosa que no puede ser tarea exclusiva de Estados Unidos– será mucho más difícil de lo que fue hallar a Osama bin Laden. Hay muchas cosas más complicadas que decir acerca de las consecuencias prácticas de la misión en Abbottabad. Pero no debemos disminuir lo que consiguieron esos tres helicópteros estadounidenses. El simbolismo contenido ahí –esa prueba de que Estados Unidos no ha claudicado– también es real. No se puede luchar por los objetivos estratégicos –seguridad para Estados Unidos, liberalización de las sociedades musulmanas– cuando su significado parece agotado o disminuido. En la medida en que la muerte de Osama bin Laden refresca nuestras memorias, refresca también nuestros motivos. Seríamos poca cosa si pensáramos de otra manera. ~
Traducción de Pablo Duarte
© The New Republic













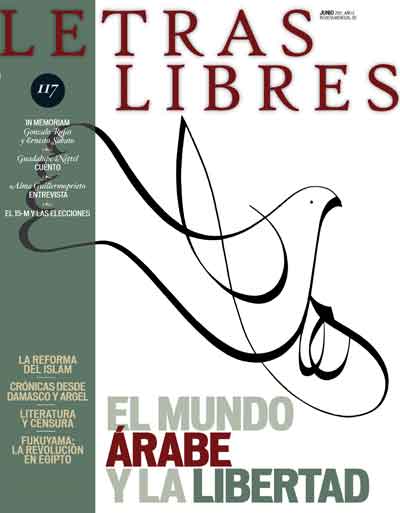
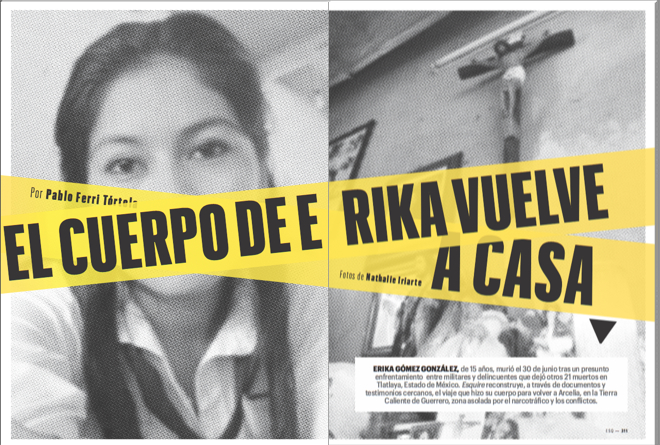

 17.12.02.png)