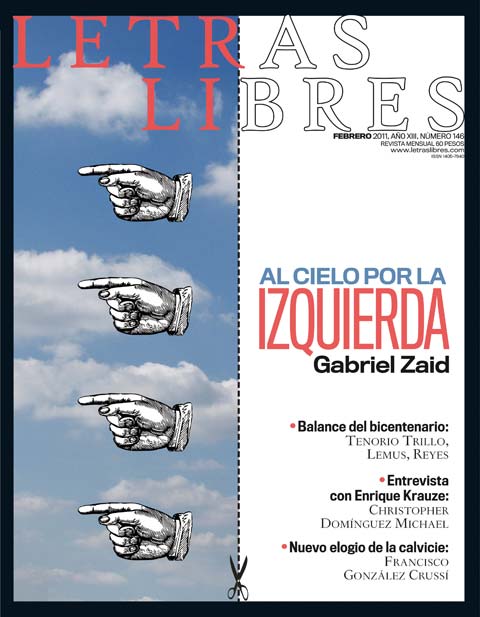El cuerpo de mi abuelo era un bulto sobre la cama. Yo podía verlo desde el umbral, rígido, boca arriba, pequeño, tapado de pies a cabeza con su propio edredón cuadriculado negro y corinto. Era sábado. Había muerto esa madrugada de sábado, mientras él y mi abuela dormían. Prohibido, hasta el crepúsculo, hasta el final del día, tocar ni mover ese pequeño bulto sobre la cama que unas horas antes había sido mi abuelo.
Entré despacio, tratando de percibir el olor de la muerte. Pero no olía a nada, o no olía a nada más que medicinas y pomadas y al sedentarismo que siempre acompaña a los ancianos. Mi abuela estaba sentada en la otra orilla de la cama, es decir, en su lado de la cama, dándole la espalda al cuerpo de mi abuelo. Me pareció mucho más encorvada. Miraba ella hacia abajo. Sostenía una bolsa de hielos sobre su rodilla izquierda. Frente a mi abuela había un señor calvo, gordo, de barba pelirroja y desgreñada, trajeado de negro y con una camisa color crema. Estaba sentado en una silla que evidentemente no pertenecía allí, en el dormitorio de mis abuelos, y que a lo mejor alguien había entrado esa misma mañana. El señor se ajustó la gorrita y me saludó con un movimiento de la cabeza, en silencio, su rostro en una permanente mueca constipada. Caminé hacia él. De inmediato se puso de pie y me estrechó una mano pastosa. Mis condolencias, susurró en un mal español, y no sé por qué, quizás por mis nervios, quizás por el tremendo esfuerzo que hacía él por sonar solemne, me reí un poco. La solemnidad, entre desconocidos, resulta una farsa. El señor se puso aún más serio y estaba por comentarme algo o reclamarme algo cuando mi abuela por fin subió la mirada. Leibele, balbuceó, buscando mi mano en el aire. Así le decía ella a mi abuelo, Leibele, que es León, en yiddish. Me agaché y le di un beso y la abracé y mi abuela entonces se quedó con mi mano entre las suyas, sujetándola fuerte, aferrándose a ella como si fuera una boya en el mar, se me ocurrió entonces, mientras sentía un leve mareo y veía cómo la bolsa de hielos estaba a punto de deslizarse a la alfombra. Le pregunté qué le había pasado a su rodilla. Mi abuela quiso decirme algo pero no pudo y nada más frunció los labios.
Debe ponerse esto, me dijo el señor, un tanto brusco, entregándome una gorrita blanca. Por respeto, dijo, y yo me quedé viendo la gorrita blanca en mi mano. Kipá, en hebreo. Yarmulke, en yiddish. ¿Por respeto a quién?, pensé en preguntarle. Solo me la puse. Siéntese, siéntese, dijo el señor. Se hizo a un lado y me señaló la silla y yo le agradecí. El asiento estaba tibio.
Mi abuela susurró algo, como para sí misma, como para nada más hacerse presente, y se quedó sacudiendo ligeramente la cabeza. Seguía aferrada a mi mano. Seguía con la bolsa de hielos apenas balanceada sobre su rodilla izquierda. Tenía la mirada opaca y dispersa de alguien a quien le han dado unos cuantos calmantes.
Shlomo, dijo el señor. Subí la mirada. Intenté concentrarme pero solo descubrí que su barba rojiza, alrededor de los labios, estaba llena de migas de galleta o de pan. Yo soy Shlomo, el rabino, dijo el señor. No nos conocemos, dijo, usted y yo, y quizás se percató de mi mirada sobre su barba greñuda, sucia, porque de inmediato se la frotó con una mano y migas cayeron como copos de nieve sobre la alfombra. Pero yo sí sé quién es usted. El nieto, dijo. El artista, dijo y yo me sentí un poco insultado y no supe si me estaba confundiendo con mi hermano pero me dio pereza preguntarle o corregirlo y solo le dije que sí, que ese mismo.
Hablaba lento, el rabino, a empellones, con un espeso acento extranjero. Acaso un acento yiddish o israelí. Se me ocurrió que a lo mejor era el nuevo rabino, pues en una comunidad judía tan pequeña como la de Guatemala (cien familias, suelen decir) los rabinos siempre son importados. Recuerdo de niño a un rabino de Miami Beach, más serio que ortodoxo, que siempre estaba moqueando y con un pañuelo húmedo en la mano y que hacía todos los rezos en inglés. A un rabino de Panamá que se fugó con dinero robado. A uno de México que solo llegaba de vez en cuando, para las fiestas, y a otro también de México que sudaba tanto al rezar que, a medio servicio, tenía que cambiarse de gorrita. Pero la gran mayoría de los rabinos, según mi memoria, eran de Argentina. Uno, que pregonaba todo el tiempo a favor de Boca Juniors y en contra de los matrimonios mixtos, dejó embarazada y luego se casó con una guatemalteca católica (autogol, filosofó entonces mi abuelo). Otro argentino, un joven simpático llamado Carlos que llegó justo en los años que yo empecé a distanciarme del judaísmo y de la familia (no se puede una sin la otra), solo me hablaba de música. Desde entonces yo escuchaba jazz. Él también escuchaba jazz o sabía de jazz o quizás no sabía más que tres o cuatro nombres y los usaba como un puente hacia mí. En cualquier caso, yo estaba muy confundido con todo, muy susceptible y frustrado con todo. Recién me había marchado de la casa de mi padre, de la religión de mi padre, del mundo acristalado de mi padre. Y apreciaba mucho que Carlos, en vez de hostigarme, solo me hablara de Armstrong y Coltrane y Parker y Monk. Salvo la última vez que lo vi (se mudaría luego con su familia a Israel). Fue en la calle, frente a una heladería para niños. Nos saludamos. Charlamos un poco. Yo le conté mi situación, quizás con algo de ansiedad o tristeza, pues Carlos, de la nada, me preguntó si yo recordaba la historia de Abraham. El primer judío, agregó sonriendo. Le dije que no, que más o menos. Sin dejar de sonreír, me citó una frase del libro de Génesis: Vete de tu tierra, y de tu familia, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Lech l’cha, me dijo en hebreo, con un guiño, y eso fue todo.
Mi abuela me soltó la mano y se movió un poco y el edredón negro y corinto también se movió un poco y yo pensé con espanto que estaba por ver el rostro ya muerto de mi abuelo.
Quería decirme algo mi abuela, pero no le salían las palabras, o tal vez no sabía qué palabras decirme. Me incliné un poco hacia ella, como para ayudarla. Ay, Eduardito, susurró, y después, con una mediana sonrisa, añadió: Así le decía su abuelo, ¿verdad?, y repitió ella mi nombre en diminutivo un par de veces, su quijada temblando, su voz poco a poco apagándose, su mirada celeste de nuevo hundiéndose en el suelo. Observé su rostro. Matilde. Doña Matilde. Doña Mati. Una señora dulce, mi abuela, muy compasiva y afable, pero también excesivamente sentimental. Alguna vez me contó que su padre, mi bisabuelo, un judío de Aleppo que perdía todo el dinero de la familia jugando naipes, solo les permitía a sus hijos besarle la mano. Nada más. Solo besarle la mano. Nunca, me dijo entonces mi abuela con una tristeza brutal, le di un abrazo a mi padre.
Lejos, en el comedor y en la sala, se escuchaban los murmullos crecientes de las visitas.
El rabino estaba hablándole a mi abuela de Noé y el diluvio y un arcoíris entre las nubes y yo me puse a repasar con la mirada el dormitorio de mis abuelos. Allí, junto a la cama, seguía colgada la única foto que mi abuelo logró conservar de su familia en Polonia, muertos todos en campos de concentración: sus hermanas Raquel (Ula) y Raizel (Rushka), su hermano menor Salomón (Zalman), sus padres Samuel (sastre) y Masha (lavandera). Rostros grises, insulsos, para mí demasiado distantes. Pensé en el número tatuado en el antebrazo de mi abuelo, 69752, número verde y gastado que de niños nos decía era su número de teléfono, y sonreía, y que lo tenía tatuado allí para no olvidarlo. Y pensé en Rena Kornreich, otra polaca sobreviviente de Auschwitz que, años después, según cuenta ella misma, se quitó quirúrgicamente su número, 1716, pero en vez de tirarlo, guardó ese pedacito de piel, ese pedacito de ella, en un frasco de formaldehído. Y pensé en Primo Levi, en el número tatuado en el antebrazo de Primo Levi, 174517, y en cómo, mientras mi abuelo evitaba su número, y lo escondía, y hacía bromas con él para no reconocerlo, y mientras la señora Kornreich se arrancaba el suyo, Primo Levi dejó órdenes de que su número quedara inscrito en su tumba. Y allí, entonces, en una lápida del cementerio judío de Turín, quedaron cincelados su nombre y su número: su nombre de pila y su otro nombre más siniestro. Ambos, supongo, se quiera o no, partes intrínsecas de su identidad.
El rabino ahora le hablaba a mi abuela (que ni enterada) sobre no sé qué pacto de Dios (Hashem, repetía) tras el diluvio, y yo seguí estudiando el dormitorio de mis abuelos.
Descubrí tres cosas fuera de lugar. En la mesa de noche de mi abuelo había una candela encendida; el espejo de la pared, sobre el tocador, estaba cubierto con una enorme sábana blanca; la ventana, que siempre se mantenía cerrada debido al chiflón, estaba completamente abierta. Shlomo había terminado ya su pequeña homilía y le pregunté sobre estas tres cosas. Aún de pie, pareció disfrutar mucho poder explicármelas. Me explicó en susurros que cuando muere un judío se enciende una candela en su casa porque la llama ahuyenta energías negativas; que cuando muere un judío se cubren todos los espejos de su casa para así eliminar vanidades; que cuando muere un judío se abre la ventana del cuarto donde yace su cuerpo, simbólicamente, para así, como dice la Torá, en el libro de Daniel, asistir a su alma a ascender al cielo. Shlomo sonrió benévolo y remató con un par de palabras en hebreo y yo estoy seguro de que escuché arpas. De pronto él se me acercó un poco, se agachó otro poco. Pensé que estaba a punto de decirme algo más, algo muy ceremonioso, algo inmensamente judío. Apreté los dientes. Ayer, susurró, regresé de Tikal.
Me quedé viendo el lánguido derretir del hielo sobre la rodilla de mi abuela.
Usted ha estado en Tikal, dijo Shlomo. A mí me gustó mucho Tikal, dijo, y para asegurarse de haberme transmitido bien todo su entusiasmo por las ruinas mayas en la selva de Petén, enunció dos veces: Mucho mucho. Yo no dije nada. Me pareció que su entusiasmo estaba fuera de lugar delante de un muerto. Quería ponerme de pie y decírselo y quizás susurrarle alguna excusa y salir del dormitorio de mis abuelos. Pero el rabino colocó su manota tibia y peluda sobre mi hombro y, muy quedo, casi respirando las palabras hacia abajo, empezó a contarme de su viaje, de los templos mayas, del calor de la selva, de los animales de la selva, de todos los turistas, de su guía, Juan, un tipo chaparro y moreno y un guía estupendo, dijo, un tipo muy amable, dijo aún oprimiendo fuerte mi hombro, como para mantenerme quieto, como si adivinara mis intenciones de quererme marchar lo antes posible. ¿Conoce usted a Juan?, me preguntó y yo solo le sonreí con cuanto cinismo cabía en mi sonrisa. Estuvo con nosotros todo el día, Juan, y al final del día, fíjese usted, nos preguntó si queríamos ver el ocaso desde uno de los templos, no recuerdo cuál de los templos, quizás el más grande y alto. Shlomo alzó su mirada hacia el techo del dormitorio de mis abuelos, metafóricamente. Que él ofrecía llevarnos hasta allá arriba, nos dijo Juan. Que desde allá arriba, nos dijo Juan, podríamos ver muy bien el atardecer sobre el dosel de la selva.
Escuché el ruido de sandalias en el pasillo. Supe de inmediato que era Julie, la señora salvadoreña que llevaba veinte años trabajando como cocinera de mis abuelos.
Julie entró al dormitorio y caminó directo hacia mí y yo quise levantarme para abrazarla, pero el peso de algo, quizás de la mano del rabino sobre mi hombro, me lo impidió. Julie me sonrió con sus dientes de plata y oro. Nos abrazamos a medias. Por fin está descansando don León, dijo y se volvió hacia el edredón negro y corinto y yo recordé la última vez que vi a mi abuelo con vida, o bueno, con un soplo de vida, unas semanas atrás. Había llegado a despedirme de él, sabía que por última vez. Ya estaba muy enfermo. Casi inconsciente. Muy delgado y débil y con la piel escamosa y de un color amarillento. Deliraba. Creía ver a su madre. Se creía rodeado de soldados alemanes. Mis tíos estaban tomando café en el comedor, mis primos veían en la sala un partido de la liga española. Me asomé despacio al dormitorio y me quedé en el umbral, observando a Julie al lado de la cama, arrodillada sobre la alfombra, acariciándole la calvicie a mi abuelo. Nunca entré. No fue necesario. Me despedí de mi abuelo por última vez, en silencio, desde el umbral, mientras observaba a Julie de rodillas y en su uniforme blanco y escuchaba cómo ella le susurraba a mi abuelo palabras inútiles, palabras piadosas, palabras de ánimo y cariño.
Julie se sentó en la cama, junto a mi abuela. Cogió una mano de mi abuela entre las suyas. ¿Quiere usted algo, doña Mati?, le preguntó. Pero mi abuela no dijo nada. ¿Doña Mati, que si quiere algo? Y con dificultad mi abuela se despabiló y le dijo que no, que nada, que muchas gracias. Julie rápido se puso de pie. Suspiró. Hice manzanillas en dulce, me dijo ya caminando hacia la puerta, de espaldas. Sabía ella cuánto me gustaban sus manzanillas en dulce. Le aparté un poco en un bote, oyó, me dijo. No se vaya a ir sin su bote.
Mi abuela ajustó la bolsa de hielos sobre su rodilla y el rabino apretó mi hombro y captó mi atención y entonces, dijo, subimos hasta arriba del templo en Tikal, dijo, a ver el atardecer.
Sentí algo en el vientre. Quizás furia.
Desde allá arriba la selva no terminaba nunca, susurró el rabino mientras se frotaba la barba greñuda. El sol era color naranja, y estaba bajando y como escondiéndose entre los árboles. Una cosa increíble, dijo.
Mi abuela empezó a toser. Se cubrió la boca con un pañuelo sucio.
Había un indígena allá arriba, en el templo, dijo Shlomo. Estaba sentado allá arriba. Descalzo. Moreno. Sus caites de cuero y caucho a un lado. Tenía un cuaderno abierto sobre sus piernas, y dibujaba el ocaso.
Mi abuela seguía medio tosiendo en el pañuelo. Shlomo volvió fugazmente su mirada, como para callarla.
El señor indígena dibujaba el ocaso, repitió Shlomo, una mano aún sobre mi hombro, la otra dibujando algo invisible en el aire. Pero lo dibujaba así, a toda prisa, dijo acaso imitándolo. Hacía él un dibujo muy rápido, dijo, con sus crayones de colores, y después arrancaba el papel y lo dejaba tirado sobre el templo de los mayas, sobre las piedras de sus antepasados, y se ponía a dibujar de nuevo otro ocaso. ¿Entiende usted? Porque cada dibujo era distinto, cada ocaso era distinto, como si se tratara realmente de muchos ocasos. Todo iba cambiando muy rápido. El paso de las nubes, la posición del sol, el color del cielo. Todo. Y el señor indígena estaba dibujando deprisa esos cambios. Plasmándolos allí, en sus papeles. Estaba registrando en sus papeles los momentos de un ocaso, o algo así, dijo Shlomo. Pero en vez de usar una cámara lo estaba haciendo con sus ojos y sus manos y sus crayones de colores. Con su imaginación, dijo. Una cosa increíble, dijo emocionado, tan emocionado que ya no me hablaba en susurros, sino en un tono recio, elevado, casi mitológico. Y el señor, continuó, dejaba sus dibujos tirados sobre el templo, y algunos hasta se los llevó el aire. Como si estos no le importaran, dijo, o como si eso, dijo, no fuera lo más importante. Shlomo se agachó aún más, se me acercó aún más. Y fíjese usted, dijo tibio. A nosotros, que éramos diez o quince turistas, hasta se nos olvidó ver el ocaso en la selva y nos quedamos viendo a ese señor indígena dibujándolo con sus crayones de colores. Increíble, ¿no? Para nosotros se volvió más interesante el artista y su arte del ocaso que el ocaso mismo. Shlomo sonreía sucio entre su barba rojiza. ¿Usted entiende eso, verdad? Usted tiene que entender eso.
Pausó. Unas voces se acercaban por el pasillo. Yo aproveché la pausa para quitarme de encima la mano del rabino, quien se quedó perplejo y casi ofendido, y levantarme de un brinco de la silla.
Entraron dos viejos en sacos negros, corbatas negras y expresiones negras. Dos amigos de mi abuelo, supuse. No los reconocí pero aparentemente ellos sí me conocían y se acercaron y ambos me dijeron que lo sentían mucho, que don León había sido un gran hombre, un gran judío, un gran sobreviviente. Y mientras ellos seguían hablando yo pensé en el número tatuado en el antebrazo de mi abuelo. Pensé en los cinco dígitos verdes y gastados y ya muriéndose en el antebrazo de mi abuelo, bajo aquel grueso edredón negro y corinto. Pensé en Auschwitz. Pensé en tatuajes, en números, en dibujos, en templos, en ocasos. Pensé en decirle a los dos viejos que se equivocaban, que ante todo mi abuelo había sido un gran bebedor de whisky. Pero solo les balbuceé que sí, que grande, que gracias, mientras por primera vez sentía ganas de echarme a llorar, y entonces me alejaba rápido del pequeño bulto que había sido mi abuelo y salía corriendo del cuarto y del apartamento y del edificio y ya afuera en la calle, ya muy lejos de todo, por fin me quitaba la gorrita blanca y la dejaba tirada en un basurero. ~
(Ciudad de Guatemala, 1971) es escritor. En 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura de Guatemala. Libros del Asteroide acaba de publicar su libro Un hijo cualquiera