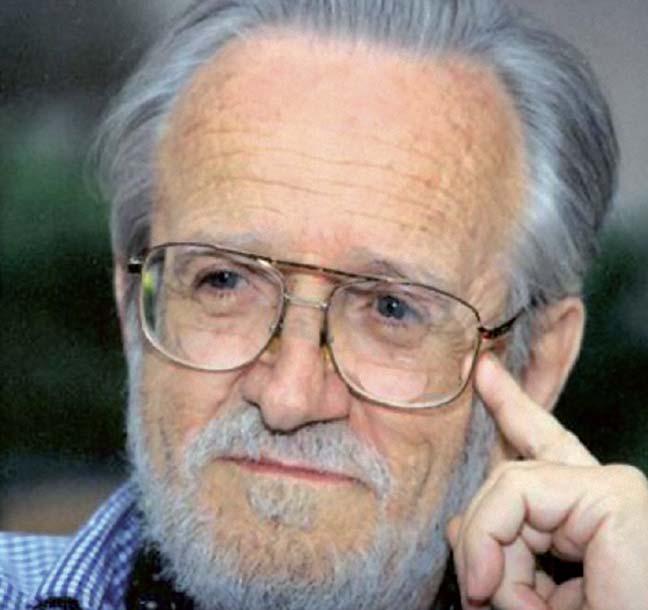En 1995 el filósofo Luis Villoro publicó un inquietante libro que vale la pena rescatar y leer si queremos entender el papel de los intelectuales: En México entre libros: Pensadores del siglo XX (FCE). En medio del fragor que nos inunda, las ideas de Luis Villoro nos reaniman y nos recuerdan que en México no sólo es posible creer, saber y conocer -como reza el título de su libro de ética, publicado en 1982-, sino que además es posible pensar. Quiero decir que el pensamiento de Villoro nos conduce a una crítica de las creencias anquilosadas, de las sabidurías marchitas y de los conocimientos automatizados, que en México escenifican una estruendosa crisis moral. Villoro, en su libro, no se deja ensordecer y nos lleva con sigilo por los senderos de un pensamiento que utiliza su fuerza ética para comprender y descifrar los estertores de una cultura nacional que llegaba al fin de su siglo. Y que llegaba al final sin haber conocido la democracia política, que nunca fue invitada a la alcoba de nuestra historia moderna.
El vuelo de Villoro es amable y sereno, pero no por ello deja de ver las amarguras que corroen a la cultura mexicana. Con gran admiración observa el pensamiento de Emilio Uranga, que se consumió en la llamarada de su propia inteligencia. Es condescendiente con el filósofo Antonio Caso, que encerró a Husserl y a la fenomenología en la cárcel de una mala lectura. Observa intrigado la cirugía indigenista de Manuel Gamio, quien quiso practicar una cesárea en la nación, aunque el resultado fue un aborto. Ante la plancha del Villoro anatomista hacen cola para una disección los historiadores sin discípulos, como José Gaos y Justino Fernández; los náufragos del socialismo, como Adolfo Sánchez Vázquez y el que esto escribe; un priísta como Enrique González Pedrero, que escarba con angustia el basurero de la historia mexicana; un filósofo, Alejandro Rossi, que en un descuido se refugió en la literatura, y otro, León Olivé, que se fue a vivir como esenio a una comunidad epistémica del desierto. A otros, pienso en Leopoldo Zea, Octavio Paz y Antonio Alatorre, el vendaval de la historia universal les derribó el castillo de una filosofía autóctona o les maltrató el logogrifo barroco en el que buscaban refugio.
Por supuesto, estoy exagerando. Pero lo hago para poder ir más directamente al grano, a riesgo de ser injusto tanto con las sutilezas de Villoro como con los autores que trata en su libro, pues la imagen que nos deja de la cultura mexicana no sólo contiene amarguras y estertores. Pero me parece interesante amplificar ciertas tensiones con el fin de reflexionar sobre las formas en que la cultura mexicana se enlazaba con la crisis de nuestro Estado nacional, atenazado por los dolores del parto de una democracia que se resistía a ver la luz. En esta relación entre la cultura y la política hay un aspecto que es importante destacar: los actores de esta relación, los intelectuales, sufren una tensión existencial y moral que tiende a aumentar en momentos de transición y crisis.
La sociedad moderna tiende a profesionalizar al intelectual, a convertirlo en un sacerdote a sueldo del Estado o en un pastor de las almas descarriadas; con ello contribuye, paradójicamente, a su desintelectualización, lo cual, como es comprensible, aumenta su angustia. Y esta angustia se acrecienta aún más cuando el poder político instituido modifica el sentido de los tres verbos que mencioné al comienzo -creer, saber, conocer-, para canalizar la acción intelectual hacia territorios de más fácil manipulación. El creer se convierte en un profesar; saber se revela como un acumular; conocer acaba siendo un anotar. Al poder político le incomoda tratar con intelectuales pensantes, gente inquieta e inestable, que siempre está ensayando o probando. Es mejor y más seguro tratar con profesionales establecidos, con sabedores profesorales y con notarios competentes; es decir, con gente confiable que profesa y no cree, que archiva y no sabe, que anota y no comprende.
El pensamiento brillante de Luis Villoro nos ha enseñado desde hace decenios a sortear estos peligrosos escollos. En este sentido, Villoro nos ha enseñado a navegar por las aguas turbulentas de la cultura mexicana como nadie lo había hecho antes con su gran destreza y perspicacia. No quiero de ninguna manera despreciar los espacios religiosos y académicos profesionales y profesorales; quiero, eso sí, señalar que se trata de territorios en los que se manifiesta la angustia cultural de una forma acentuada, porque allí se entrecruzan permanentemente los flujos del poder con los de la inteligencia.
Debido a que pertenecemos a este espacio, me parece fructífero -aunque irritante- abordarlo críticamente desde una perspectiva irónica. Así pues, me parece pertinente traer aquí una reflexión de Kierkegaard, cuyo pensamiento es uno de los códigos existenciales ocultos mediante el cual personas de mi generación se pueden comunicar con Luis Villoro, que pertenece a la generación anterior. Kierkegaard sintió agudamente la atracción del espacio profesional teológico, que fue el medio en el que creció como estudiante. Pero rechazó tanto la profesión pastoral como la académica, motivo por el cual siempre le incomodaron los pastores y los profesores. En una obvia paráfrasis de Montaigne y del evangelio según san Mateo, Kierkegaard dijo que los caníbales entrarían al reino de los cielos antes que los pastores y los profesores; en otra parte de su Diario aseguró que, si no existiera el infierno, sería preciso crear uno especial para los docentes. Estoy tentado a pensar que el infierno mexicano fue creado para castigar a los intelectuales.
Demos un vistazo a este infierno, a través de las páginas del libro de Villoro. Villoro dice que Antonio Caso se movía en los limites estrechos de graves deficiencias de información debido “al aislamiento del medio mexicano de la época respecto de todo pensamiento que no pasará por París o por Madrid” (p. 41). Ese es nuestro infierno: el del atraso, el subdesarrollo, la dependencia y la falta de autonomía. De allí que surgiesen fuerzas culturales que tratasen de impulsar una acumulación intelectual propia, que sustituyese las importaciones, protegida por un mercado ideológico interno acotado por los gobiernos emanados de la revolución mexicana. En otro extremo, surgieron expresiones que aseguraban que México albergaba desde tiempos ancestrales riquezas y recursos espirituales inagotables que era preciso rescatar, refinar y exportar a las metrópolis para demostrar que treinta siglos de historia no habían pasado en vano. Todavía hoy encontramos restos de estas corrientes economicistas y fundamentalistas, que al menos en un punto confluyen: en su profesión de fe esencialista. La tragedia del indigenismo de Gamio radica precisamente en la contradicción que se esconde en el credo esencialista: la cultura india, alimento esencial, debía ser devorada y digerida por la modernidad. Como dice Villoro, intentaba “contribuir a la liberación del otro interviniendo en su libertad” (p. 75). Si hay una esencia cultural propia, única y específicamente mexicana, la relación de los intelectuales con esa mina es inevitablemente la del explotador de riquezas naturales. Y la discusión se centra en los procedimientos para extraer, procesar y distribuir la riqueza esencial, que puede ser considerada como una recurso natural renovable o no renovable. Estas ideas adoptaron la expresión tecnocrática que quedó plasmada en los muy discutidos libros de texto de historia oficial que editó el gobierno salinista. Allí los mestizos fueron convertidos en símbolos de esa sustancia esencial que es, supuestamente, la identidad nacional. Este mito nacionalista -racista y excluyente- ha ocultado la gran diversidad étnica de México. El libro oficial de historia de México al que me refiero termina con una exaltación nacionalista digna de la modernidad decimonónica que todavía nos oprime: “La historia humana está llena de naciones desintegradas y de pueblos que no tuvieron la fortuna de volverse naciones” (Mi libro de Historia de México, Cuarto grado, Secretaría de Educación Pública, primera edición, 1992, p. 78). Así, los niños pueden comprender que México se escapó, gracias a no se sabe qué hados benévolos, de caer en el basurero de los pueblos desdichados carentes de personalidad y riqueza histórica. ¿No es esta una desastrosa invitación para que los niños mexicanos sigan extrayendo de las insondables minas de la identidad los recursos míticos que los harán soportar la miseria con dignidad?
Luis Villoro nos enseña a no caer en estas trampas y a escapar del infernal círculo hermenéutico. Pero no nos invita a olvidarnos de nuestros problemas históricos y sociales para preservar la “pureza” de la labor filosófica e intelectual (p. 115). Por el contrario, nos llama a ser conscientes de nuestro tiempo, a gozar y sufrir una existencia preñada de intencionalidad. Le interesa especialmente la relación del intelectual con la historia de México; destaca el descubrimiento que hace Octavio Paz de la “figura del mundo” en la que vivió encerrada Sor Juana Inés de la Cruz; cuando ella intenta saltar sobre su configuración del mundo, dice Villoro, sucumbe y “su fracaso es signo de un orden social sin porvenir, sin salida” (p. 145). En otro contexto totalmente diferente, un personaje como López de Santa Anna, visto a través de la brillante disección que de él hace Enrique González Pedrero, se encuentra atrapado en su mundo; pero ese mundo, nos dice Villoro, es una mascarada, una farsa en la que el actor más osado es el farsante mayor (p. 189).
Estas reflexiones de Villoro nos llevan a un problema angustioso: ¿si penetramos en las configuraciones históricas no quedaremos atrapados también en el infierno que quiso para nosotros Kierkegaard? Yo creo saber que Luis Villoro conoce bien este peligro. Y sin embargo nos invita a acompañarlo, a pensar en México, a viajar por su historia y a buscar en nuestro oscuro infierno presente alguna luz que nos guíe en nuestra escapatoria. Es importante seguirlo en su viaje, pues como dijo Kierkegaard, “siempre es necesaria una luz para distinguir otra luz”.
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.