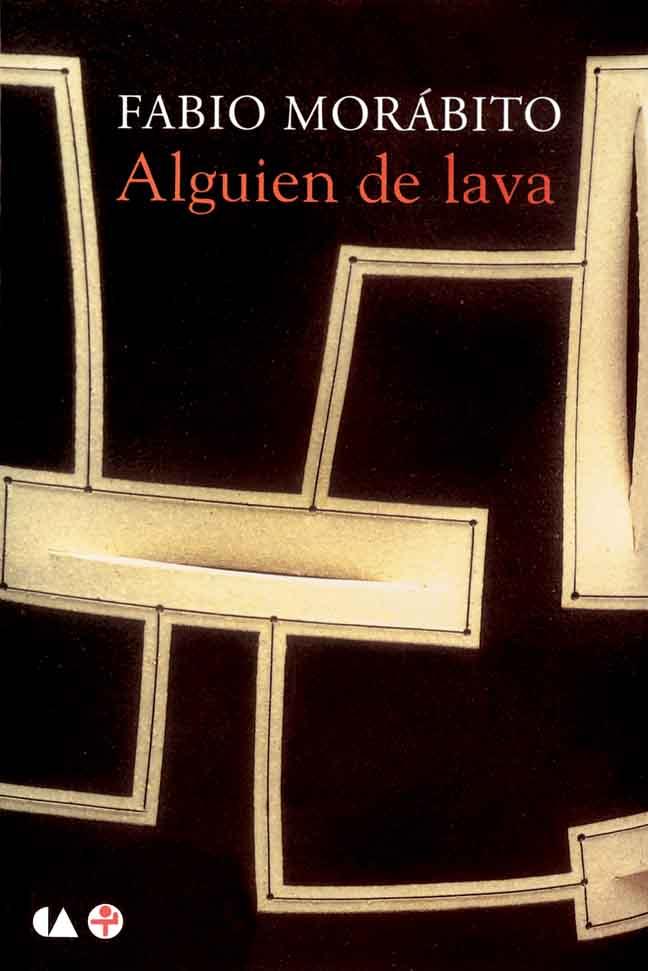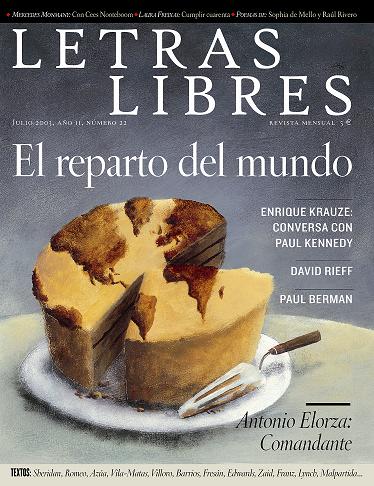Mi primera noticia consciente de Fabio Morábito (Alejandría, 1955) la tuve a través de la antología de Ramón Cote, Diez de ultramar; un libro importante en mi memoria de lector gracias al cual descubrí a poetas hispanoamericanos fundamentales, a mi modo de leer, como José Luis Rivas, Alberto Blanco y William Ospina. No estamos, bien es cierto, ante un escritor desconocido, sobre todo en su faceta de narrador (Tusquets acaba de publicar en España La vida ordenada), pero sí ante un poeta muy exigente que tan sólo había publicado hasta ahora dos libros de poesía, Lotes baldíos y De lunes, todo el año. El año pasado apareció en Venezuela El verde más oculto (Fondo Editorial La Nave Va, Caracas), una antología del poeta mexicano de cuya selección y estudio se ocupó Gina Alessandra Saraceni. Su aparición fue para sus lectores motivo de alegría; más si tenemos en cuenta que añadía a la elección de poemas de sus libros editados hasta entonces una muestra de poemas de Alguien de lava, su anunciado libro inédito, un delgado volumen que pocos meses después veía la luz en la prestigiosa Biblioteca Era de México.
Lo primero que llama la atención de Fabio Morábito es, sin duda, su aparatosa biografía: nació, ya se dijo, en Alejandría, Egipto, en 1955, hijo de padres italianos, residió en Milán hasta los catorce años y en Ciudad de México desde entonces. De esta personal peripecia da cuenta en su poema Tres ciudades y es, por añadidura, el tema fundamental de toda su poesía. En uno de los poemas de su último libro, tras afirmar que “a lo mejor todos nacimos en Alejandría”, escribe: “Mi verdadero lujo/ es éste: haber nacido/ donde no he de volver jamás,/ casi no haber nacido”. A estas azarosas circunstancias habría que añadir otra cuestión sustancial: Morábito aprende el castellano, la lengua en la que escribe, a los quince años. No es el único caso de escritor que abandona su lengua materna: Conrad, Nabokov y Beckett, entre otros, lo hicieron, pero éstos fueron novelistas. Mucho más complicado me parece ese paso trascendental en un poeta. Si una lengua es la expresión de un mundo, Rilke señaló esa patria como la de la infancia. Para comprender esa transformación recomiendo que se lea el ensayo que con el título “El escritor en busca de una lengua” publicó Morábito en la revista Vuelta. Allí cuenta cómo empezó traduciendo a poetas italianos contemporáneos y cómo pudo dar el salto, siempre en un terreno frágil y movedizo, hasta su lengua actual de escritor, “este idioma que no es mío”. Deja entrever que en esa mudanza hay un Fabio que muere y otro que renace, porque de esa metamorfosis nadie sale impune. Parafraseando a Steiner, a propósito de Kafka, Morábito estaría dentro de la lengua española “como un viajero en un hotel”. Eso sí, como un huésped que viviera allí con la naturalidad y la elegancia con que lo han hecho siempre ciertos viajeros con posibles. De mudanzas precisamente, de viajes sin fin, de travesía y desarraigo, habla la poesía de este autor cosmopolita, en el mejor sentido del término. Así, sus poemas son un paradigma de esta época, los que mejor definen las sensaciones de quienes se debaten, en palabras de uno de sus críticos, “entre movimiento y quietud, entre la tendencia de huir y la de afincarse” o, según otro, “entre fijeza y mudanza”. Por eso se ha referido a “mi lengua desértica de nómada, mi suelo verdadero” como su único lugar habitable. La poesía es su precaria casa contra la intemperie. Siempre en construcción, siempre en peligro de ser demolida. Por eso, el personaje poemático de su poesía es “alguien que en todas partes/ se siente un extranjero”, alguien que vive en los baldíos (eliotianos), en las afueras, capaz de decir: “yo no he nacido/ para un centro/ sino para quejarme de su falta”. Y, sin embargo, fruto de la tensión entre el irse y quedarse, de las paradojas del destino, de desoír, como el personaje de Pascal, el consejo de no abandonar el propio cuarto, el poeta reconoce que “amamos un paisaje/ sobre cualquier otro,/ cierta manera de la luz,/ cierta manera de unidad de todo”. Él, no obstante, con dolorida ironía, escribe: “Mi verdadero lujo/ es éste: haber nacido/ donde no he de volver jamás,/ casi no haber nacido”.
Tal vez porque uno no ha sido capaz de seguir la advertencia del poeta venezolano Eugenio Montejo y se ha quedado “entre los muros” de su ciudad natal, fundido en su paisaje, lee a Fabio Morábito con total asentimiento y rara intensidad. Como si leyera a uno de sus otros, por citar indirectamente a Rimbaud. Que mundos tan distintos y experiencias tan diferentes sean capaces de encontrarse, a pesar incluso de esa “enorme goma de borrar” que es el océano, debe ser atribuible al milagro de la poesía.
En Alguien de lava volvemos a reconocer la voz, por más que él diga “(no escribo nunca con la mía)”, del mejor Morábito. 44 poemas divididos en cinco partes que dan cuenta de un intenso monólogo interior que parece adelgazarse como sus cortos versos cargados de una suerte de música callada llena de ritmo, misterio y sugerencia. Objetos cotidianos, situaciones habituales, palabras gastadas, “la domesticidad y la costumbre”, van desgranando un mundo hecho de sutileza que surge de la perplejidad de alguien que está en permanente estado de vigilancia, la más propia, acaso, del poeta. “Ese testigo detenido (y que, como la lava, está a punto de petrificarse) que mira las cosas que suceden”, como se nos dice en la precisa nota de la contracubierta.
En uno de los escasos poemas con título, Pierino Sempio, evoca la figura de un maestro que leía (una mano metida en el bolsillo, la otra sosteniendo el libro) “con voz pausada,/ sin dar explicaciones para no romper/ el ritmo del relato,/ como si el ritmo fuera todo,/ aún más que el hilo de la historia” y confiesa que “tal vez por la manera que tenías/ de abrirlos,/ de sostenerlos con la mano […] me descubrió cómo los libros/ nos dan una postura, una respiración distintas”. A modo de poética, concluye: “y escribo, más que nada,/ para que un día los míos/ se puedan sostener con una mano/ como sostenías los tuyos,/ y sean legibles caminando,/ la mano libre descansando en el bolsillo/ y algo más libre descansando en uno/ para poder seguir el hilo de la historia”. Así la poesía frágil y luminosa de Fabio Morábito, su lección de sencilla complejidad que nos ayuda a interpretar la complicada simpleza del mundo. –
Prevención VIRAL del delito
Como Street Soccer México, existen muchas organizaciones, grupos y colectivos conformados por jóvenes que están haciendo trabajo social y comunitario en varios estados del país. Un proyecto…
Candidatos en cultura
Cuando le pregunto a Beatriz Paredes si un político lleva siempre en la cabeza a Maquiavelo, Von Clausewitz y Sun Tsu, la candidata de la Alianza por México a la Jefatura de Gobierno del…
Anaya: Un nerd a la presidencia
Desde los años noventa, Édgar Mohar Kuri ha sido tanto jefe como subalterno de Ricardo Anaya Cortés. Han trabajado juntos desde un tiempo en que el hoy candidato a la presidencia de la…
El futuro de la televisión
La televisión ha evolucionado de manera radical en los últimos años. Con la llegada de sistemas de video on demand como Netflix y dispositivos como Apple TV, encender la pantalla y esperar a…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES