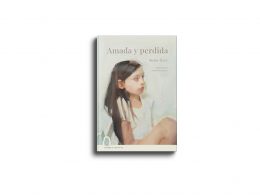Este texto fue publicado en el centenario del nacimiento de Manuel Gómez Morín, en 1997
Conocí a don Manuel Gómez Morín la mañana del 22 de septiembre de 1970. No debo la precisión a una puntual agenda sino al azar. Removiendo papeles, encontré por accidente la copia de la carta en la que don Daniel Cosío Villegas me presentaba ante su viejo compañero y le pedía apoyo para mi embrionario trabajo sobre la Generación de 1915. "Casi no necesito decirle a usted -explicaba Cosío- que yo mismo… tengo también sumo interés en que una obra de esta naturaleza se haga con el mayor fundamento posible por todo lo que significó esta generación y lo mucho que se le ha olvidado o se la ha apreciado insuficientemente".
Salí de la Torre Latinoamericana donde tenía don Daniel su oficina y me dirigí al despacho de don Manuel (7° piso del Banco de Londres y México). De paso, en la calle de Madero, compré el pequeño libro titulado 1915, publicado por Gómez Morín hacía casi medio siglo. Minutos más tarde, mientras esperaba en la antesala, apareció Efraín González Morfín, el candidato del PAN a la Presidencia de la República, acompañado del brazo por un hombre afable. Salieron al elevador donde se despidieron. El hombre regresó y me preguntó con gran sorpresa por qué leía ese texto. "Es que estoy esperando a don Manuel Gómez Morín", le respondí. "Yo soy Gómez Morín", respondió. Mi sorpresa fue mayor a la suya. Yo imaginaba encontrarme con un anciano -nada menos que uno de los "Siete Sabios"- y tenía enfrente a una persona mayor pero vigorosa, con un halo de juventud en el semblante. "No puede ser", le dije con torpeza. "Pues sí puede ser", replicó. No tuve más remedio que creerle. Pasamos a su oficina donde le entregué la carta de Cosío Villegas y comenzamos a hablar sobre la historia de su generación.
Lo visité por un año y medio en su casa de la calle del Árbol, en San Ángel. En el vestíbulo había una capilla con una imagen de la Virgen. Al fondo, tras los ventanales, se adivinaba el jardín que algunas veces recorrimos y cuyos protagonistas principales eran unos inmensos fresnos, algunos cedros y varias generosas bugambilias. A la derecha, por una pequeña puerta, se entraba a la biblioteca, un recinto cuadrangular de altas paredes tapizadas de libros ordenados por materia. En el centro, había una mesa redonda donde conversábamos con gran libertad pero sin grabadora. En la primera cita me enseñó las ediciones originales de Ramón López Velarde, su amigo y vecino de la colonia Roma, dedicadas al "poeta Gómez Morín", y el ejemplar del Tratado de metafísica que Vasconcelos le enviaba por entregas durante la campaña de 1929 para que Gómez Morín lo corrigiera. "Este es un libro para leer de pie" me dijo, y se divertía mostrándome los regaños de puño y letra -algunos muy majaderos- de su genial maestro.
Recorrimos su historia sin demasiado orden. Le incomodaba verse en el papel de biografiado. Pasaba rápido por sus recuerdos personales, propendía a disminuir sus méritos y realzar los de sus colaboradores o amigos. No le gustaba la penumbra pero sí el modesto segundo plano, rasgo evidente hasta en las fotografías. Se animaba al hablar de las grandes instituciones públicas que había fundado -el Banco de México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola-, lo mismo que de las primeras leyes fiscales y hacendarias de la posrevolución o los proyectos iniciales de seguridad social, todo producto de un mismo impulso creativo, cuando no había cumplido los treinta años de edad. Los recuerdos y anécdotas llegaban por ráfagas: las homilías filosóficas del maestro Antonio Caso, los jóvenes sabios redactando un libro sobre "la reconstrucción de México" para el general Salvador Alvarado, el presidente Calles llamándolo "Morincito", Vasconcelos en campaña desenfundando frente a él una oculta pistola y ambos muriéndose… pero de risa, porque se sabían incapaces de emular a los torvos generales que la usaban con absoluta naturalidad. Seguían largos silencios. Su mirada se perdía en el horizonte interior y se resolvía en un gesto característico: mover hacia un lado y otro la cabeza, levemente, en un acto que denotaba negación y lamento. El país había ido mal, sobre todo para la gente del campo, sobre todo en la vida política, secuestrada por la pandilla del PRI. "Y sin embargo -me decía- muchas de aquellas instituciones creadas en los años veinte han sobrevivido a administraciones ineptas, torpes o corruptas". Nos despedíamos en la puerta y allí, en ese acto final, comprendía yo el secreto mayor de Gómez Morín, la bondad, la limpieza y la inteligencia resumidas en su prodigiosa sonrisa, una sonrisa "para mover las almas".
Han pasado casi veinticinco años. Murió en abril de 1972. A menudo pienso en él como un hombre que conjugó de manera particularmente creativa dos vertientes de actitud: el espíritu religioso y la capacidad práctica. Bien visto, no es un binomio inusual en nuestra historia. Los misioneros, fundadores espirituales de México, fueron muchos de ellos hombres de empresa que no sólo educaban para la fe sino para la vida práctica. Vasco de Quiroga, con sus hospitales-pueblos inspirados en la Utopía de Tomás Moro, es el ejemplo más alto y permanente, pero hubo muchos más a través de los siglos. Los iniciadores de la Independencia fueron curas emprendedores; Madero practicó la democracia como un apostolado; Antonio Caso fue un sacerdote de la cultura oficiando en las catacumbas de la Revolución, Vasconcelos un redentor educativo de México y Cárdenas un general misionero que entregó la tierra como un nuevo reparto de los panes.
La impregnación religiosa es una constante de la historia mexicana, al grado de que sin ella resulta incomprensible; no obstante, encarna de manera distinta en sus diversos tiempos y personajes. En los revolucionarios se dio bajo la imagen del fuego: el fuego que arrasa o el fuego nuevo. Son, en su mejor instancia, hombres que actúan por un impulso mesiánico. No obedecen más voz que la de su convicción salvadora y ven su presencia como una aurora que reabre la historia. Tal vez por haber vivido la guerra son impacientes y tienden a confiar en el Estado como el agente principal del cambio social.
En los posrevolucionarios la actitud fue distinta. No participaron activamente en la lucha, pero sintieron en carne propia la tragedia y quisieron deslizar en ella un sentido, un ideal. Su adolescencia duró un segundo: son adultos prematuros, padres a cargo de la patria a los veinte años de edad. Por eso su vocación es construir edificios sociales que impidan la recurrencia de la barbarie. Aunque sus fundaciones dependen del dinero público, gravitan más en la sociedad que en el Estado. Un común denominador caracteriza la obra de Ignacio Chávez, Alfonso Caso, Vicente Lombardo Toledano, Daniel Cosío Villegas, entre muchos otros: todos buscan servir y salvar a México, pero no mediante incendios regeneradores, leyes milagrosas o acontecimientos súbitos, sino a través de la sólida organización de sus instituciones de salud, educación, cultura, sindicales, etcétera.
Aunque Gómez Morín fue el pionero generacional de esta actitud constructiva, en su caso la religión de México -llamémosla así- tuvo características peculiares. En sus contemporáneos, educados tal vez en un ambiente más laico o liberal, la melodía de la fe es más tenue. En Gómez Morín hay un entusiasmo -en el sentido etimológico del término- que lo asemeja a otro personaje cercano a él y, como él, marcado por la piedad materna: José Vasconcelos. Las diferencias no son menos hondas: el imperioso Vasconcelos se veía a sí mismo como un nuevo Quetzalcóatl, ejerció todas las variantes bíblicas de la profecía y más tarde quiso ser "ungido por el voto popular". En cambio Gómez Morín, más reposado y prudente, pensaba que la edificación civilizada del país era una misión en el sentido cristiano -casi paulino- de la palabra, una tarea dilatada y penosa, para la que había que organizar "en un haz de voluntades" a los hombres.
Aquel opúsculo, 1915, olvidado hasta por él mismo, es la mejor expresión de su temple religioso y activo. Desde 1926 llama a sus coetáneos a caminar juntos para vencer el dolor: "no el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una fuente inevitable, sino el dolor que unos hombres causamos a otros hombres, el dolor que originan nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas". Al método para enfrentar al dolor con eficacia le llama "técnica", "que no quiere decir ciencia, que la supone pero a la vez la supera realizándola subordinada a un criterio moral, a un ideal humano". Un párrafo resume admirablemente su pensamiento: "Investigar disciplinadamente en nuestra vida, ahondando cada fenómeno hasta encontrar su exacta naturaleza tras los externos aspectos superficiales".
Disciplinadamente, también, inventariar nuestros recursos y posibilidades… Andar los caminos propios y ajenos del procedimiento hasta poder conocer, elegir y seguir el mejor en cada caso sin extravío y sin el peligro mayor de confundir la vía con el destino, el procedimiento con la obra. No despreciar la labor pequeña ni arredrarse del fin remoto. Graduar la acción de acuerdo con la posibilidad, aunque el pensamiento y el deseo vayan más lejos. “Que el fervor de la aspiración anime la búsqueda y la disciplina de la investigación reduzca el anhelo, porque es peor el bien mal realizado que el mal mismo. Lo primero destruye la posibilidad del bien y mata la esperanza. El mal, por lo menos, renueva la rebeldía y la acción".
Este fue, en esencia, el espíritu que presidió la creación de sus instituciones económicas en los años veinte. Fundar esas instituciones había sido una hazaña, pero consolidarlas era su propósito de fondo. Para lograrlo se necesitaban otras personas que debían compartir la vocación de mitigar el dolor -"la vida como desinterés y caridad", que tanto les había predicado Antonio Caso- y la inclinación técnica hacia el método y la crítica. Por desgracia no las hubo. Piénsese, por ejemplo, en el destino de aquella niña de sus ojos, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, "niña buena de un pueblo bueno -escribía con rabia Gómez Morín, en 1933- que con el paso del tiempo emputeció". La institución requería técnicos capaces y honrados, que trabajasen cerca de las sociedades agrícolas en un proceso de enseñanza técnica y tutela moral. Muy pronto se vio que era imposible. Los generales usaban el Banco para autoprestarse dinero y volverse hacendados. Las instituciones naufragaron desvirtuadas por el mal: el oportunismo, la ambición, la corrupción.
Era natural que un hombre con ese temple e ideario chocara con el México bronco y desordenado de su tiempo. De los generales sonorenses había que apartarse por razones de supervivencia elemental. Si bien entendían, en algunos casos, la necesidad de la técnica, su desdén por el dolor humano y su culto a la violencia representaba la perpetuación de los peores instintos históricos. Del cardenismo, Gómez Morín habría de apartarse también, y de manera aun más pronunciada. En su opinión, representaba "el bien mal realizado", descrito premonitoriamente en aquel folleto: "hay que huir de la débil filantropía… cuidar que no pare en sensiblería la comprensión del dolor".
"Una nación traicionada", llamó Gómez Morín a México en octubre de 1927; "traicionada en su destino político, en su economía, en los afanes del pueblo que ha sido cínicamente engañado con un malabarismo de palabras revolucionarias". Al año siguiente tomó forma la idea de aplicar su capacidad y su afán a una organización política: un grupo comenzaría a trabajar haciendo prosélitos, estudiando y divulgando la plataforma doctrinaria, luego vendría la apertura de una oficina y un semanario político, la edición de libros, folletos, artículos, "todo lo necesario según los más modernos métodos de advertising, para ganar adhesiones, para formar un mecanismo de acción social". El proyecto estaba definido y era asequible, pero el vasconcelismo, ese capítulo luminoso y fugaz de la historia mexicana, lo desvió y retrasó.
En octubre de 1928, Gómez Morín escribió una carta memorable a Vasconcelos. En ella, trataba de disuadir a su amigo de embarcarse en la inminente campaña política y lo instaba a encauzar de una forma más eficaz sus energías: "¿vale más lanzarse a una lucha que pueda llevar a los grupos contrarios al exterminio, para lograr el triunfo inmediato o perderlo todo, o vale más sacrificar el triunfo inmediato a la adquisición de una fuerza que sólo puede venir de una organización bien orientada y con capacidad de vida?"
Vasconcelos, por supuesto, pensó que no valía la pena esperar. Había que "arrojarlos del poder" de una buena vez, "patearlos", barrer con ellos. Llevado por el pálpito, no por el cálculo, apostó el todo por el todo, y todo lo perdió, menos su genio profético y literario que desplegó a partir de entonces desde sus exilios. Los batallones estudiantiles que lo seguían también perdieron y se perdieron, casi todos ellos, en los laberintos de la burocracia o los fanatismos ideológicos de los años treinta. "Aquella carta de Gómez Morín -decía Jesús Reyes Heroles- era un tratado de clarividencia política". En efecto, la historia entera de México sería otra si Vasconcelos hubiese atendido a las razones de su amigo. El PAN hubiese salido a la luz diez años antes, como un partido puramente civilista, maderista, vasconcelista, laico, opuesto al partido nacionalista y revolucionario de los militares. En vez de un partido de Estado, una competencia bipartidista. México habría tenido una vida acaso más inestable en lo económico, pero más responsable y madura en lo político y, seguramente también, en lo social. No ocurrió, y las consecuencias de ese atraso se resienten aún ahora.
Esta clarividencia política de Gómez Morín no era evidente en 1976, año en que publiqué Caudillos culturales en la Revolución Mexicana. Entonces pensaba que la etapa fructífera de Gómez Morín había concluido en los años treinta. Influido por la visión de Don Daniel, creía que hubiese servido más al país colaborando con el gobierno o, sobre todo, empleando su indudable talento intelectual y su brío literario en escribir ensayos o publicar libros. "Actores mudos e inmóviles", llamaba Cosío Villegas a los miembros de su generación, él incluido. ¿Qué había dicho o hecho Gómez Morín desde su gloriosa gestión como rector de la Universidad en 1933-34? Nada aparentemente, o casi nada. La Editorial Jus, varias empresas privadas y, desde luego, el Partido Acción Nacional. Pero en aquel año de 1976, el partido parecía más impotente que nunca, al grado de no presentar candidato a las elecciones presidenciales.
El tiempo demostró que era yo quien me equivocaba, lo mismo que Vasconcelos y Cosío Villegas. No Gómez Morín. Nadie como él había calibrado el poder real de la familia revolucionaria y nadie como él había concebido un proyecto práctico para modificar a largo plazo la vida política de México. Algunos interpretaron esta tácita postergación de la conquista del poder como una cobardía, a lo que Gómez Morín contestaba: "Cobardía y soberbia diabólica es creer que las vías extraordinarias del milagro, reservadas a unos cuantos santos, están al alcance de todos los perezosos y de todos los apresurados para darles el gustazo de hallar sin buscar, de lograr sin esforzarse, por el mero ardor de su apetito". El camino era otro, como vislumbraba desde agosto de 1933:
Como las olas concéntricas, en torno de un preciso objetivo común, se irán articulando los grupos, los más ardientes, los más puros; los más gustosos del encrespamiento y la violencia; los que aman y prefieren la organización disciplinada; los que creen más en la eficacia del pensamiento y del estudio; los que no pueden sino poner su persona, su número, su oración, sus deseos, al común anhelo… Cuando llegue el momento, siempre llegan los momentos que se desean limpiamente y se gestionan con eficacia, cuajará de pronto una insospechada unanimidad que podrá resolverse en obra material y fecunda, no sólo en triunfo ocasional y precario.
Dos meses después Gómez Morín se embarcaba en una cruzada por la libertad de enseñanza que derivó en un ensayo general de oposición política: la rectoría de la Universidad. Un lustro más tarde nacería el Partido Acción Nacional, no un episodio deslumbrante ni un sacrificio colectivo: una organización duradera.
No lo parecía en 1972, cuando murió Gómez Morín. Menos aun en 1976. Pero la fuerza moral acumulada a través de las décadas de experiencia, triunfó sobre las tendencias centrífugas y un desánimo que hubiese sido apenas natural en una institución política que parecía condenada a ejercer eternamente el triste papel de una oposición impotente, casi simbólica. El despertar del PAN llegó a principios de los ochenta, con la crisis inevitable de un sistema autoritario que Gómez Morín había contribuido a desenmascarar como lo que era y en gran medida sigue siendo: "un régimen de simulación y mentira… que engaña al amparo de propósitos levantados, y a la sombra de anhelos generosos, oprime y arruina".
El presente modifica el pasado, revela su sentido, su trama oculta. Ahora entiendo que la biografía de Gómez Morín no sólo no culminaba en los años treinta sino que, en un sentido decisivo, comenzaba entonces. El PAN no fue una obra más: fue su obra por excelencia. "Cuando fundamos el PAN -explicaba Gómez Morín en 1967- dijimos que no era tarea de un día sino brega de eternidad, y que se requería una labor que en latín se dice muy bonito: Instauratio ab ibis fundamentis, una instauración desde los cimientos mismos". La institución, armada con los preceptos técnicos de método y crítica que prescribía Gómez Morín en su opúsculo 1915, partía de una interpretación de la historia mexicana: "en la base del problema político de México está la falta de ciudadanía: no habíamos sido formados ciudadanos… no tuvimos oportunidad de organizar nuestra democracia… Era indispensable reconocer esa realidad y empezar el trabajo desde la raíz: la formación de una conciencia cívica, la formación de una organización cívica". Este era un empeño más profundo que el de la conquista inmediata del poder: "lograr que aparezca y actúe el personaje substancial que no es el gobernante sino el ciudadano".
El día que se escriba con solidez intelectual, sentido crítico y generosidad moral la historia del PAN, se verá hasta qué grado tenía razón Gómez Morín, cuando en 1967 sostenía: "lo milagroso es que en veinticinco años de no ganar oficialmente una elección, haya podido vivir el partido, y que cada día tenga mayor vigor". Año tras año se repetían los fraudes, los abusos, los anatemas y las persecuciones. Los "místicos del voto", como les llamaba sarcásticamente Ruiz Cortines, seguían empeñados en la "brega de eternidades", creando conciencia ciudadana. Del PRI obtenían migajas: una que otra diputación entre cientos, cuatro municipios entre más de dos mil. Año tras año también, los diputados presentaban proyectos de ley que no eran siquiera considerados, que se rechazaban por entero o que años después se aprovechaban y terminaban por expedirse como "iniciativas" del PRI. Un solo ejemplo: buena parte de la reforma electoral que ha estado en curso en estos años estaba prevista ya en las iniciativas del PAN durante los años cuarenta.
Otro aspecto fundamental en la historia del PAN es su evolución doctrinaria. Vincularlo automáticamente con la tradición conservadora de México no es incurrir en una mentira sino en una media verdad. En todo caso, una simplificación. Es cierto que el paralelo se dio desde el principio en algunos ámbitos, como la convergencia excesiva con la Iglesia, la mojigatería, la tentación de legislar en lo social y lo cultural, o la postura internacional (basta recordar la indulgencia del PAN hacia Franco o su reticencia frente a la declaración de guerra al Eje). Estos hechos se dieron y son lamentables e incomprensibles en un defensor de la libertad como era Gómez Morín. Pero en otros aspectos, la plataforma del PAN fue progresista en el sentido recto del término: sus iniciativas integrales para el campo mexicano, su defensa del municipio, su porfía anticentralista, el concepto de subsidiaridad, la distinción entre Estado y nación, su defensa de la dignidad eminente de la persona humana. Con todo, el servicio mayor ha sido el que Gómez Morín delineó desde 1940: "insistir incansablemente, insistir porque en esa capacidad de insistencia estriba la lucha misma".
Insistir, no llegar. Por varias generaciones, esa insistencia implicaba una concepción de la política como oposición permanente y una renuncia a la conquista del poder. Gómez Morín lo admitía con toda franqueza: "no hemos tenido mucha ansiedad de llegar a puestos de gobierno. Reconocemos inclusive que si mañana, por uno de esos trastornos políticos a fondo, Acción Nacional tuviera que hacerse cargo del gobierno, tendría que hacer un esfuerzo intenso para formar un equipo… Tal vez (convocaría a) un gobierno de unidad nacional". Era preferible postergar el momento, hasta que la ciudadanía estuviese madura. Mientras tanto la misión se cumplía con sólo "señalar errores, indicar nuevos caminos, limpiar la administración, mejorar las instituciones, formar ciudadanos capaces de ocupar con rectitud y eficacia los puestos públicos".
No se entiende esta actitud histórica del PAN sin volver a los principios formativos de su fundador, a su religiosidad práctica. Hay en Gómez Morín una comunión entre la religión materna y la religión de México, pero una comunión que sale a la calle organizadamente, a "mover las almas", a practicar la caridad, a "salvar a México". No hay nada inconsciente en esta mezcla. Todo lo contrario: "Nosotros creemos que toda acción que se hace por la comunidad está amparada por una corriente teologal. No se puede trabajar por la comunidad sin fe; no se puede trabajar sin caridad; caridad es fundamentalmente donación y acto de entrega a la comunidad… Hablamos de salvación en todos los sentidos… Si no hay una salvación integral, es muy difícil pensar en otra salvación".
"Siempre llegan los momentos que se desean limpiamente y se gestionan con eficacia", había escrito Gómez Morín en 1933. Para el PAN, ahora el momento se acerca, no por haberlo deseado realmente ni por gestionarlo con eficacia, sino por su tesón opositor y por los errores acumulados del sistema. Pero cabe preguntarse si el PAN está preparado para ejercer aquello que deliberada y tal vez prudentemente postergó: la conquista del poder.
Tengo serias dudas de que lo esté. Es el costo de concebir la política como una misión testimonial. El ejercicio del poder no es asunto de ángeles; es asunto de hombres. "Quien hace política -escribió Max Weber en 1920- pacta con los poderes diabólicos que acechan en torno de todo poder… quien busque la salvación que no lo haga por el sendero de la política, cuyas tareas, que son muy otras, sólo pueden ser cumplidas mediante la fuerza". Aun sin compartir por entero esta cruda visión, no hay duda de que el momento reclama ya en los panistas cualidades políticas inéditas -malicia, voluntad, decisión de "arremangarse la camisa"- incompatibles con su antigua vocación de bregar eternidades.
La mutación no será sencilla. Como es natural el sistema utiliza -y utilizará aún más- todos sus recursos para manchar a la oposición. Pero en el caso del PAN hay actos que manchan solos. En algunos gobiernos locales, por ejemplo, el PAN ha cometido errores políticos imperdonables. Parece tentado a borrar la barrera entre la vida religiosa y la civil. Gómez Morín pudo relacionar ambas esferas creativamente, pero lo hizo en su fuero interno, sin que una invadiera a la otra. Cuando disolvió la distancia se equivocó. Su caso, además, fue único. Ya en muchos de sus contemporáneos se advertía la tendencia a confundir lo humano y lo divino. Una vez en el poder, esta mezcla puede conducir a actitudes de intolerancia social, acultural y hasta religiosa, que el país superó desde el Constituyente de 1857, y cuya reincidencia significaría un retroceso gravísimo.
Hay dos aspectos de la vida pública en que la herencia de Gómez Morín puede inspirar directamente al nuevo PAN: el sentido práctico en la economía y el uso moral de la palabra. Lo primero les hace una falta inmensa: no necesitan -¡Dios los libre!- doctorados en economía, pero sí pensadores imaginativos que sugieran vías de recuperación asequibles para la abatida microeconomía de los mexicanos. En cuanto a lo segundo, los panistas tienen una auténtica oportunidad. Deben hablar con la verdad, sin espíritu vindicativo, sin fanatismo, sin soberbia. Dar un diagnóstico moral de México, disipar la oscuridad, ofrecer una definición metódica y crítica, "no despreciar la labor pequeña ni arredrarse del fin remoto, graduar la acción de acuerdo con la posibilidad, aunque el pensamiento y el deseo vayan más lejos". Para mover nuevamente las almas, les haría bien releer aquel viejo opúsculo, 1915, y proponer al ciudadano esa ética del entusiasmo espiritual y la sabiduría práctica que volvió tan fructífera la vida de su fundador.
(Suplemento Enfoque del Reforma, 26 de enero 1997)
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.