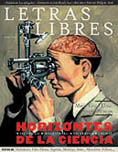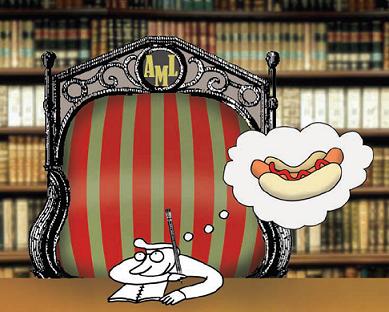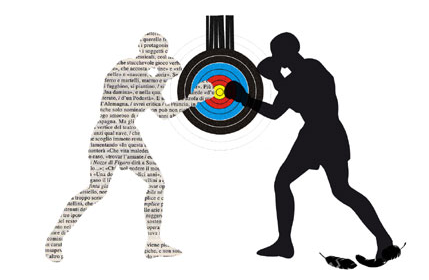Una ciudad. Hoy. El frente se ha roto en pedazos, islas, cada quien pelea sin guías ni jefes, en la bruma, según su instinto. Se desconoce hasta dónde llega la guerra, ni cuántas víctimas suma. Ni siquiera se sabe bien en qué consiste ser víctima. Varía. Sólo se las reconoce por los ojos, la tensión, la determinación de resistir: la marca de los héroes. Pero para verla hay que acercarse.
Ese par de chavales que caminan por la Avenida de los Nuevorricos, por ejemplo: son nuevorricos y sólo sus nietos podrán aliviar esa carga genética, pero con astucia caminan por un ladito e intentan eludir las sombras que horterizan y las que uniformizan (acaso es lo mismo), pues en altas dosis luego no salen ni con ácido. Ambos visten raro y rebuscan con afán en la cartelera de cines de medianoche.
Más difícil y heroico lo tiene Aquiles Álvarez, hacia el oeste, y no sólo porque sus piernas son una silla de ruedas, que eso se puede llevar, sino porque fuerzas oscuras conspiran para achicarle aún más el mundo: para empezar, sutelevisión encoge a causa de ataques masivos de publicidad, doblaje censurador, información predecible y una pandemia de porno rosa granhermánico y triunfal que confirma la teoría de la conspiración: Si vemos tres horas y media de televisión al día (promedio) es por vanidad; ese espejo siempre nos dice que nosotros somos más listos, es decir más guapos.
No puede apagarla: arriba tiene su guarida uno de los que mantienen alto el vicio de la muchedumbre. Segismundo Martínez, que si no es sordo lo será, ve dos televisores a la vez y se acuesta con ellos. Literalmente: todas las noches mete los dos televisores en la cama y se organiza una orgía, y la lanza una y otra vez contra las casas de los vecinos que le tienen cercado, como en una conquista de Troya sin fin. Es agotador pero no tiene otra salida: en los altos edificios de las oficinas-prisión, al norte, su mujer, Calipso García, se droga con la mediocridad que infecta la autoridad cuando ésta es ficticia: en esta guerra de héroes secretos, casi siempre. No puede dejarlo, se llena la otorrinolaringología de todo tipo de cosas, ha instalado en su despacho un muñeco inflable casi nuevo que sobresalía de la bolsa de basura de una vecina. Odiseo, lo ha llamado. Lo usa de catre de campaña, en parte para escapar de Segismundo y sus camas redondas con los conductores de las manadas virtuales, pero también desvelada por una misión, convencer a sus subordinados de lo que ya sospechó Huxley: ¿y si este mundo fuese el infierno de otro?
Su método es sencillo. Con pulcros modales de ex fumador, encierra a la gente en sueldos de esclavos. Y no tanto por capitalismo post Muro como se suele creer, sino para que la gente no se le vaya —con ese dinero no llegan ni a la esquina—, ni sueñen con vivir fuera de sus cajones, y sobre todo no se vayan a creer que pueden hacer algo más que subsubtrabajos de robot. Aunque tengan másters y cosas. Si todo el mundo pensara, y creara, y aspirase a tener más identidad que la de un ingenuo pasaporte, si toda la gente fuese ser humano, ¿quién sostendría la ciudad?
Sí, ésa a la que no se asoma Aquiles. ¿Por qué no mira por la ventana? Pues porque el pobre vive, como casi todo el mundo, en ese homenaje al ángulo recto que se han inventado los constructores, con la complicidad de arquitectos a sueldo, para darle una coartada a su codicia y como escenario ideal de los empleos oscuros y sueldos-prisión: a más geometría, menos sueños. Funcionalismo se llamaba antes a la propuesta (porque se olvida el alma), luego fue posmodernidad y ahora globalización (cuando ya el alma desaparece). A diferencia de aquel distinguido fotógrafo a quien le acercaba los vasos de agua una princesa rubia mientras él descubría un crimen de Hitchcock, Aquiles no se asoma a la ventana porque en las de enfrente no hay más crimen que el de la clonación humana y entonces, en la gran pirámide de las especies, se siente como máximo ratón. Ratón en silla de ruedas.
Para él sería un consuelo acercarse hasta el gran bosque sitiado por la ciudad, al noroeste —ni siquiera sabe que existe, aunque lo podría ver si su piso fuese un ático—, donde un arquitecto honrado y que ha abdicado de su título de barón de If, Roberto Quijano, se ha hecho fuerte, resiste a los especuladores y sus cómplices —alcaldes, teorizadores de la banalidad, periodistas ciegos, o peor, ineptos …—, los desarma y empluma incluso cuando por allí se aventuran, y consigue dar asilo a las víctimas peor maltratadas en la vista y la dignidad: la gente ya muy herida por los horizontes cortos, los impuestos en fealdad de los urbanistas Frankenstein y la esclavitud del empleo-desprecio. Quijano les habilita aireadas y endebles pero bellas viviendas en las copas de los árboles que les hagan recordar, así sea un instante, que si estamos aquí es para vivir en el viento.
Sí, como los pájaros. ~
(Botá, 1951) es narrador, ensayista y profesor de periodismo. En 2008 publicó el libro de cuentos 'Historias de despedidas' (Alianza).