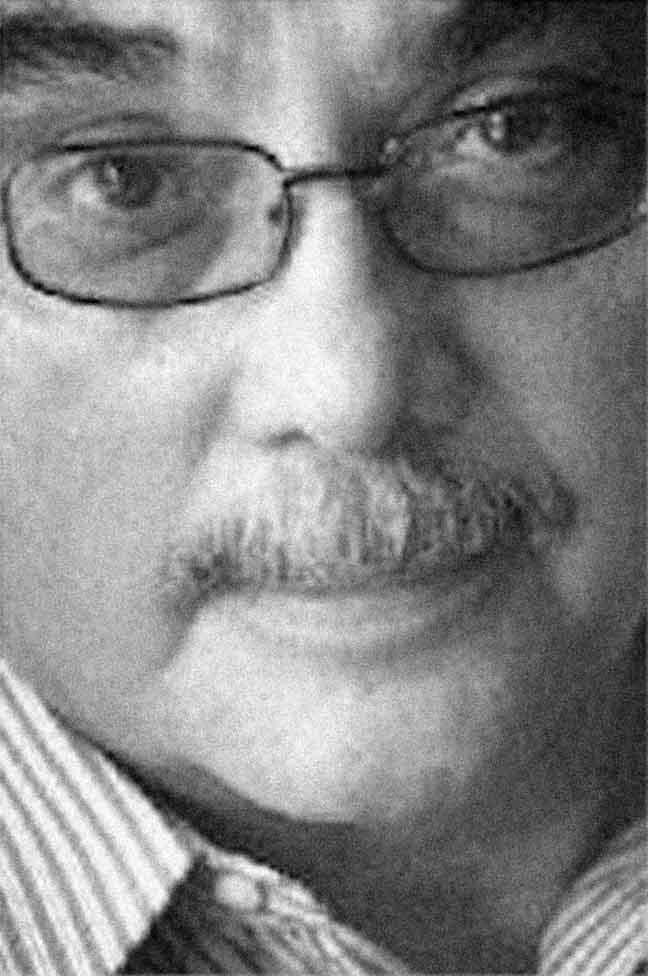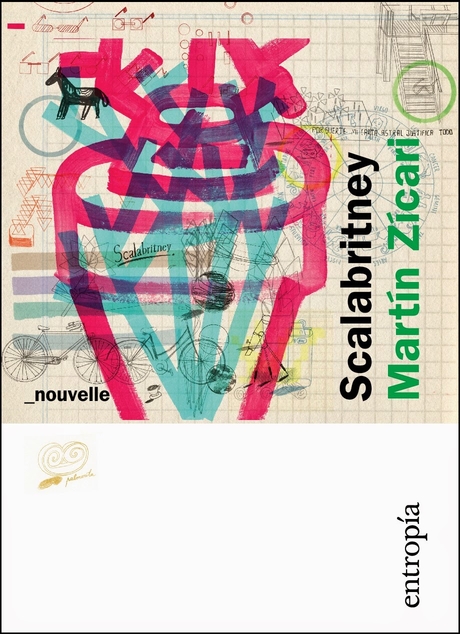Quisiera empezar con el lamento generalizado por la debilidad o la intrascendencia de la biografía (y, en menor medida, de la autobiografía) en el mundo hispanoamericano.
Llevo un tiempo en el asunto y solo he dado vueltas en círculo y he regresado al tópico, pues no he encontrado una explicación distinta: no tenemos tradición biográfica porque no tuvimos Reforma sino Contrarreforma y nuestra Ilustración fue mostrenca. Ergo, sin libre examen no hay autobiografía y en el confesionario y en los salones, sin prensa libre en actividad permanente, se quedaron los secretos y los chismes que habrían ido a dar a las biografías…
Y Santa Teresa y su Vida de 1562 cuando finalizaba el Concilio de Trento y quedaba establecida la también llamada Reforma católica…
Ella es el punto de partida de nuestra debilidad y no una excepción, me parece. Su proyecto místico era introspectivo, buscar en el alma refugio contra la carne y el mundo. Es cosa de compararla con John Bunyan y The pilgrim’s progress from this world to that which is to come (1678-1684), más parecido a Swift y al Quijote que a Teresa de Ávila. La comparación no es mía, sino de James S. Amelang, cuya ponencia viene en una recopilación académica que me recomendó Daniel Gascón titulada El otro, el mismo. Biografía y autobiografía en Europa (siglos xvii-xx) y editada por la Universidad de Valencia en 2005. Como suele ocurrir en las obras de su género, hay de dulce, de chile y de manteca, desde ponencias representativas de la mediocridad ambiente en tantas universidades hasta un bosquejo de Foster, el gran biógrafo de Yeats, y un memorable alegato del no menos admirable Santos Juliá sobre una de las leyendas urbanas que han obnubilado la mente de los españoles, aquella de que la Transición fue amnesia y de que todo lo ocurrido desde la Guerra Civil y la dictadura de Franco les había sido ocultado a los peninsulares, mentirota que Juliá refuta punto por punto. Pero ese es otro tema.
El caso es que el profesor Amelang, invitado a comparar las tradiciones biográficas inglesa y española, apenas si compara a Teresa con Bunyan y no resuelve la pregunta por la cual, me imagino, lo invitaron a participar en ese heteróclito volumen: ¿por qué en las librerías en español es tan pobre la sección de biografías? Escritores menores como Evelyn Waugh tienen cinco biografías (yo tengo tres de ellas), y equivalentes suyos en España, digamos (medio en broma) Jardiel Poncela o Julio Camba, quizá no tengan ninguna. Ese profesor, como es frecuente, no hizo su trabajo.
Pero no negarás que España ha cambiado en las últimas décadas en el terreno de la biografía…
En eso y en muchas otras cosas ha cambiado España pese al llanto por una grave pero pasajera crisis económica que ha invitado a los intelectuales españoles a ejercer una de sus tentaciones cíclicas, la de reafricanizarse mentalmente… Ortega y Gasset decía (en el tomo tercero de la edición del 83 de sus Obras completas, donde están casi todos sus escritos decisivos) que los franceses escribían muchas memorias porque gozaban de la vida, mientras que para los españoles la vida es un “universal dolor de muelas”.1 Si a esas nos vamos –y vaya que no profeso de antiorteguiano– me quedo con la tradicional dicotomía religiosa derivada de Weber. ¿En verdad no tenía don José nada más interesante que decir al respecto? Lo curioso de ese artículo orteguiano es lo antirromántico que es… La confesión, de San Agustín a Gide, pasando por Rousseau (cuyas memorias, me recuerda oportunamente Holroyd, aparecieron póstumas, yo lo ignoraba), está asociada con la evacuación del sufrimiento, no con la celebración de la vida. Ortega se equivocaba, pero ustedes los españoles son muy raros en sus equivocaciones.
Curiosamente, en dos de las democratizaciones españolas, la ocurrida tras la muerte del lamentabilísimo Fernando VII y a partir de la Transición iniciada en 1976, ha habido quejas por el memorialismo compulsivo de los peninsulares (últimamente prefiero utilizar esa expresión para no herir susceptibilidades entre mis amigos, allá, de ambos bandos). Finalizada la Década Ominosa, fue Mariano José de Larra quien se quejaba de que cualquier tenientucho carlista se sentía tan autorizado para tomar la pluma como la espada. Eso en 1836. Antes de morir, el crítico Rafael Conte dijo lo mismo de la España anterior a la crisis de 2008, plagada de “protagonistas” como diría otro crítico, también difunto, el mexicano Emmanuel Carballo.
Pero Larra se quejaba del memorialismo periodístico y coyuntural que abunda cuando se abren, como dicen ustedes los mexicanos, “espacios democráticos”…
En efecto. Alguien me dijo, por cierto, que se prepara una biografía de Larra comme il faut, que le hará compañía a la estupenda de Robert Marrast sobre don José de Espronceda (ese aplicadísimo prof francés publica su obra en 1971 y en su prólogo advierte que el carácter reaccionario de don Marcelino Menéndez Pelayo lo vuelve indeseable como sujeto biográfico. Cosas de aquella década, también ominosa).2 En cuanto a lo otro, sin duda, las liberalizaciones políticas son benéficas, sobre todo, para que hablen los políticos de sus brillantes empresas o surjan personajes de reparto ávidos de proclamar su decisión de desvelar –como dicen ustedes los que viven al sur de los Pirineos– secrecías capitales. Sin duda, sin los Castro, un Rafael Rojas ya habría escrito la biografía de José Lezama Lima. En cuanto al tema que nos convoca –la biografía literaria– son útiles pero no demasiado… Habrá que ir a Rusia a ver cómo la caída de la urss y la restauración putiniana han afectado a los biógrafos. Entre lo que traducen los franceses, ya he leído un notable Pasternak, el de Dmitri Bykov.
Vuelvo al asunto. España se ha llenado de biografías excelentes. Cito en desorden: las de Jordi Gracia de Dionisio Ridruejo y Ortega, la muy sulfurosa de Gregorio Morán también sobre el filósofo… Dicen que la de Juaristi sobre Unamuno es muy buena (no la conozco todavía), el propio Juliá hizo su Vida y tiempo de Manuel Azaña muy decorosamente en 2008 y volvió a circular la no muy bien valorada de Ortiz-Armengol sobre Pérez Galdós, que en todo caso es útil. O “novelas familiares” como las escritas o filmadas sobre los Goytisolo o los Panero. O las de Rivero Taravillo sobre Cernuda. Está el mamotreto de Juan Antonio Hormigón sobre Valle-Inclán pero es, como el Neruda de David Schidlowsky en Chile, un archivo impreso a la espera de que llegue un verdadero biógrafo que escriba la biografía. Como en muchas otras cosas, España se va poniendo al día con Europa…
Si dices que no has podido ir más lejos del dicterio weberiano que separa por los siglos de los siglos a los pueblos protestantes de los católicos, el relativo renacimiento de la biografía en España tendrá que ver con la secularización del país…
No lo sé. José María Blanco White, acaso el escritor español más moderno del siglo xix, asociaba la tolerancia religiosa con la libertad de conciencia y la libertad política. Creo que Blanco White se alegraría, en todo caso, de ir ganando la batalla. Y pensar en Blanco White es pensar en el justamente celebrado Juan Goytisolo que llevó la autobiografía a un destino de precisión y honradez como no lo había habido en nuestra lengua, con Coto vedado y En los reinos de taifa, en los años ochenta del siglo pasado. Pero con esta mención quisiera alejarme de la autobiografía (o de las memorias, sea cual sea la diferencia, en el fondo bizantina), porque creo que los llamados “géneros del yo” solo son falsos amigos de la biografía. Se parecen menos de lo que se cree, como ocurre con el cuento y la novela. La biografía, la verdadera biografía seriamente documentada y amorosamente escrita, confiada en que, como quería nada menos que Talleyrand, los hechos siempre pueden reconstruirse, es una investigación moral cuyas fuentes deberían buscarse más en la filosofía que en la literatura, si por literatura se entiende solo imaginación.
Nada más lejano a las confesiones que la biografía. Le robo la frase famosa, deformándola, a San Agustín: el biógrafo, como Dios, debe estar en todas partes sin que se note. A veces debe intervenir, hasta con furia de dios griego o veterotestamentario, pero debe hacerlo episódicamente, cuando se trate de algo importante: de un castigo ejemplar a un semidiós altanero o de crear el mundo. Es cosa de leer Cómo se escribe una vida, de Michael Holroyd, prologado por mi amigo Matías Serra Bradford.3 Holroyd, biógrafo de Lytton Strachey nada menos y de Bernard Shaw, atribuye a D. H. Lawrence una declaración extraña: “Nunca confíen en el autor. Confíen en el texto.”
La autobiografía tiene un valor literario propio y lo que un autor tenga que decir sobre sí mismo, sea en una carta privada o en una novela, debe ser examinado por su biógrafo con mucha atención pero con frialdad quirúrgica, la de quien está dispuesto a extraer un tumor maligno. A Holroyd con Strachey o a Foster con Yeats, lo mucho que sus biografiados quisieron decir de sí mismos (como hacemos todos, hermoseando, mitificando, mintiendo sobre nuestras vidas) les sirvió para llegar a otros sitios, aquellos desvanes o armarios donde se guardan los secretos o donde se hacen fogatas con papeles privados cada década, entre ellos, por cierto, un Freud, asiduo pirómano…
Te has ido por las de Villadiego…
Pues regreso, para despedirme, por las de Villarroel. Su Vida (1743), la de don Diego de Torres Villarroel, debería ser tan importante para la cultura europea como la de Pepys, que escribe sus diarios privadísimos entre 1660 y 1669, pero ello ocurre cuando la noche empieza a cernirse sobre el Imperio español y en cambio la Pérfida Albión se encamina, durante su revolución, la primera, hacia la modernidad. Allí, curiosamente, el individualista obsesionado por su salvación es el español (a quien Juan Marichal tenía por ser el primer burgués nuestro capaz de expresarse como tal) y Pepys parece griego, un hombre mirando a la plaza pública, comunitario. El Imperio español se agotó porque no supo pasar de su modernidad a su propia posmodernidad; habiendo llegado a América un siglo después, el carácter modesto, artesanal, sectario, de la ocupación de las trece colonias por la religiosa gente del Mayflower les ahorra la pesadilla burocrática, el oneroso empapelamiento, junto a la suerte o desgracia, según se vea, que tuvieron al no toparse con civilizaciones como la azteca o la inca con las que, ante la muerte segura, solo quedaba negociar el mestizaje.
No, no me pierdo: mientras nace la biografía moderna en Inglaterra, con Johnson y Boswell, obviamente, nosotros no tenemos gran cosa que ofrecer hasta el siglo xx. Es importante un dato, francófilo: todos los ingleses, empezando por Shakespeare, habían leído a Montaigne en la traducción de John Florio de 1603. La acaban de reeditar en Nueva York. Antes, en 1683, John Dryden utiliza por primera vez la palabra biografía en inglés, y, en español, a los primeros biógrafos locales de Cervantes, Lope de Vega o Quevedo solo los recuerdan los eruditos. ¿Quién se acuerda de Gregorio Mayans y Siscar (el dato me lo dio el abate de Mendoza, no la Wikipedia), el de Cervantes; de Juan Pérez de Montalbán, el de Lope? ¿No es asombroso que haya habido que esperar hasta fines del siglo pasado para que Pablo Jauralde Pou, un palentino, haya escrito la primera gran biografía de don Francisco de Quevedo?
Durante las décadas románticas en América Latina se imita al Chateaubriand de Atala, un exotista (los esquimales comprando helado), o al exhibicionista a la moda (René), y no al de la Vida de Rancé (1844), la primera biografía corta, a la vez crítica y artística, verdadero antecedente de las de Lytton Strachey, el liberador del género.
Entonces hay que admitir que les hemos dejado todo a los anglosajones…
Sí, pero no me lo tomaría a la trágica. Tras la derrota de la Armada Invencible o tras el 98, como se prefiera, la declinación española trae consigo el exotismo, lo cual es y no es una pesadilla. La postración de las repúblicas bobas latinoamericanas en el año 21 era tal que no solo era lógico que fuesen extranjeros los primeros arqueólogos, sino gringos, en México, quienes arrojaron la luz primera sobre Fernández de Lizardi o nuestros románticos sin romanticismo. A veces, sobre todo los enfermos hispano-americanos, como nos llamaba Ortega (y uso el guion al gusto de José Gaos, es decir, incluyendo a ambas orillas del castellano), necesitamos de la vigilancia, de la medicina o de la caridad de los extraños. Excepción hecha de ese experimento singular que fue la Vida de don Quijote y Sancho (1905), de Unamuno, lo que el xix tenía que decir de Cervantes era bastante tonto (como hoy son inaceptables las objeciones de Voltaire contra Shakespeare y nunca nadie se tomó en serio el sermón de Tolstói contra el autor de Hamlet), así que fue una fortuna que viniese James Fitzmaurice-Kelly a ocuparse de Cervantes en 1892 o Chonon Berkowitz con el primer Pérez Galdós serio en 1948. Si había que esperar a Francisco Rico y a María Zambrano, la espera valió la pena.
Ello nos lleva a la aún más ingrata situación de la biografía literaria en América Latina. Y voy más lejos: los anglosajones, precisamente, piensan y piensan bien que cada lengua debe medirse con los héroes y los antihéroes de las otras lenguas. Ellos creen, y no les falta razón, que su André Gide, el de Alan Sheridan, es mejor que las generalmente inconclusas y elefantiásicas biografías francesas de Gide: aquí la distancia selecciona y elimina lo superfluo. A su vez, teniendo actualmente una escuela biográfica digna de competir con la anglosajona, los franceses tienden a despreciar a sus biógrafos porque creen que siguen siendo los maîtres à penser y no, se vaciaron: toda su crítica la exportaron a las universidades gringas y se quedaron con su inagotable literatura nacional, los pobres. Tienen un François Dosse que cada año se despecha un Deleuze, un Ricœur, un Castoriadis. A los franceses, como biógrafos, les da pudor biografiar extranjeros. No deberían: acaso esa cura de provincianismo les ayudaría.
Tú me dirás…
El xix literario hispanoamericano, hasta el modernismo, ya se sabe, es lamentable y solo puede ser rescatado recurriendo a la historia, la metafísica y el escepticismo, como diría el hoy justamente olvidado Max Horkheimer. Hay excepciones notables en el terreno de la autobiografía hasta cierto punto involuntaria (como yo mismo trato de demostrar en mi Vida de fray Servando de 2004) y en el terreno de la biografía histórica, por ponerle una etiqueta a esa cosa genial que es el Facundo, de Sarmiento, sin duda el libro del siglo xix entre nosotros. El resto da ternura: la da, por allá, Mesonero Romanos con sus Memorias de un setentón y la da, por acá, Guillermo Prieto, con Memorias de mis tiempos; en México, los primeros con ganas de hacer biografías (la de Servando se les antojó a varios) son los del Ateneo de la Juventud, pero se les atraviesa la Revolución mexicana, de la que solo saca provecho Martín Luis Guzmán (quien al fin encontró su biógrafo en Susana Quintanilla, pero ella debe culminar su trabajo con el Guzmán de la Guerra Civil española y el impresentable de 1968) con su Xavier Mina, héroe de Navarra (1932), que formó parte de la colección “Vidas españolas e hispanoamericanas” donde probaron suerte varios escritores de ambas orillas, la fuente, escasa pero constante, de nuestra biografía moderna. También Guzmán incurrió en sus fallidas Memorias de Pancho Villa, escritas entre 1938 y 1951: al primero de esos libros le falta una documentación que solo ha podido reunirse hasta las últimas décadas y al segundo le sobra. Muchas notas, como dicen los malquerientes de Brahms. No siempre es bueno que un biógrafo tenga demasiado material y, sobre todo, que dude entre la biografía y la novela, duda nefasta que nos lleva a un género facilón y popular, que condeno sin taxativas, la biografía novelada, que no es ni una cosa ni otra. Pero Guzmán plantó una semilla plutarquiana: tras las Muertes históricas (1958) vendrán, acaso, las Biografías del poder (1987) de Enrique Krauze, quien en 1980, con Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual, restaura un género que en México estaba en manos de la hagiografía oficial. Dos años después, Octavio Paz publica Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe y en 1990 José Luis Martínez su Hernán Cortés.
Pecas de optimismo y hasta de espíritu de capilla. México sigue siendo ese lugar insólito donde entras a una librería y no encuentras una biografía digna, gorda, documentada y bien “footnoteada” ni de Lázaro Cárdenas, ni de Cantinflas, ni de Juan Gabriel, ni de Hugo Sánchez, ni de Salvador Novo o Carlos Monsiváis…
Solo puedo apelar a tu paciencia. La Península se tardó, como he querido demostrarlo, mucho en subirse al tren de la biografía literaria moderna. Sí, es penoso que la última gran biografía de Benito Juárez, para hablar de prohombres, sea, después de la don Justo Sierra, del escrupuloso suicida Ralph Roeder, publicada por primera vez en 1947. Pero aquí es una bronca académica: los historiadores, con sus papers, siguen en guerra contra los biógrafos y no solo en México, sino ¡en Inglaterra! Leyendo a Holroyd me entero de que allá los grandes biógrafos como él son, con excepciones (R. F. Foster, Hermione Lee, enésima biógrafa de la Woolf y la primera importante de Edith Wharton), despreciados en Oxbridge. Si la academia mexicana no es capaz de educar biógrafos profesionales, peor para ella y mejor para nosotros los amateurs. Mayor dignidad académica han ganado los biógrafos, debe decirse, en Estados Unidos.
Consigno novedades para desalentar un poco tu pesimismo y voy más allá de México, en la medida de lo poco que sé. Jorge G. Castañeda y Taibo II hicieron sus biografías del Che compartiendo notas, lo cual para una profesora de Alabama es cosa inusual y digna de aplauso.4 Tenemos el Pancho Villa (1998), de Katz, que de alguna manera es un libro mexicano, como los polémicos trabajos de Christian Duverger sobre Cortés y Bernal Díaz del Castillo son los de un francés de México. Siguen ocurriendo cosas lamentables como novelizaciones donde Díaz Ordaz aparece injertado en Conde Drácula, pero cuando un universitario le dedica su tesis a un novohispano menor como Patricio Fernández de Uribe y hace una biografía, como lo hizo Iván Escamilla González en 1999, hay esperanza.
Hace veinte años, Álvaro Ruiz Abreu hizo su José Revueltas: los muros de la utopía (1992 y 2014) ante una familia dividida, donde si tocabas una puerta te cerraban la otra, e intentó algo también difícil, escribir la vida de un poeta llamado por los dioses, José Carlos Becerra. Están también los Apuntes biográficos (2014) de Jaime Sabines reunidos por Pilar Jiménez Trejo. Guillermo Sheridan tiene un López Velarde (1988) y su joven Paz, a la Trotski (2004); Fabienne Bradu su Antonieta Rivas Mercado (1991), Krauze insistió con Redentores. Ideas y poder en América Latina (2011) en otra galería lyttonstracheyna, que incluye a Paz, pero también a Martí, a Evita, al Subcomandante Marcos, a García Márquez, entre otros. Desde México, Fernando Vallejo, mexicano de adopción y nacido en Colombia aunque más conocido como el buen novelista que es, ha biografiado nada menos que a Porfirio Barba Jacob (1991), José Asunción Silva (1995) y Rufino José Cuervo (2012).
En Chile, envejecieron muy rápido, por ideológicas, las biografías de Volodia Teitelboim sobre Huidobro y Neruda (muy apetecido como tema en la anglósfera, aunque en español Hernán Loyola dé la cara) pero allí mismo, la mejor editorial literaria de América Latina, las Ediciones Universidad Diego Portales, tiene la colección “Vidas ajenas”, dedicada exclusivamente a biografías y memorias; en ese catálogo –para hablar solo de la lengua española– está lo mismo un antiguo como Benjamín Vicuña Mackenna que un hipermoderno como Rafael Gumucio, sin olvidar al propio Sarmiento, a Roberto Merino, Gabriela Mistral hablando de sí misma o el libro de Mariana Enríquez sobre Silvina Ocampo, La hermana menor. La Argentina nos dio, otra vez, la gran biografía del siglo en español, que en mi opinión es el Borges (2006), de Adolfo Bioy Casares, sin hablar de las biografías borgianas tradicionales, inauguradas por el inolvidable Emir Rodríguez Monegal en 1985. Están también las aproximaciones heterodoxas de César Aira a Alejandra Pizarnik y, según me informan, una magnífica biografía de Osvaldo Lamborghini, obra de Ricardo Strafacce. En fin, sin duda, he olvidado a algunos pocos colegas más. Espero que me perdonen.
Tras toda esta trivia bibliográfica, ¿cómo responderías tú a la pregunta que los académicos no responden?: ¿por qué en México y en el resto de Hispanoamérica se escriben tan pocas biografías?
Carezco de talento para entender el presente, por eso recito a Verdi: Torniamo all’antico, sarà un progresso. Creo en Henríquez Ureña, quien creía en Taine y en el anacronismo que nos vuelve rehenes del medio ambiente, de las ciudades del “otoño perpetuo” como la ciudad de México, Quito o Bogotá, donde sigue imperando el decoro de raíz indígena e hispánica. Disculpen el anacronismo, pero basta con subirse al transporte público en cualquiera de esas ciudades para convencerse. En Buenos Aires, el Río de la Plata trajo más desenvoltura, pero basta acercarse al Gran Buenos Aires para desengañarse. Ni siquiera Lima o Caracas son del todo trópico y exuberancia, decía don Pedro, lugares donde sea fácil ser exuberante en la expresión. Para ello hay que subir hasta La Habana, donde a la exuberancia la controla, cada vez con menor enjundia, el comunismo.
Se extingue, pero perdura, el decoro. Aquí todavía no sabemos si Xavier Villaurrutia se suicidó o solo le dio un infarto. Durante décadas hubo tías y sobrinas celosas de no revelar su homosexualidad, por si acaso fue un mal de amor la causa de su muerte. Quizá los papeles solo están esperando que alguien los busque y los lea. A mí me importa saberlo, pues como lector de biografías “lo que yo quiero”, decía Beckett, ese pregonado artista de la despersonalización, “son los restos, los desechos, etc., nombres, fechas, porque esto es todo lo que uno puede llegar a saber” de nuestro mundo sin perderse en la novela, que requiere otra clase de disposición. La novela es abstracta, la biografía concreta, concluyo yo, si entiendo bien a don Sam.5
El decoro, como la hipocresía, es desagradable, pero civilizaciones enteras han alargado sus lamentables vidas, apostando por uno, por el otro. Pero creo que Jacob Burckhardt tenía razón cuando dijo, estudiando el Renacimiento, que la biografía era un signo inequívoco de modernidad. Si la modernidad hubiera terminado nos habríamos enterado por la extinción de la biografía, y esta goza de una inusual salud planetaria. Los hispano-americanos, a nuestra manera, siempre un tanto filosofante, nos hemos ido curando de esa debilidad en el arte de conocernos a nosotros mismos. A esa actividad nos invita un biógrafo invitando a una tercera persona, a menudo fascinante. ~
1 José Ortega y Gasset, “Sobre unas Memorias” en Obras completas, tomo iii, Madrid, Alianza Editorial, p. 590.
2 Robert Marrast, José de Espronceda y su tiempo. Literatura, sociedad y política en tiempos del romanticismo, traducción de Laura Roca, Barcelona, Crítica, 1989, p. 10.
3 Michael Holroyd, Cómo se escribe una vida. Ensayos sobre biografía, autobiografía y otras aficiones literarias, selección y prólogo de Matías Serra Bradford, traducción de Laura Wittner, Buenos Aires, La Bestia Equilátera, 2011.
4 Paula R. Backscheider, Reflections on biography, Oxford University Press, 2000, p. 231.
5 James Knowlson, Damned to fame. The life of Samuel Beckett, Nueva York, Simon and Schuster, 1996, p. 235.
(Barcelona, 1973) es editora y periodista.