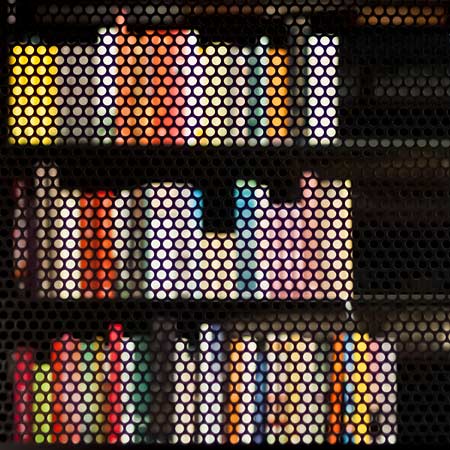Para todos los que no aman y para todos los que no quieren al futbol, comienzo por aclarar que Oswaldo Sánchez es el portero titular de la selección nacional. El puesto de portero es (puedo atestiguarlo por una experiencia personal, ¡ay!, tan remota) el más sufrido pero también el más “heroico”. El portero suele ser el líder del equipo. Oswaldo no sólo ha sido un excelente jugador y un gran líder sino un ejemplo de profesionalismo y seriedad.
Hace unos días, Oswaldo fue protagonista de un incidente incómodo. Tras el triunfo de la selección en un partido amistoso que tuvo lugar en Chicago contra su homóloga del Perú, Oswaldo y sus compañeros decidieron festejar ruidosamente en su habitación de hotel. Las reglas de silencio y privacidad no permitían este tipo de encuentros, por lo que los alegres amigos fueron reconvenidos algunas veces hasta que la policía irrumpió (al parecer, con severidad extrema) para detener al portero nacional y someterlo a juicio. Además de una sanción pecuniaria, Oswaldo tendrá que comparecer en una futura audiencia de la que, con toda certeza, saldrá bien librado.
El episodio no tiene importancia pero es emblemático de una cierta actitud nacional sobre la que vale la pena reflexionar. Los jugadores festejaban su victoria porque festejar es algo natural. Si las reglas del lugar eran contrarias a ese festejo el problema no era de ellos sino de las reglas, que seguramente no se tomaron la molestia, o no vieron la necesidad, de revisar. Es la misma lógica que prevalece en incontables manifestaciones de nuestra conducta pública. Cualquiera puede atestiguarlo, por ejemplo, en el tráfico nuestro de cada día: la gente en México conduce su auto como una prolongación de su cuerpo, moviéndolo con naturalidad en todas las direcciones y a una velocidad discrecional. El único límite (a veces) es el instinto de supervivencia o la precaución de no ser “cachado” por la policía, pero casi nunca la convicción racional o cívica de que existen leyes escritas que no se deben infringir. Si la ciudad es una selva y en la selva no hay semáforos, ¿por qué habría yo de obedecerlos?
Otro ejemplo más delicado es el abuso de los grupos o asociaciones sociales, sindicales, políticas de su derecho constitucional a la libre manifestación. Tomemos por caso la reciente toma del periférico de la ciudad de México por un grupo de sindicalistas que apoyan al líder Napoleón Gómez Urrutia. Aunque el frecuente conflicto entre el derecho de manifestación y el de tránsito es un tema complejo del que los legisladores o los ministros de la Corte deberán ocuparse alguna vez, es claro que tanto el taponamiento completo de las vías como la agresión a algunos automovilistas son actitudes violatorias de la legalidad, pero los manifestantes no se detienen en esas consideraciones menores. Ellos están en su derecho “natural” de protestar, un derecho superior a cualquier regla escrita. Más aún, si la autoridad pretende hacer valer la regla escrita, es inmediatamente acusada de represión. Lo más extraño es que las propias autoridades comparten esa postura. Hace casi diez años, cuando en una operación legal, ordenada e incruenta el gobierno intervino para poner fin al movimiento que había paralizado a la UNAM, un alto funcionario federal declaró (palabras más, palabras menos): “A veces las circunstancias son tan delicadas que uno no tiene más remedio que aplicar la ley”.
La noción de preeminencia de la “ley natural” sobre la ley escrita se encuentra en un sustrato muy antiguo y profundo de nuestra cultura política. Proviene de la matriz neoescolástica que caracterizó a Nueva España, lo cual no explica todo pero explica mucho. En México -como en la España del “Siglo de Oro”- todo pueblo es “el pueblo”, toda parte es el todo, y por eso se siente con el derecho natural no sólo de manifestar su parecer o su agravio sin límite alguno, sino de tomar las medidas de hecho que crea pertinentes para hacerlo valer por sobre las falibles leyes humanas. En el fondo del “imaginario” mexicano, todo conjunto homogéneo y numeroso de personas es “Fuenteovejuna” y se siente con derecho a actuar contra los comendadores en turno.
Los liberales del siglo XIX tuvieron perfecta conciencia del problema. Por eso en las leyes, en la Ley, como el único instrumento que nos permite vivir en convivencia y no “al natural”, sometidos a la ley de la selva, a la voluntad del rey o a la del coro que lo aclama. El prestigio de la Revolución sobre la Reforma nos desvió de ese camino de construcción legal para retrotraernos a un orden regido por el pacto entre una porción del “pueblo”, cuya voluntad soberana no se medía en votos sino en su capacidad de movilización y aclamación, y un caudillo a quien ese “pueblo” entregaba el poder para que lo ejerciese conforme a su muy personal concepto de “orden natural”.
Seguramente Oswaldo no infringirá ya las reglas y seguirá defendiendo el arco de la selección. Por desgracia, en la cancha de nuestra vida pública, seguirá imperando la ley natural sobre la escrita.
– Enrique Krauze

Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.