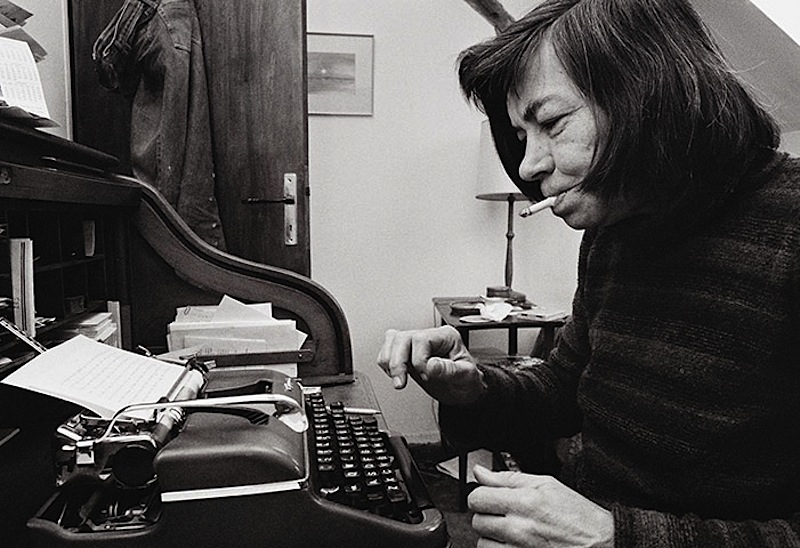De niño fui un gran patriota. Cuando encendía el televisor los domingos por la mañana me ponía de pie al escuchar el himno nacional, el que pasaban (o siguen pasando, quién sabe) antes de En Familia con Chabelo. La letra del himno, no sé por qué, me parecía sublime. Mi abuelo me había enseñado lo que quería decir acero (espada) y bridón (caballo), entre otras cosas. Llegué a saberme de memoria todas las estrofas, que son muchas más que las cuatro oficiales cantadas cada lunes en las escuelas. Mi patriotismo, observado con escepticismo por mis padres, se debía en gran parte, supongo, a la educación laica y gratuita que padecí desde 1981 hasta 1993. Desde el jardín de niños sentía una especie de emoción al corear la letra del “Toque de bandera”, donde esta se levantaba en el mástil “como un sol entre céfiros y trinos”.
Una de mis películas favoritas era Mexicanos al grito de guerra (1943), la edulcorada historia del himno nacional. Me fascinaba la escena en la que Francisco González Bocanegra es encerrado por su mujer en una habitación para obligarlo a componer la letra. Es entonces cuando el bardo potosino tiene toda clase de visiones: cañones, caballos, banderas, soldados que caen heridos, más cañones y más caballos y más soldados que caen heridos no sin antes llevarse una mano al pecho, hacer una mueca y girar (morir por la patria a la edad de seis años me parecía un noble fin del cual yo podría sin duda probar las mieses). La película termina con la batalla del 5 mayo: las tropas mexicanas van cediendo terreno hasta que el personaje de Pedro Infante se apropia de la corneta de un soldado muerto y comienza a tocar el himno. Los desmoralizados soldados mexicanos y zacapoaxtlas comienzan a corear la letra y hacen huir a los zuavos, los cuales caen como moscas no sin antes proferir un último sacreblue. Después de esto Pedro Infante se lleva una mano al pecho, hace una mueca y cae muerto. Mexicanos al grito de guerra me gustaba porque ganaban los mexicanos, pero disfrutaba más (un sentimiento muy nacional) aquellas donde perdían, como la de los niños héroes, en donde aparecía como preludio la batalla de Churubusco. La historia nacional y sus películas totalmente falseadas por los designios del régimen nos enseñaban que había algo muy noble y sublime en ser derrotados. Sí, la escena donde el general Anaya decía “Si tuviera parque usted no estaría aquí” marcó mi infancia, así como el partido que México perdió frente a Alemania 4 a 1, en penales, en 1986.
Hace algunos años me hubiera dado vergüenza confesar todas estas cosas, hasta que leí Una historia de amor y oscuridad, de Amos Oz, en donde el autor relata su arrobamiento al leer sublimes poemas patrióticos en hebreo y la fantasía de viajar al pasado para darles armas modernas a los defensores de Masada. Yo tenía fantasías similares cuando en la primaría leía los relatos sobre la conquista de México. En el camino de la escuela a la casa imaginaba que yo viajaba al pasado hasta 1519 con toda clase de armas, metralletas, cañones, tanques de guerra (nunca me preguntaba cómo le haría para conseguir semejante arsenal, algo que no parece difícil para los narcotraficantes hoy en día gracias a nuestros queridos vecinos del norte) y pedía hablar con el emperador Moctezuma Xocoyotzin, para lo cual tendría que tomar antes, por supuesto, clases de náhuatl. Le decía, entre otras cosas, que Hernán Cortés no era el dios Quetzalcóatl, y le enseñaba a los guerreros águila a manejar las armas. Me gustaba imaginar la escena sangrienta en la que Cortés llegaba hasta las murallas de México-Tenochtitlan y a una señal mía los guerreros águilas sacaban las metralletas debajo de su túnicas y comenzaban a disparar, sembrando la confusión entre españoles, caballos y los traidores tlaxcaltecas de la historia oficial.
Creo que fue la misma educación laica y gratuita la que ayudó a que mi ingenuo patriotismo infantil se fuera consumiendo en tediosas ceremonias cívicas los lunes por la mañana: el duro sol de Chihuahua, las aburridas arengas de los directores y los diminutos pedazos de papel ensalivado que nos disparaban los chicos mayores con el tubo de los bolígrafos desechables, a manera de cerbatanas. Me di cuenta de que las cosas estaban organizadas de manera injusta: si volteaba para increpar al ofensor, o si expresaba alguna queja por aquel doloroso ataque en el cuello y en la nuca, el director me acusaba de ser indisciplinado delante de toda la escuela. Las fiestas cívicas y ceremonias comenzaron a ser amargas, y nadie parecía tomárselas en serio: la ignorancia y desidia de los maestros y directivos tampoco ayudaba mucho a la hora de fomentar el patriotismo. Mi camino a Damasco fue largo, y en gran parte mi padre contribuyó a mi desengaño. A él le gustaba contar versiones diferentes de la historia que aparecía en los libros de texto. En las historias de mi padre no había ni buenos ni villanos, sino seres humanos, la mayoría de ellos de moral muy dudosa. Fue gracias a él que supe que Francisco Villa y Venustiano Carranza no tenían mucho qué hacer juntos en un monumento sino que eso era una contradicción, un engaño: Carranza había matado a Zapata, y Obregón había matado a Carranza y a Villa, etcétera.
Recuerdo que en quinto o cuarto de primaría escribí un poema patriótico para un concurso de la escuela con motivo del día de la bandera. Quería ganar el certamen y no tuve ningún empacho a recurrir a los lugares comunes. Se lo leí a uno de mis padres y como respuesta obtuve un “no entiendo por qué alguien tendría que dar su sangre por un trapo amarrado a un palo”. La crítica no era “antipatriótica”, sino del sentido común. La bandera, la patria, todas esas cosas son abstracciones. No así ser mexicano. Ser mexicano es algo que está por encima de lo que dice un Estado y de toda celebración impuesta. Nuestra identidad está conformada por una manera de hablar el español, por una manera de pensar (buena o mala), por el maíz, por la religión, por la literatura, porque siempre perdemos en las batallas y en el futbol, por las instituciones que sufrimos cada día y que nos da flojera cambiar, entre muchas otras cosas. Yo a diferencia de muchos mexicanos me siento cómodo con mi identidad, y no la padezco; y sufro como muchos la burocracia, el transporte público, la corrupción y la injusticia, pero también creo que estas cosas se pueden mejorar si nos organizamos y dejamos de ser tan egoístas. A los mexicanos se nos critica por ser extremadamente amables, y a mí eso me parece una gran virtud. Así fui educado, me enseñaron a ser atento, a dar las gracias, a ser cordial; no voy a andar por la vida empujando a la gente haciendo malas caras y gritando como un filisteo nomás para creerme cosmopolita. Los que confunden civilidad con servilismo tendrían que repasar sus conceptos. Y sin embargo, no hay que confundir la identidad mexicana con el patrioterismo en el que muchos parecen entrar cada mundial y cada 16 de septiembre y que se acaba al día siguiente; ni mucho menos confundirla con la horrenda música “mexicana” que ponen cada año en los centros comerciales. México no es igual a mariachis, matracas y camisetas de Frida Kahlo.
Fue en la escuela secundaria cuando decidí rebelarme para darme cuenta de que además no valía la pena. Cada vez que terminaba en la dirección con un reporte debido a que había faltado a los honores a la bandera, me gustaba crispar al director con el cuento de que yo era anarquista y no creía en la idea de nación. Pero al final, de los seis muchachos que terminábamos en el banquillo de los acusados, cinco de ellos eran testigos de Jehová, y parecían tener más convicciones que yo; no estaban asustados, se sentían cristianos en las catacumbas que se negaban a adorar al cruel César. Me di por vencido a los dos intentos y decidí asistir a los honores y pasar lo más desapercibido posible (aunque los poco higiénicos pedacitos de papel siguieron volando en dirección a mi nuca). Luego, por supuesto, leí libros de historia de México, a Ibargüengoitia, y sobre las ciudades antiguas en las que los ritos religiosos eran además cívicos, una cuestión de lealtad y pertenencia; leí cómo durante la revolución francesa la obsesión por lo clásico reinventó estas ceremonias laicizándolas conforme nació el Estado Nación como lo conocemos ahora, etcétera.
El problema del nacionalismo pertenece a distintos campos, como son la mitología, la filosofía, la historia y las ciencias políticas y sociales. Yo no soy nacionalista porque para mí este fenómeno esta dolorosamente asociado al siglo XX. El nacionalismo es una gran herramienta en manos de políticos como Slobodan Milošević (un ejemplo reciente) que nos dan una versión simplificada de la realidad y de la historia para beneficiarse ellos mismos; la mayoría de las veces para detentar el poder en el nombre de un abstracto bien común y de sentimientos que excluyen a las minorías. Supongo que hay nacionalismos más perjudiciales que otros; muchos de ellos son el resultado natural de la lucha justa de un pueblo para emanciparse. Pero para mí todo nacionalismo engendra un mal en potencia. Pensemos en lo que se convirtió el nacionalismo polaco con Pilsudski. Ha sido poco benéfico para la izquierda mexicana, por ejemplo, que a través de una visión simplista de la historia y de la realidad ha hecho del nacionalismo uno de los pocos contenidos que tiene para vender al electorado (honestidad y eficacia podrían ser otros con más valor si las circunstancias no dijeran lo contrario). Esa izquierda utiliza los mismos símbolos que durante décadas fueron parte del contenido oficial promovido por el partido de derecha que dicen combatir. En mi opinión, para ser de izquierda hay que cuestionar la versión oficial de la historia. ¿Por qué no se hace? Porque esa versión oficial sigue siendo útil como discurso, pues la gran mayoría de los mexicanos fueron educados en ella.
Lo que quiero expresar lo escribió de una manera mucho más bella un poeta mexicano llamado López Velarde en un poema que nos enseñaban en la primaria: “Suave Patria: te amo no cual mito, / sino por tu verdad de pan bendito; como a niña que asoma por la reja / con la blusa corrida hasta la oreja”. Creo que nuestra lealtad y preocupación por esta comunidad que hemos imaginado, padecido y disfrutado durante tres siglos, llamada México, puede expresarse no solo con canciones de José Alfredo Jiménez y pirotecnia, sino con formas más constructivas y duraderas: hay quienes escriben, quienes defienden los derechos humanos, las reservas ecológicas, los que discuten, apoyan o se oponen a las reformas, etcétera (en algún lugar, estoy seguro, hay políticos y funcionarios honestos); y creo que esta lealtad puede expresarse sin excluir a la minorías. Mientras tanto, no tengo nada en contra del 16 de septiembre. Aunque todos sabemos que Porfirio Díaz instituyó este día para que coincidiera con su cumpleaños, a la fecha es muy buen pretexto para reunirse con las personas que nos caen bien y comer pozole, y habrá quienes hasta se permitan escuchar el Huapango de Moncayo.
Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).