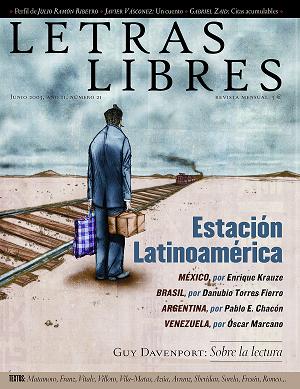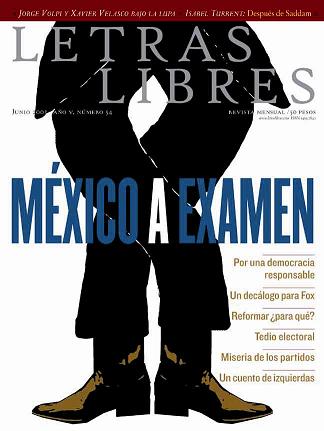Desde 1984 estaba claro que nuestro país necesitaba volver al origen maderista de la Revolución: “Sufragio efectivo, no reelección”. Sólo las elecciones limpias, ordenadas, pacíficas (en un marco de libertad de expresión y una auténtica vida de partidos) podían acotar el caprichoso poder presidencial. Quienes creímos en una democracia sin adjetivos no nos equivocamos. Pero la historia es una caja de sorpresas, y a últimas fechas se han presentado en el mundo varios casos en los que un régimen electo legalmente desemboca en la demagogia y amenaza las libertades. ¿Habrá entonces que adjetivar la democracia?
Eso es justamente lo que opinan algunos teóricos de nuestro tiempo. “La democracia y el liberalismo no son sinónimos”, apunta Fareed Zakaria, en The Future of Freedom: Illiberal Democracies at Home and Abroad, y aporta varios ejemplos. Inglaterra lleva siglos de gozar de amplias libertades cívicas (algunos dirían que desde el siglo XIII, cuando los nobles impusieron los límites de la Carta Magna al rey Juan sin Tierra), pero no fue hasta el siglo XX cuando introdujo el sufragio universal. Estados Unidos es una democracia plena, pero cada vez más manipulada por los medios de comunicación masiva y una cultura del mercado obsesionada por la popularidad. Otra manera de ver el problema es imaginar el sufragio libre y efectivo en Egipto, Paquistán o Iraq: triunfaría quizá el fundamentalismo islámico, e instauraría de inmediato un régimen contrario a los derechos humanos y a las libertades cívicas más elementales, sobre todo en la mitad femenina de la población.
Más cerca de nosotros, está la experiencia venezolana. Hugo Chávez llegó al poder por la vía democrática, y muy pronto abusó de él para modificar el pacto constitucional y ampliar su mandato. Recientemente ha perseguido a los líderes de la huelga nacional que se organizó en su contra, y mantiene una espada de Damocles sobre la prensa y los medios que le son adversos. El modelo explícito de Chávez es Fidel Castro, el caudillo totalitario. Ésas y otras barbaridades perfectamente antiliberales han hecho pensar a Moisés Naim (ministro de Comercio venezolano entre 1989 y 1990, y actualmente editor de la influyente revista Foreign Policy) que Zakaria tiene cierta razón:
Bajo Chávez, Venezuela es un recordatorio poderoso de que las elecciones son un elemento necesario pero no suficiente para la democracia. Aun las democracias antiguas pueden descomponerse de la noche a la mañana. La legitimidad de un gobierno no sólo proviene de las urnas sino también de su desempeño. Se necesitan límites institucionales y la posibilidad de llamar a cuentas al gobernante.
Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad “Andrés Bello” en Venezuela, el 68% de los hogares vive en la pobreza (casi 40% en la pobreza extrema). Cuando Chávez llegó al poder, las cifras eran significativamente menores: 57.2% y 32.4%. La caída está relacionada con la errática política económica de Chávez (la economía decrecerá en 2003 un espantoso 17%, el desempleo se acerca al 20%, la huida de capitales llega a los millones de dólares), pero en los arrabales de Caracas los desempleados vitorean todavía al Presidente (lo llaman “mi comandante”) porque “los toma en cuenta”, les habla, los provee selectivamente de materiales de construcción y alimentos subsidiados. Un 40% de venezolanos cree en Chávez y votaría a su favor en un eventual referéndum. Quizá hasta lo reelegiría indefinidamente, pervirtiendo la alternancia y el cambio, que también forman parte del espíritu democrático.
En México, curiosamente, ocurrió el fenómeno inverso: teníamos liberalismo sin democracia. A partir de 1867 (cuando se puso en práctica la Constitución de 1857), el país conquistó las libertades de creencia y conciencia, y una libertad de movimiento que ya quisieran para un día de campo los cubanos de hoy. El Porfiriato y su pareja imperial (la Revolución priista) limitaron o aplicaron un trato selectivo a otras libertades (asociación, manifestación, sufragio, expresión), pero sólo en algunos tramos llegaron a extremos en verdad dictatoriales. En 1953, Daniel Cosío Villegas afirmaba que la mexicana “es una prensa libre que no sabe usar su libertad”. “Liberal de museo” —puro y anacrónico— como se consideraba, no le preocupaba la democracia (de hecho, escribió sorprendentemente poco sobre el viciado o corrupto sistema electoral), pero en cambio le preocupaba la falta de límites al poder presidencial. Algo similar ocurrió con Octavio Paz. Por un lado, en la tradición francesa, Paz creía que el Estado era el garante natural de las libertades. Por otro, en la tradición libertaria, defendía ferozmente la libertad de crítica. De hecho, su simpatía por el movimiento estudiantil de 1968 (como la de don Daniel) tenía un origen liberal más que democrático, aunque en Posdata Paz usara ambos términos como sinónimos.
Cosío Villegas nunca vio que, en el caso mexicano, la única manera de acotar el poder presidencial priista era a través de la democracia. Octavio Paz sí lo reconoció —algo tardíamente, a partir de 1984—, y la razón en ambos casos es muy clara: no creían en los partidos de oposición. Ninguno habría votado por el PAN (partido reaccionario, a su juicio, y proclive a la Iglesia) ni por los antecesores del PRD, como el PSUM o el PMT (que en tiempos de Cosío ni siquiera tenían registro, y que, desde una perspectiva democrática y liberal, dejaban mucho que desear por su falta de espíritu autocrítico ante los horrores del “socialismo real”). Ambos, Cosío y Paz, eran a fin de cuentas hijos de la Revolución Mexicana, y como tales preferían darle el beneficio de la duda al PRI, autoritario, ineficaz y corrupto, pero heredero, por partida doble, de la Revolución social y (en algunos aspectos clave) del liberalismo. Dato incidental: Cosío y Paz pelearon en los sesenta (a propósito de la política de becas de El Colegio de México), pero en los años finales de Cosío se acercaron: compartían las ilusiones perdidas (de la Revolución) y las convicciones permanentes (de la libertad).
En el México de nuestro tiempo, la democracia afianzó las libertades, porque desde 1994 dio vida a una libertad fundamental denegada a lo largo del siglo XX: la libertad política, comenzando por la libertad de sufragio. Con el triunfo de Vicente Fox en la jornada electoral de julio de 2000 (suficiente para asegurarle ya un lugar de excepción en la historia), el país comenzó a vivir una etapa inédita en la que ambos valores —la democracia y la libertad— han avanzado. El Instituto Federal Electoral es la instancia legítima e indiscutida de organización en todo el territorio nacional. México ha dejado de ser el país de la “alquimia electoral”. Hoy vivimos lo que, hace apenas unos años, habría sido inimaginable: varios partidos políticos compiten por el poder, con reglas claras, efectivas y equitativas. Hay quienes piensan que todavía estamos en estado de “transición hacia la democracia”. Se equivocan: México transitó pacífica y ordenadamente a la democracia en el sexenio de Ernesto Zedillo, alcanzó la alternancia —prueba de fuego de la democracia— en el año 2000, y en ese capítulo sólo tiene que porfiar y consolidar lo logrado. Lo que el gobierno y los representantes hagan con la democracia no es problema de la democracia: es, en última instancia, problema de mandatarios y electores.
Por otra parte, los mexicanos gozamos ahora de un conjunto sin precedente de libertades. En 1971, Cosío Villegas aceptó el Premio Nacional de Letras de manos de Echeverría por la única razón (así dijo) de que en México “comenzaba a respirarse un clima de libertad”. Se emborracharía de libertad si volviera a vivir. Además de refrendar los límites tradicionales (la “no reelección presidencial”, por ejemplo), casi todos los límites que soñó Cosío Villegas se han establecido: los estados y municipios gozan de una creciente autonomía y limitan el poder federal; el Legislativo y el Judicial limitan al Ejecutivo; los medios impresos y electrónicos limitan (o pueden limitar, si así lo desean) todos los otros poderes; y el poder hacendario y financiero del país no ha vuelto a manejarse desde Los Pinos. Hacienda depende en teoría del Presidente, pero Fox ha tenido el buen tino de respetar el marco macroeconómico a cargo de Francisco Gil Díaz (como antes Porfirio Díaz respetó a Limantour y todos los presidentes —con la excepción de Echeverría y López Portillo— respetaron a sus respectivos ministros de Hacienda, desde Pani hasta Ortiz Mena). El segundo poder, el financiero, lo comparte Hacienda con el Banco de México que, como querían sus fundadores, ha logrado consolidar su absoluta autonomía.
¿Vivimos, pues, en el mejor de los mundos posibles? De ninguna forma. Para comenzar, el Presidente Fox es un demócrata pero no es un liberal. Desconoce la tradición política liberal en varios aspectos, sobre todo en el ámbito de las relaciones entre lo sagrado y lo profano. Las repetidas muestras públicas de religiosidad que ha desplegado a lo largo del sexenio le han servido quizá para aumentar su popularidad (aunque en su caso son sinceras y no tienen quizá fines ulteriores), pero son contrarias al espíritu y la letra de nuestra Constitución. Fox parece ignorar que en México la separación de la Iglesia y el Estado costó muchísimas vidas. Fue, de hecho, un eje trágico de nuestra historia desde tiempos de la Ilustración borbónica hasta el decenio de 1920, cuando la Guerra Cristera desgarró por tres años el país. La Cristiada —episodio favorito del Presidente— fue, en cierta forma, una gesta de libertad ante un régimen que, al margen de sus grandes aciertos institucionales, tenía una dosis de vocación totalitaria. Pero la Cristiada (y su avatar posterior, el Sinarquismo) fueron también movimientos que buscaban revertir la separación de la Iglesia y el Estado que costó tanto establecer y que, a la luz de los fundamentalismos del siglo XXI, debemos reafirmar.
Hay otros aspectos más sutiles en los que el Presidente demócrata ha actuado en contra de la tradición liberal, en tanto que republicana y defensora del marco legal. La llamada “austeridad republicana” no correspondió siempre al estilo personal de los presidentes, pero ha funcionado como un conjunto de normas tácitas que dan dignidad al Estado. Juárez vestía de negro no por estar de moda sino por respeto a su posición. Detestaba el lujo ceremonial y el oropel de Santa Anna. Porfirio Díaz siguió la tradición y confirió a la institución presidencial (no sólo en su vestimenta, por supuesto, sino en el lenguaje, el ceremonial, el trato) una majestad —para usar el viejo término latino— que irradiaba gravedad y hasta un poco de aquel “saludable miedo” que los clásicos han visto siempre asociado al poder. Todos los presidentes de la Revolución conservaron estas pautas. Cárdenas usaba traje y corbata cuando llegaba a los más remotos pueblos indígenas no sólo por cuidar la investidura, sino por atención a sus anfitriones. Respetarse era respetarlos. Es cierto que López Portillo —con su frivolidad— desvirtuó un poco estos códigos, pero Fox los ha descartado casi por completo. Su problema no es el lujo sino el descuido y el desdén. El Presidente ha incurrido, además, en expresiones y prácticas de nepotismo sin muchos precedentes en la era de la Presidencia Imperial. “La forma es fondo” dijo Reyes Heroles, que algo sabía del poder y el liberalismo. Pero para Fox las formas (religiosas, populistas, nepotistas) no importan demasiado, sobre todo si cree —como parece ser el caso— que al contravenirlas aumenta su popularidad personal.
Allí está otro renglón preocupante de la administración foxista: el manejo de la popularidad. Se trata, como en Estados Unidos, de una contaminación mercantil de la política. Si la democracia se vuelve un “plebiscito cotidiano” (como románticamente decía Renan), entonces lindamos la “dictadura de la mayoría” (contra la que advirtió, nada románticamente, Tocqueville). El liderazgo que exige una campaña presidencial no es igual al liderazgo que exige una gestión presidencial. La popularidad del Presidente es en principio positiva. Siempre es bueno que la gente quiera a su gobernante y, refiriéndonos específicamente a Fox, que pondere —como es el caso— su evidente buena fe y su honradez; pero la popularidad no puede volverse un fin en sí misma, y menos en México, donde no existe la reelección presidencial.
La insistente preocupación de Fox por las encuestas lo ha llevado por caminos populistas y hasta antidemocráticos. Hay muchos casos que lo prueban en el sexenio, pero quizá el más significativo fue el de Atenco. Machete en mano, un grupo de campesinos logró revertir la construcción del aeropuerto federal, obra imprescindible para el país por muchos motivos, no sólo económicos y turísticos sino de seguridad. (Ha sido un verdadero milagro el que la ciudad de México, que sobrevuelan todos los aviones desde hace medio siglo, no haya sufrido un percance mayor.) Ante el chantaje, el Presidente realizó sondeos de opinión, canceló el decreto oficial, y obtuvo un triunfo resonante en las encuestas. Pero ¿cuáles serán los costos históricos de su repliegue? En el altar de la popularidad presidencial, Fox sacrificó la libertad de tránsito aéreo y aceptó lo inaceptable: limitar la autoridad del Estado en materia de toma de decisiones estratégicas. ¿Por qué no se escudó legítimamente en el imperio de la ley? ¿Por qué no canalizó el problema, de alguna manera, al ámbito judicial? Temiendo ser acusado de autoritario, Fox renunció a ejercer la autoridad. Confunde la autoridad con el autoritarismo.
Ante los macheteros de Atenco (igual que ante los dirigentes de Pemex o los manifestantes que detienen o desquician a menudo el tránsito de ciudades y carreteras), Fox tendría que actuar como un líder democrático que defiende el orden legal, protegiendo las libertades de la mayoría del acoso o el chantaje de las minorías. Al mismo tiempo, tendría que actuar como un líder democrático que, en uso de su mandato, se deslinda de la voluble opinión de las mayorías cuando hay que tomar una decisión que afecta el destino del país. Un líder, por definición, tiene que correr esos riesgos. Fox no lo ha hecho porque actúa guiado por la cábala de las encuestas. Si éste fuera el camino para darle la mayoría en el Congreso, su estrategia podría ser quizá la adecuada. Pero nada asegura ese desenlace. Lo más probable es que triunfe el silencioso, apático y desilusionado “partido” de la abstención. Y aun en el caso de que Fox pudiera “transferir” su carisma electoral al PAN y darle el triunfo en la Cámara Baja, carecería de la mayoría en el Senado. El verdadero camino, desde el principio del sexenio, ha sido el que Fox no ha querido, podido o sabido tomar: el del liderazgo político.
Admitamos, en su abono, que no le ha sido nada fácil. El de Fox es un gobierno dividido, en el que los partidos de oposición no han facilitado (para decir lo menos) la aprobación de reformas clave. Pero ése fue, y no otro, el mandato de las mayorías el 6 de julio de 2000: limitar el Poder Ejecutivo para forzar una negociación. Y ésa ha sido, además, la pauta en varios estados de la República. Teniendo todo a su favor al comenzar su sexenio, Fox se fue cerrando las puertas que lo conducían a esa negociación. Se malquistó con el PRI; no ha tenido ningún acercamiento fructífero con el PRD; rompió con el Partido Verde, su aliado electoral en el 2000 y, por último —error capital— se distanció de su propio partido, el PAN. Fox olvidó que se gobierna con la sociedad, esto es, con los partidos que la representan. No es imposible que requiramos una reforma de gobernabilidad casi “parlamentaria” en nuestro sistema, pero incluso esa reforma deberá pasar por el tamiz de la deliberación en el Congreso de la Unión y los congresos locales. Es un rompecabezas, no cabe duda, pero el mandato democrático popular que lo dispuso tiene su lógica y su sabiduría, si se recuerdan los sexenios dearbitrariedad y centralización.
Con todo, creo que la responsabilidad en el impasse nacional la comparten por igual un Ejecutivo poco ejecutivo y un Legislativo obsesionado con “sacar a Fox de Los Pinos”. El cálculo de la oposición puede estar equivocado. Tanto el PRI como el PRD parecen ignorar que el “candado” que ahora limita severamente a Fox puede operar en contra de un nuevo presidente en 2006, 2012 y ad infinitum. Es obvio que México no puede esperar a que la Providencia abra ese candado y ponga en marcha la economía en los ámbitos que no admiten demora: la urgentísima reforma fiscal, y las no menos necesarias reformas eléctrica, energética, laboral.
Un liberalismo sin democracia consolidó en México todas las libertades salvo una: la libertad política. La democracia se abrió paso en los últimos años y, sin detrimento de las otras libertades, conquistó aquella que faltaba. En la cuenta larga de nuestra historia, el liberalismo y la democracia han sido menos divergentes que convergentes. Para que lo sigan siendo, el presidente Fox debe conocer y reconocer (en todos los ámbitos) la herencia liberal y republicana, limitar los excesos de su estilo personal de gobernar (formales muchos de ellos, pero significativos) y, en el tramo ya no muy largo que le resta, hacer un esfuerzo supremo de liderazgo (con este gabinete o con otro) para convencer a los representantes y a la opinión pública de la bondad de las reformas. Por su parte, el Congreso (que se renovará parcialmente el próximo mes de julio) debe manejar con prudencia, y sobre todo con moderación, el mandato democrático que los electores le confieren. La prensa y los medios, ese “cuarto poder” que en el antiguo régimen tenía un papel limitado, debe ejercer la crítica de los otros poderes… y de sí mismo. En suma, el problema en México no es adjetivar la democracia para ampliar o proteger las libertades. El problema es afianzar la democracia y la libertad mediante el ejercicio cotidiano y permanente de una ética de la responsabilidad.~
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.