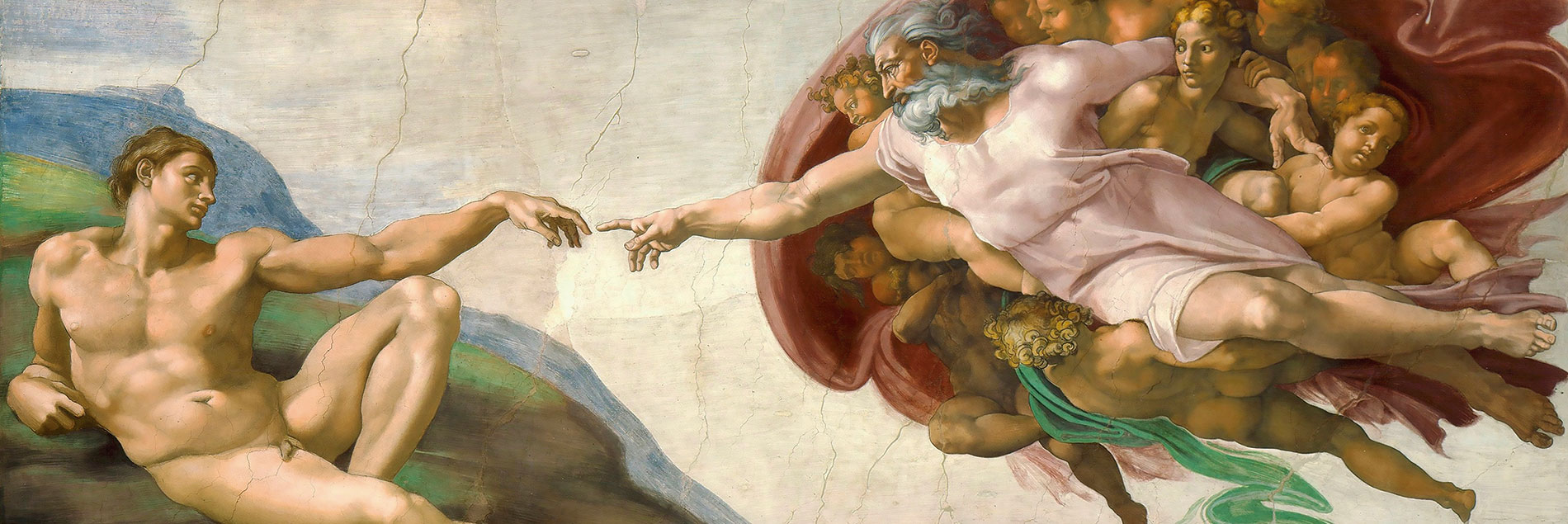No debes crecer demasiado, porque parecerías más vieja que yo,
y no debes, no te dejaré, que seas más sabia, y yo tampoco, tú tampoco me
dejarás, ser más sabio. Y siempre seremos jóvenes, y poco sabios, juntos.
Dylan Thomas en una carta de amor a Caitlin Macnamara
Recuerdo una playa de Huelva y una chica joven que se acercó hasta mí, me pidió que mirara y me hizo un retrato con una cámara Polaroid. Se trataba seguramente de una de mis primas, son tantas que en mi imaginario infantil forman todas un conglomerado indefinido, una criatura fascinante de mil cabezas. Yo debía de tener unos ocho años, pero estaba muy acostumbrado a que me hicieran fotos. Mi padre era fotógrafo aficionado y quien haya tenido en casa a uno sabrá que pueden llegar a ser mucho más obsesivos que los fotógrafos profesionales. Había sido fotografiado ya –no exagero– tal vez un par de miles de veces junto a mis hermanos y hermanas en todo tipo de posturas y escenarios. Muchos años después, hace relativamente poco tiempo, descubrí en un maravilloso relato de Italo Calvino la explicación de esa compulsión de mi padre (que, con el paso del tiempo se ha ido apagando hasta dejarle convertido en un fotógrafo más bien perezoso, y luego de nuevo compulsivo, con el nacimiento de su primer nieto) y es que el primer instinto de un progenitor después de tener un hijo es, seguramente, fotografiarlo. Le impulsa a ello precisamente la rapidez del crecimiento porque nada es más lábil e irrecordable que un niño de seis meses, borrado enseguida y sustituido por un niño de siete meses, y después por el de un año. Hay que consignar esas perfecciones sucesivas, salvarlas en un álbum del frenesí devorador del tiempo, crear una “iconoteca familiar” (la expresión es de Calvino y no puede ser más acertada), una iconoteca que sea un objeto sagrado. En el caso particular de mi familia se archivaban luego en unos grandes álbumes negros que organizaba y numeraba mi madre y que guardábamos en uno de los armarios del despacho de mi padre en el que apenas entrábamos para nada. De cuando en cuando llegaba a casa un invitado lo bastante ilustre y lo bastante ajeno como para que fuera necesario mostrarle aquellos álbumes. Los llevábamos como los rabinos la torá, con una mezcla de respeto y hastío reverencial que se transfiguraba al instante en intensísimo interés, el que siempre produce ver esa extraña persona consignada allí y que uno fue en alguna ocasión.
Recuerdo que en otros álbumes mi madre guardaba (luego, en invierno) los negativos, esas fantasmagóricas imágenes invertidas en las que uno aparecía con los dientes negros y el pelo blanco, y que yo miraba con mi hermano Santi, pegados los dos a la ventana del cuarto de estar. Peor aún era que se “perdieran los negativos”. Mi madre pronunciaba aquella frase a veces con un tono bélico, como si se hubiese declarado la guerra, otras con tono bíblico, como si hubiese pasado la sombra del ángel exterminador, y la mayoría de las veces (añadiéndole un conmovedor “otra vez”) con un fatalismo españolísimo. Perder los negativos “otra vez” convertía aquellas imágenes –que mi padre había positivado en el cuarto oscuro del colegio en el que trabajaba entonces y que nadie había tomado muy en serio porque podían positivarse una y mil veces– en objetos únicos de pronto. Resultaba extraño comprobar cómo una vulgar copia seriada y sustituible se convertía de inmediato en una pieza de museo. Y las familias felices tienen algo en común: todas pierden los negativos porque están pensando en otra cosa[1].
Lo que sucedió en la playa, sin embargo, era algo absolutamente inédito en mi amplia experiencia fotográfica de los ocho años. Aquel cacharrazo oscuro regurgitó de pronto un papel blancuzco, mi atención se desvió por un breve instante de los bikinis[2]y mi prima anunció algo que el lector perspicaz adivinará sin mucho esfuerzo:
–Mira, Andresito, magia.
Y magia, efectivamente. El lector perspicaz sabe también en qué consistía, lo que quizá no sepa es que para mí la magia estaba en otra parte.
–¿Y el negativo?
–No hay negativo.
–Imposible.
–Que no hay, te digo.
“Te lo has escondido por ahí”, aseguré yo con aire detectivesco, o con la esperanza quizá de que me dejara inspeccionar aquel bikini en el que objetivamente no podía caber nada porque ya era un milagro que cupiera lo que cabía. Mi prima (ninguna fue muy de discutir, por eso poco importa cuál de ellas fuera en realidad) resolvió la cuestión con una frase que me acompañó toda la infancia:
–Este niño es tonto.
Y mi hermano Santi, que a pesar de ser un año más pequeño siempre lo ha sabido todo un año antes que yo, sentenció muy digno:
–Es una Polaroid.
Polaroid. Los labios se cierran y la punta de la lengua hace un breve viaje hasta el borde de los dientes. La boca se abre de pronto como si anunciara una sorpresa que se convierte primero en un amago de beso y después en una sonrisa tenue. Po-la-ro-id. Aquel prodigio sin negativo tenía nombre de constelación estelar, de medicamento salvífico para la humanidad, de nombre científico de algún extraño pez abisal. Polaroid.
No sé si conservé o no aquella Polaroid (lo más probable es que mi prima no confiara demasiado en mí), lo que sí sé es que tardé algún tiempo en volver a ver otra y que cuando lo hice fue en el cumpleaños de un compañero de mi clase, al regreso del verano. La madre del homenajeado nos puso en fila, nos peinó como pudo, amenazó con dejar sin tarta a quien pusiera cuernos a su vecino y nos hizo gritar a todos una palabra premonitoria: whisky.
Al ver regurgitar por segunda vez en mi vida aquel papel blancuzco cometí por enésima vez el error básico de mi infancia: hacerme el listo. Me volví con gran solemnidad hacia mi compañero y le anuncié:
–Las Polaroid no tienen negativo.
A lo que mi compañero contestó en primer lugar con la sonrisa que le debió dedicar Colón a los indígenas cuando descubrió que les podía cambiar oro por cristalitos, y en segundo lugar con un anuncio más sorprendente que el mío:
–Claro que tienen negativo. El negativo está debajo.
No recuerdo si añadió: “Imbécil.”
El negativo estaba debajo. Aquello sobrepasaba con mucho mis expectativas: una fotografía que era, a la vez, un negativo, que estaba superpuesto a él, como si los colores hubiesen saturado de pronto nuestros dientes negros y nuestros pelos blancos, hubiesen llenado la estancia de aquella luz lechosa y nuestros rostros sofocados de correr, y hasta los cuernos inevitables, que gracias a Dios no me habían caído a mí en aquella ocasión. Y aquel color… ¿cómo se podía describir? No era, desde luego, como el de las fotografías de mi padre, no tenía ni aquella nitidez, ni aquel realismo, era a ratos como si todos nos hubiésemos situado, en vez de en una calle, frente a un póster en el que estaba fotografiada una calle. Aquel cielo no era, desde luego, de verdad. Parecía hecho de papel brillante y nosotros un poco plastificados quizá, o un poco borrosos, a veces como si nos hubiesen barnizado y otras como si nos hubiesen bañado en leche.
Pero aún me faltaba un anuncio apocalíptico (de las Polaroid, desde aquel verano, yo iba descubriéndolo todo como en un amor primerizo: cada novedad era una sorpresa cósmica y temible) y aunque en esta ocasión desconozco las circunstancias del anuncio, recuerdo eso sí, y perfectamente, que las consecuencias fueron devastadoras. La voz en este caso es prácticamente neutra, como lo es la voz (lo descubrí también más tarde, como casi todo) con la que alguien nos anuncia que nuestro amor ha conocido a otra persona:
–Las Polaroid desaparecen.
Ni todos los absurdos popes de la pseudopsicología clamando al unísono que el amor dura tres años habrían podido igualar el impacto que me produjo descubrir aquello.
–Desaparecen, ¿cómo?
–Se desvanecen.
–¿El papel?
–La imagen.
(Aquí es más que probable que añadieran: “Imbécil.”)
–¿Se ponen blancas o negras?
–Ni idea.
“No es lo mismo”, repliqué yo para dejar a salvo mi inteligencia. Y no era lo mismo. Mucho más preferible era que se saturaran hasta convertirse en una pantalla negra. Eso significaría que el negativo había vuelto a la superficie, oscureciendo primero la imagen y luego ocupándola por completo, saturándola. Si se desvanecían hacia el blanco su muerte era mucho más terrible. Es el blanco, y no el negro, el verdadero color de la muerte. Cómo llegué a comprender esa verdad tan extraña a una edad tan temprana es algo que desconozco. Lo que olvidó comentar aquel mensajero del Apocalipsis es que las Polaroids se embellecen también al desaparecer y que esa extraña cualidad, a diferencia de los rostros reales pero a semejanza de la memoria, es quizá una de sus cualidades más humanas. Como un recuerdo feliz se embellece con el paso del tiempo así se embellece una Polaroid; los contornos se difuminan, los colores se impregnan unos de otros, quedan, más que los rostros, las sensaciones que provocaron en nosotros, ya no sabemos qué lugar era aquel pero tenemos la íntima convicción de haber estado allí, de haber sido felices allí, como en aquel excelente poema de Álvaro Pombo:
Recuerdo los membrillos.
¿Recuerdas los membrillos o recuerdas
que, al verlos, quisiste recordarlos?
Recuerdo los membrillos.
De los veranos recuerdo también, como en una Polaroid, los tomates con sal gorda que nos cortaba en la playa mi tío Pepín, que falleció también un verano, el pasado. Los bikinis de mis primas y los tomates con sal gorda en la playa de mi tío Pepín son como una superconcentración mediada de la seguridad de haber sido feliz. ¿Recuerdo a mi tío Pepín o recuerdo que cuando murió quise recordarlo? ¿Son los bikinis reales, verdaderos bikinis o solo deseo recordar los bikinis como estratos fantasmas, como playas de Punta Umbría que ya no existen aunque exista Punta Umbría? Responde, de nuevo, el maravilloso poema de Pombo:
Recuerdo los membrillos como recuerdo el mundo
¿No es eso suficiente?
¿No es eso un poco poco?
No, no todo es sentimiento y habilidad sintáctica. Tenía que haber al fin y al cabo también una verdad, y un sí, y un quiero. ~
[1] Aprovecho la ocasión para decir que la famosa frase de Tolstói siempre me ha parecido radicalmente falsa: Son las familias felices las que lo son cada una a su manera, y las infelices las que se parecen como huevos de Pascua. Esa ha sido, al menos, mi experiencia.
[2] Mis primas se dividían en dos grupos par a indignación de mis tías y alegría de nuestros convecinos playeros: las que los llevaban y las que no los llevaban. Las que los llevaban habían decidido , en contrapartida, decantarse por su mínima expresión.