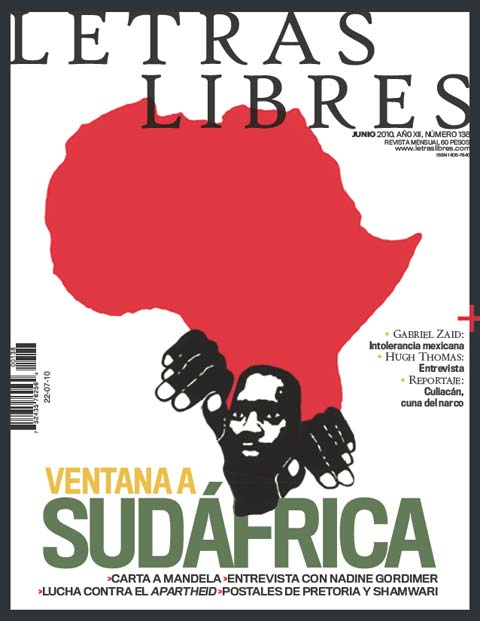El año en el que nos abandonó mi madre estuvo cargado de acontecimientos. Tenía entonces diez años –recién cumplidos–, en México habíamos elegido por enésima vez a un presidente del PRI, en España se jugaba el Mundial de Futbol –con la ausencia de nuestra selección–, la guerra de las Malvinas estaba sembrando muertos en el Cono Sur, y a mi padre lo acababan de despedir. Por eso, cuando él apareció con el rostro desencajado en la puerta del colegio, un mediodía de finales de junio –él nunca acudía a recogerme–, comprendí que a partir de entonces las cosas, tal y como las conocía, no volverían a ser las mismas.
–¿Y mamá? –le pregunté a mi padre cuando lo vi llegar.
Balbució unas palabras que no entendí y luego recuerdo que dijo: “Tu madre se ha ido.”
–¿Adónde? –dije yo.
–No lo sé, hijo, pero me dijo que te llamaría. Tal vez te llame esta tarde.
–Pero ¿cuándo vuelve? –dije.
Mi padre sólo dijo:
–Matías, tu madre nos abandonó.
En ese momento, a unos cuantos pasos de la puerta principal de mi primaria –cursaba cuarto año–, y mientras llegaban otras madres por sus niños, amigos y compañeros míos, mi padre comenzó a llorar. Fue la primera vez que vi llorar a mi padre, y sentí una tristeza inmensa más por él que por mí. Sus lágrimas me hicieron comprender muchas cosas que hasta entonces yo no había advertido, o no había querido entender o no había sido capaz de hacerlo. Comprendí que lo que acababa de decirme era el desenlace obvio al que los habían conducido sus disputas diarias, peleas cada vez más violentas e inacabables; la consecuencia natural y lógica de unos acontecimientos que, antes que precipitarse, se habían demorado ya bastante tiempo.
Al comienzo de sus diferencias, por lo menos un par de años atrás, los dos trataban de contenerse en mi presencia, pero recuerdo que luego me pareció que eso había dejado de importarles, porque los gritos y los insultos se sucedían como en una carrera de relevos. En realidad, creo que al final todos sentimos alivio, pese a que yo nunca más volví a ver a mi madre; no durante los veintitrés años que han transcurrido desde entonces.
Ese día, después de recogerme, mi padre me llevó al mercado de Xotepingo y me compró un helado, como si con eso quisiera calmar su propia angustia o supiera que mi dolor iba a ser infinito, y por lo tanto, casi automáticamente, yo me hacía merecedor de algo que antes sólo me estaba reservado para los domingos especiales. No hablamos apenas nada en todo el trayecto hasta que, de regreso, mi padre dijo:
–Supongo que lo comprendes, que entiendes que a partir de ahora las cosas serán diferentes. También serán un poco más difíciles.
–Sí…, pero me gustaría escucharlo de mamá.
Mi padre no dijo nada. Se quedó callado el resto del viaje a casa. Era el segundo golpe que recibía en menos de dos semanas. Primero fue el despido; luego, una mañana sin que yo hubiera estado presente ni hubiera sido testigo de sus palabras, ni de los hechos siquiera, parece que mi padre quiso ponerle la mano encima a mi madre; ella, no obstante, tenía todo listo para marcharse. Ya había hecho sus maletas.
Por la tarde sonó el teléfono. Supe de inmediato que era mamá. Lo cogió mi padre. Permaneció callado. Luego dijo, dirigiéndose a mí:
–Es para ti.
Cogí el teléfono y oí la voz quebrada de mamá:
–Matías…, hijo… ¿cómo estás?
Yo no dije nada. Entonces ella dijo:
–¡Oh!, Matías, ¡cuánto lo siento! Esto no será así siempre. Te llamaré otra vez, en cuanto ordene todas mis cosas. ¿Te parece?
Yo dije:
–¿Dónde estás?
Ella dijo:
–En San Luis.
–Ah –dije yo–. ¿Y cuándo vuelves?
–No lo sé, hijo –dijo mi madre–. Dejé a tu padre.
–También me dejaste a mí –dije yo.
–Hijo mío, pequeño. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto lo siento! –y se echó a llorar.
Yo dije:
–¿A quién conoces en San Luis?
–¿Cómo? –dijo ella.
Y en ese momento, mi padre, que hasta entonces había seguido la conversación desde la sala, caminó unos pasos, me arrebató el teléfono y le dijo a mi madre:
–¡Se lo dirás!, ¿verdad? Le dirás a tu hijo qué carajos has ido a hacer a San Luis, ¿verdad? No te atreverás a mentirle, ¿no es cierto? ¡Díselo! Que oiga de tu boca qué has ido a hacer allá, que oiga que las cosas las has jodido tú desde un principio…
Mi madre colgó el teléfono y nunca más volvió a llamarnos. Ni a él ni a mí. Nunca más volví a saber de ella, hasta hace dos semanas que se puso en contacto conmigo. Llamó al periódico en el que escribo –y en el que firmo con su apellido–. Me dijo:
–¿Así que el pequeño se hizo periodista?
Antes había dicho:
–¿Matías?
–¿Sí?
–¿Sabes quién habla?
–No, no lo sé –dije yo–. ¿Quién habla?
–Habla tu madre, Matías.
Yo me quedé callado. Fue cuando dijo:
–¿Así que el pequeño se hizo periodista?
No atiné a decir nada, por segunda vez. Por eso ella dijo:
–¿Estás ahí? ¿Sigues ahí?
–Sí –dije yo–. ¿Por qué llamas?
–Porque te extraño, hijo –dijo ella–. Porque siento mucho todo lo que ha pasado; siento que ocurriera de aquella manera, que nunca pudiera hablar contigo…
Yo dije:
–Dame un número en el que pueda localizarte. No puedo hablar ahora.
Me lo dio y dijo:
–¿Me llamarás?
–Lo haré –dije.
Así que llamé. Era un teléfono de la cuidad de México. Hablamos poco. Acordamos encontrarnos esta tarde.
Ahora estoy aquí, esperando su llegada en un café de una plaza del centro, mientras pienso en todos los años que han transcurrido. A decir verdad, toda una vida; todo un mundo, todo un algo que sería imposible describirle a nadie. Ni siquiera la mejor biografía es capaz de rascar en lo más profundo, en todo cuanto ocurre y cambia nuestra manera de ser o de pensar, nuestra manera de sentir o de ver o de oír; en todas las personas que han pasado a nuestro lado y nos han abierto el mundo o nos lo han cerrado, en todo cuanto hemos visto y sentido y pensado o imaginado, en tantos hechos lacerantes, en tantas cosas que se han echado en falta o que nos han sido negadas; en esa madre que no ha estado ahí para decirnos nada, ni para alentarnos ni para pedirnos que por ella siguiéramos adelante, que acaso cumpliéramos su sueño de vernos crecer a su lado.
Tras varios tumbos en su vida, mi padre consiguió un trabajo como vendedor de partes de automóvil en una agencia de la Volkswagen. Creo que no lo hacía nada mal: siempre le gustaron los coches. Debo decir también que gracias a su esfuerzo yo pude seguir adelante con mis estudios, aun cuando durante un par de años pasamos dificultades serias que me impidieron inscribirme en dos cursos seguidos. Luego, como le sucede a tantas otras personas, a mi padre terminó por matarlo una depresión, el alcohol, la pérdida de sentido de su lugar en el mundo, la falta de interés. Eso ocurrió hace cuatro años, cuando yo aún no me había casado ni había traído al mundo a una niña a la que llamé Clara. Pero aquí estoy, esperando a quien me trajo al mundo a mí en una soleada tarde de junio de 1972, hace ya mucho tiempo, hace ya tantos años, que juntos duermen en mi memoria.
Todo ocurrió en esta ciudad en una época en la que yo creía tener una familia, unos padres que se querían y me querían. De aquel tiempo, que yo creía enterrado, sólo me queda un recuerdo vago: muchas cosas tenían que ver con el dinero.
No sé qué voy a decirle cuando la mire a los ojos. En cierta forma, ya no importa. Tampoco tiene importancia qué es lo que ella quiera decirme. No la tiene, pero quiero escucharla. ~
Periodista y escritor, autor de la novela "La vida frágil de Annette Blanche", y del libro de relatos "Alguien se lo tiene que decir".