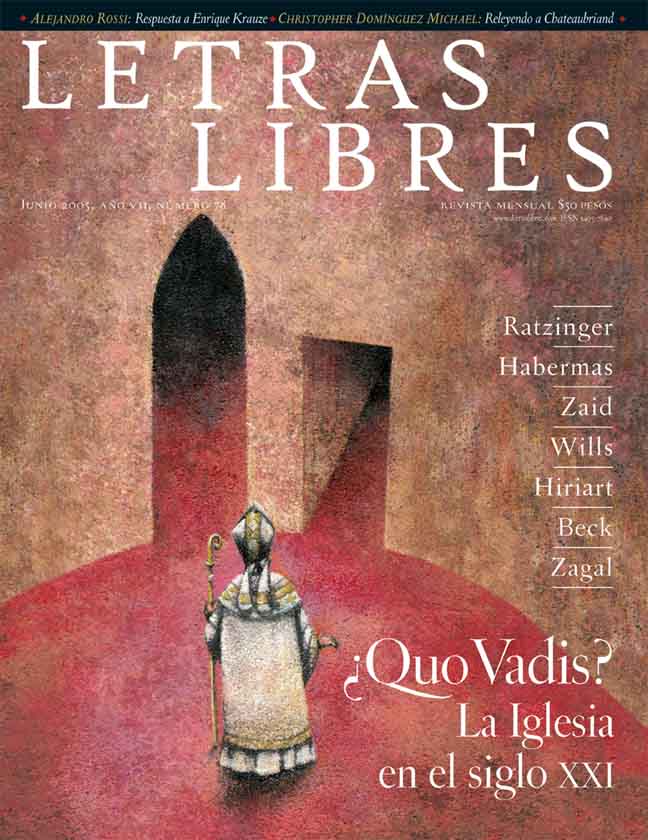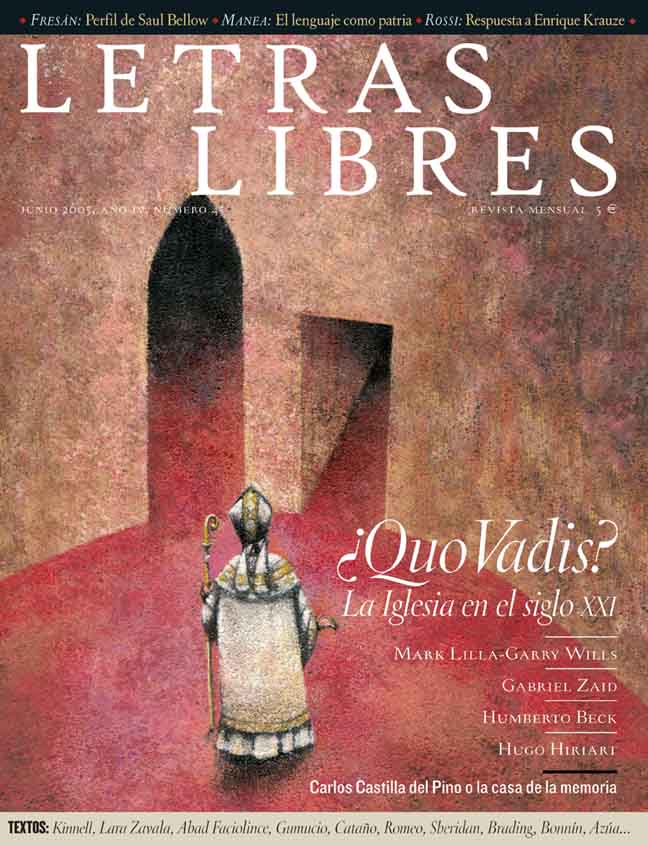Al pasar revista de la historia de las imágenes de la Iglesia, suele sorprender el encuentro con un abundante desfile de metáforas, diversas y contradictorias: cuerpo de Cristo, templo de piedras vivas, sal de la tierra, madre y maestra, casta meretriz, hospital de pecadores. Con respecto a la Iglesia Católica, sin embargo, desde hace varios siglos suele predominar una imagen concreta: la de una pirámide implacable, sede de una imponente jerarquía, a cargo de ejercer, en los dominios de la doctrina, la moral y el culto, una disciplina unívoca e irrefutable. Con el Sumo Pontífice en la cúspide, la pirámide se extiende para abarcar a los obispos, los cuales, a su vez, se ocupan de la supervisión y gobierno de los presbíteros, dedicados al cuidado y administración de los templos y parroquias. En la base de la pirámide, muy por debajo de cualquier puesto de autoridad, se encuentran los fieles comunes y corrientes, una masa anónima de espectadores que suele permanecer ajena a lo que sucede en los altares y la jerarquía.
A pesar de sus pretensiones de inmutabilidad, la imagen de una Iglesia Católica minuciosamente jerarquizada y entregada a una manía centralizadora dista de ser unánime, lo mismo en el tiempo que en las concepciones contemporáneas del catolicismo. Como han señalado distintos teólogos e historiadores, entre los que por su celo y combatividad destaca el suizo Hans Küng, a lo largo de la historia de la catolicidad ha proliferado una saludable diversidad de concepciones teológicas de la ekklesia (“asamblea”, en griego), así como de modelos de organización eclesiástica. La más reciente afirmación de una concepción de la Iglesia menos autoritaria y vertical se remonta a hace cuatro décadas, cuando el Concilio Vaticano II (1962-1965) opuso a la acostumbrada noción piramidal la idea de la Iglesia como comunidad de creyentes, igualitaria y diversa, enriquecida por una pluralidad de servicios, vocaciones y ministerios eclesiales. Frente al centralismo absolutista del arraigado modelo romano, el Concilio afirmó un nuevo proyecto eclesial: la realización de una auténtica Iglesia “pueblo de Dios”, dinámica y plural, en la que los múltiples modos de ser eclesiales converjan gracias a una unidad por la comunión, y no por la subordinación. El contraste entre estas dos imágenes de la realidad eclesial es tan drástico que algunos teólogos han propuesto, sin rodeos, desechar el término “Iglesia”, bastante cargado de resonancias del viejo modelo, y adoptar uno nuevo, que subraye los rasgos fraternales y comunitarios, como koinonia o communio.
En la práctica pastoral, en la acción litúrgica y en el ejercicio de la autoridad, sin embargo, este conflicto entre las imágenes discrepantes ha sido todavía más polémico y profundo. En la realidad cotidiana de sus formas de organización, culto y gobierno, la constitución efectiva de la Iglesia no siempre ha reflejado la enorme mutación de la conciencia eclesial implícita en las conclusiones conciliares. Como resultado, desde hace varias décadas se ha expandido, en numerosos sectores del catolicismo, un profundo malestar acerca del sentido de las estructuras eclesiales y su funcionamiento. A un lado de los jerarcas, congregaciones y fieles que depositan su confianza en el flujo vertical de la disciplina y la autoridad, se ha mantenido, no sin vicisitudes, una vigorosa corriente de creatividad y renovación eclesial, inspirada en la eclesiología derivada del Concilio. En medio de esta efervescencia crítica, han prosperado distintas propuestas de reorganización eclesiástica: desde la creación de vicepapados continentales hasta la reforma de la vida monástica; desde la introducción del sufragio universal en el gobierno de la Iglesia hasta el propósito —imaginado por algunos como un desesperado acto de coherencia evangélica— de efectuar su definitiva liquidación. Dejando a un lado, por estéril y en último término suicida, la actitud convencional que, en palabras de Giuseppe Alberigo, confunde el inmovilismo con la fidelidad, se presenta la pregunta de cómo prolongar la tarea de reimaginación de la Iglesia sin desfigurarla ni perder la continuidad de la fe.
Quizás por ese motivo, en este momento resulta necesario, más que nunca antes en la historia, desarrollar una teología de las formas eclesiales. A este respecto, para los fines concretos de la evolución institucional, es necesario recordar un rasgo fundamental de la fisonomía eclesiástica del catolicismo: a un lado de su extensa estructura mundial, constituida alrededor del Papa y los obispos, la Iglesia conoce otro ámbito de organización no menos importante, quizás el verdaderamente crucial: la escala local de las comunidades de creyentes y los ministerios encargados de animarlas. Desde los Hechos de los Apóstoles, la Iglesia local —no el lugar físico del templo, sino la realidad mística y social que se construye a partir del encuentro y la convivencia concreta de los fieles— se ha establecido como el auténtico escenario de la vitalidad de la Iglesia, el laboratorio donde se ensayan su futuro y sus posibilidades.
Por su naturaleza, las instancias eclesiales locales ofrecen la mejor verificación de que la Iglesia es una entidad dinámica y plural: cada entidad local concentra a la Iglesia universal, pero la expresa en una diversidad de experiencias, vividas de acuerdo con la cultura y las circunstancias de cada comunidad. Desde hace varios siglos, sin embargo, la expresión eclesiástica en el ámbito local ha adquirido dos formas paradigmáticas que no han resultado siempre las más adecuadas para acoger el ánimo creativo y la pluralidad: la parroquia como núcleo eclesial básico, y el clérigo —célibe y de sexo masculino— como el ministro encargado de animarlas y administrarlas. No es de extrañar, entonces, que un buen número de las proposiciones de reorganización de la Iglesia se hayan formulado como proyectos para crear nuevos modos de vida y articulación de la parroquia y el ministerio sacerdotal.
Desde finales del Concilio, por ejemplo, se han multiplicado las iniciativas a favor de una modificación del papel del clérigo en la vida de las comunidades. Más allá de los temas relativos a abolir el celibato o a otorgar a las mujeres el sacramento del orden sacerdotal, las propuestas más radicales se han concentrado en la tentativa de efectuar una “desclericalización” del sacerdote. En este sentido, durante los años setenta el movimiento francés Échange et Dialogue se propuso crear nuevas figuras del sacerdocio, a partir de la reintegración del sacerdote en la comunidad, disociando el celibato del ministerio y rompiendo con su condición de “funcionario del culto” pagado por el culto. En ese mismo sentido, Iván Illich —pionero en esa zona de la experimentación eclesial— propuso una inquietante “metamorfosis del clero” que pusiera fin a la inmersión, aparentemente irrevocable, de la función ministerial en el estado clerical. Ante diez siglos de sacerdocio célibe y jerárquico que han eclipsado al sacerdote —encargado de anunciar la Palabra y presidir la celebración— detrás de la figura del clérigo, confusa mezcla de funcionario, ministro, monje y teólogo, Illich sugería desligar ambas figuras, creando una tercera: el laico ordenado sacerdote. Más que empleados eclesiásticos permanentes que viven del culto, los representantes de este sacerdocio secular serían personas comunes y corrientes —obreros, profesores, profesionistas—, surgidos de su propia comunidad, que ejercerían el ministerio no como fuente de ingresos, sino en tanto actividad reservada al tiempo libre.
De forma paralela a este reemplazo ministerial, en el terreno de la expresión de la fe advendría, de acuerdo con Illich, otra sustitución: la que instalaría la reunión periódica de amigos y familiares alrededor de una mesa en el lugar que hoy ocupa la multitud anónima que se aglomera alrededor de los altares cada domingo. De esta visión de una posible Iglesia futura se desprenden dos rasgos fundamentales de numerosas propuestas eclesiales alternativas: la posibilidad de que la comunidad de creyentes funcione sin la intervención de especialistas, mediante una suerte de autogestión comunal, y la connotación simbólica de la misa como la celebración de una comida fraterna.
Los años posteriores al Concilio conocieron una realización práctica de esta nueva noción de Iglesia local, más igualitaria, libre y espontánea, cuando entre los fieles de Italia, Francia, Bélgica y Holanda comenzó la proliferación de grupos eclesiales autónomos y horizontales, constituidos fuera del marco tradicional de la organización parroquial, conocidos como comunidades de base. Formadas en su mayor parte por jóvenes estudiantes, estas pequeñas agrupaciones, que no solían rebasar la veintena de miembros, pretendían apropiarse la iniciativa eclesial de los laicos, así como crear relaciones comunitarias verdaderas en contra del anonimato parroquial. Aunque de duración efímera, algunos de estos grupos alcanzaron a practicar experiencias comunitarias integrales, habitando en una misma residencia y poniendo sus bienes en común.
En esa misma época, la Iglesia latinoamericana fue el escenario de un movimiento equivalente: el nacimiento y desarrollo, primero en Brasil y después en otros países hispanoamericanos, de las comunidades eclesiales de base (CEB). Al igual que sus contrapartes europeas, las CEB, muchas de las cuales todavía sobreviven, han pretendido representar una nueva experiencia eclesial a partir del cultivo de relaciones comunitarias. En las CEB acontece una nueva concretización de la Iglesia, en la que los creyentes han abandonado su status pasivo de “consumidores de sacramentos”, dependientes del clero y la jerarquía, y han asumido plenamente la asamblea de fieles, y no al sacerdote, como el verdadero sujeto de la comunidad y de la celebración religiosa. En este sentido, las CEB han resultado un sitio de privilegio para la creatividad litúrgica: sus miembros, reunidos en casas particulares, suelen inventar sus propias oraciones y ritos, como la homilía dialogada y el desarrollo de una original escenificación de las Escrituras. A diferencia de las experiencias análogas en el Viejo Continente, las comunidades de base latinoamericanas se componen no de estudiantes, sino, fundamentalmente, de personas pertenecientes a medios rurales o suburbanos, con problemas de tierras, servicios y salarios, que además presentan una orientación explícita hacia la acción política. En las CEB, la experiencia comunitaria de la fe se suele transformar en una plataforma y una motivación para el activismo social: con frecuencia, sus miembros han tenido que ver en la organización de cooperativas, cajas populares, programas de alfabetización o proyectos de salud y alimentación.
En sus múltiples facetas, las recientes tentativas de refundación de la Iglesia parecen sugerir que la preceptiva de Lautréamont (“La poesía debe ser hecha por todos”), al igual que la preceptiva republicana (“La política debe ser hecha por todos”), no es más que la versión secular de un antiguo imperativo teológico, inaugurado por el cristianismo: el culto, la fe, la Iglesia, deberán ser hechos por todos. La Iglesia, como la vida misma, es una obra colectiva, no la propiedad excluyente de una elite de poetas o sacerdotes profesionales. En su naturaleza más profunda, resulta, como el bautismo o la eucaristía, un sacramento: un símbolo visible que revela una realidad invisible, el “signo eficaz” que hace presente a Dios en la historia —más que una institución, es un acontecimiento.
Frente al apremio de una reinvención incesante, la Iglesia agrega al inventario de sus imágenes un rostro adicional: ser una aventura de la fe y la imaginación. –
es ensayista.