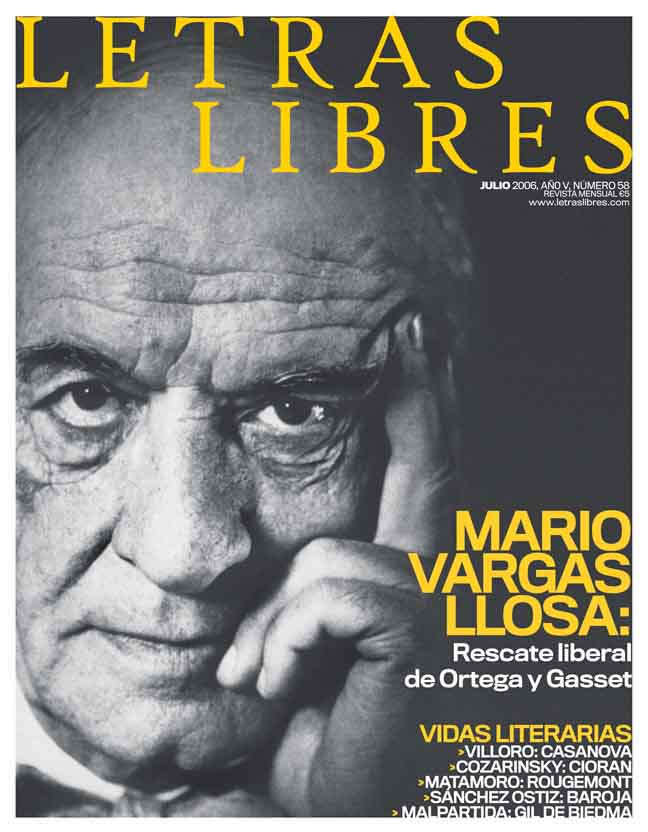Más de una vez me he preguntado por qué, entre los autores que llegaron –los niños devorábamos– a mis fauces: Andersen, Lagerloff, los Grimm, La Fontaine, Perrault, Verne, Beecher Stower, Mark Twain, Defoe, Swift, Dickens, Carroll, De Amicis, Collodi, etc., nunca apareció Salgari. ¿Fue accidente o casual arbitrariedad que ninguna de sus obras haya merecido sumarse a una biblioteca bastante nutrida, porque incluyo los préstamos de diversas fuentes que venían a prepararme el paladar?
No todo lo que me llegó era irreprochable y libre de virus. ¿Por qué Barba Azul, ese M. Verdoux avant la lettre, con sus llaves sanguinolentas, por qué los niños abandonados en los bosques y las madrastras terroríficas, y Salgari nunca? ¿Y por qué, ya adolescente, nunca transgredí esa censura? Quizás sospeché que mi gusto por ciertas fantasías, satisfecho por lord Dunsany, cierto Hudson o Las mil y una noches, no lo sería por él, cuyas aventuras parecían de otra naturaleza. Pero una desinformación no planeada termina por interrumpirse. En algún momento, encontré en Fernando Savater un paralelo entre Sandokan y Nemo, que entrando en un divertido delirio de aproximaciones, fabulaba un parentesco o reencarnación –ya no lo tengo claro– entre ambos ídolos. Claudio Magris en alguna ocasión y desde algún punto de las islas salgáricas lanzó una bengala de advertencia sobre el “pequeño gran estilo” de nuestro veronés. Fortalecí mi propósito de adquirir nociones responsables al respecto. Pero, en cuanto a lecturas, nunca me he resistido al buen margen que gobierna el azar. En este caso, me deparó un último libro de mi desatendido épico, en reciente, impecable edición milanesa, entre los pañales de un nutrido prólogo de Roberto Barbolini (“Capitan Salgari e gli hackers de la Malesia”) y una conclusión de Vittorio Orsenigo, director de la colección Le Melusine, referida a las peculiares exclamaciones que el autor pone en boca de algunos personajes. Y, aclarando que no voy a aventurarme por el resto del archipiélago, me concentro en las 400 páginas y pico de Le straordinarie avventure di Testa di Pietra.
Esta vez estamos lejos del mundo mediterráneo y sus habitantes peligrosos, pero no cabe esperar un salto en el vacío. Cabeza de Piedra, aunque viejo bretón, es un leal luchador en pro de la independencia americana y debe hacer llegar al fuerte Ticonderoga unas cartas de Washington que advierten sobre un ataque inglés inesperado. También ha sido pirata (las mañas literarias no se pierden así como así y Salgari no desperdicia esos conocimientos de las cosas del mar por los cuales usurpó un título de capitán). Por las vueltas de un argumento sometido a la ley de gravedad, librará un duelo a muerte contra un cacique, y al triunfar quedará convertido en el sakem de los mandanos y heredará (sin ningún provecho) sus doce esposas. Lo rodean subordinados pintorescos y algunos traidores y enemigos que terminan poniéndose de su parte. “Las ardientes arenas del desierto” son reemplazadas por nieve, bosques infinitos infestados por tribus enemigas unas de otras y (algo sabía Salgari de la historia de Occidente) manejadas a su conveniencia por “hombres blancos”. La Historia da cierta verosimilitud a su historia. Literatura para adolescentes, no falta el drama sentimental: dos hermanos, hijos de distintas madres, tienen distinta nacionalidad, la guerra los enfrenta, se enamoran de la misma mujer, uno es malo y desea raptarla y como “Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos”, de cuando en cuando lo logra. Cabeza de Piedra, obviamente del lado bueno, interviene en la última reconquista. Emilio Salgari es prudente y no habla de lo que ocurre en esos espantosos paréntesis en el idilio básico.
Salgari, al menos aquí, es lineal. Le es ajena la astucia de un Dumas, capaz de prever una cambiante retaguardia de sorpresas, que nos impide olvidar a los personajes de un capítulo mientras atendemos a los que trabajan en otro, arrastrándonos en un sistema de cremallera ascendente hasta el desenlace al que queremos llegar y no llegar (por favor, permítanse la delicia de releer Los tres mosqueteros). Salgari, a lo sumo, deja perdido a un personaje lateral para hacerlo reaparecer cuando ya, francamente, nos importa un comino.
Sin embargo, no abandonamos al tozudo Cabeza de Piedra a su hirsuto destino. Su propia vida le dicta a Salgari la imagen de éste, la que salva a su personaje: como él, éste es viejo y la vida no le da descanso. Se fatiga, resopla, repite todo el tiempo sus absurdos juramentos, que aislados e hilvanados constituyen la grotesca letanía de la momentánea derrota. Aun frente a ésta, no olvida los remotos triunfos juveniles, por lo cual, uno de sus jóvenes secuaces no pierde ocasión de burlarse de él, aunque lo respete y lo obedezca. Pero Salgari no apuesta tanto sobre su sabiduría –el nombre elegido lo dice todo– como sobre su inverosímil fortaleza, irrealidad extraña en un personaje que nunca olvida que sus personajes comen y beben con gusto, y los hace transportar desde salames hasta exóticas carnes frías de oso. El clamor de “birra, birra”, cerveza, define a dos de sus auxiliares alemanes. Salgari también sabe que el drama requiere un respiro para que los muchos desastres que el argumento acumula, no agobien del todo a su lector, mientras él, también irracional, sigue adelante en su batalla hacia el final, buscando el agobio definitivo, la muerte.
El siglo XIX todavía estaba indefenso contra la sífilis y sus consecuencias, una de las cuales puede ser la locura. El padre de Salgari se suicidó, su mujer enloqueció. La triste historia de Emilio se cierra con final truculento: se abre el vientre con un cuchillo, en un harakiri sin refinamiento ni auxiliares (para nada Mishima). Después se matarían sus dos hijos, con varios lustros de distancia. Sin duda, el trabajo desesperado de llenar páginas, una novela tras otra, para sostener a su familia, fue excesivo para alguien que un día se había soñado hombre de mar, quizás con aventuras reales. Deja una carta terrible a sus dos editores sucesivos, en la que los acusa de haberlo despellejado y de las miserias de su familia y dispone que, de lo mucho que les ha hecho ganar, paguen su entierro. Y concluye: “Los saludo partiendo la pluma”. Si pensamos que, en Italia, todavía hoy, Salgari es tenido por el maestro de la novela de aventuras y el cine no lo ha ignorado, su esclavitud de escribiente resulta más injusta.
Un poema de Bartolo Cattafi, “Para despedirme”, parece nacido de ese final: “Después de tantas palabras/ algo concreto:/ aguda, puntiaguda,/ temblorosa y firme,/ buena para pergamino, para papel estraza,/ seca, mojada/ de tinta verdebilis,/ blancoesperma,/ esta pluma mía/ te la tiro a la cara”.
Aunque puede ser ingrato tener que explicar el suicidio de un escritor de libros juveniles a un lector, no creo que esa derrota final lo excluyera de entre los autores formativos. Sospecho más bien una obediencia rutinaria a ciertos temores pedagógicos ante la posible inoculación del virus de la aventura. También sospecho temores hereditarios en los genes familiares: sin duda mi abuelo casi palermitano absorbió en su infancia las terribles historias de piratas, esos astutos depredadores que vigilaban las salidas de los puertos y marcaron la difícil historia siciliana. En un bello poema de Lucio Piccolo, el primo de Lampedusa, siciliano como éste, la escena, detenida como un cuadro, contiene la amenaza latente del pirata que, al fondo, enarbola como bandera la falda de alguna raptada.
Pirata, experiencia, aventurarse (peirán) están etimológicamente relacionados. Quizás lo supiera Salgari, que hace que sus personajes se concentren en ese eje, más cerca de las sangrantes vicisitudes del pequeño vigía lombardo que de Pinocho. (Sospecho que el muñeco tiene más porvenir que ambos). Pero, si bien aquel tipo de piratería no prosigue o prosigue transformado –quizás alguno recuerde el barco pirata que ante las costas inglesas imponía, décadas atrás, sus trasmisiones de música pirata–, siguen existiendo los novelistas nómadas como Cees Nooteboom o Chatwin, que tienden un puente de viajes del siglo XX al XXI, no siempre sin riesgos.
Todavía una última vicisitud, esta vez una disputa en torno a la pronunciación de su nombre, mantiene a don Emilio en una actualidad en la que nunca sabremos si él confió: mientras sus conciudadanos pronuncian su apellido, que alude a un saucedal, de modo llano, como en español, el resto de Italia, no se sabe porqué, optó siempre por el “Sálgari”, al que muchos están aferrados como a una fe adolescente. Puristas y tradicionalistas se fruncen el ceño por un acento mal o bien puesto y aseguran que el autor siga vigente. ~