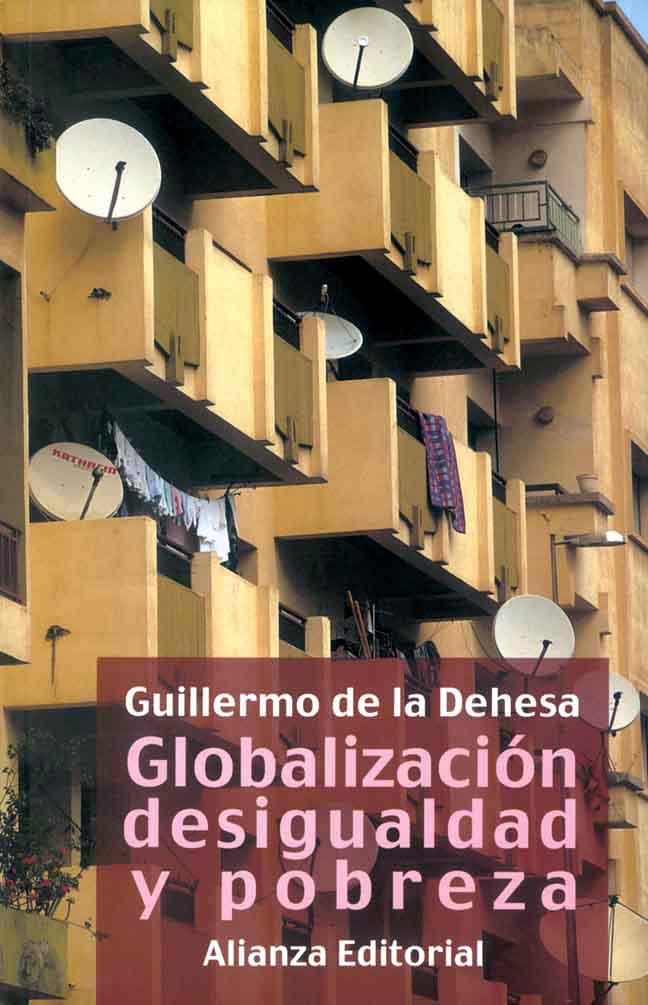Los españoles hemos demostrado gran perseverancia histórica en el sectarismo político. Recién inaugurada la democracia de 1931, las palabras de Azaña ya hacían presagiar que el ensayo liberal duraría poco: sería “una República republicana, pensada por los republicanos, gobernada y dirigida según la voluntad de los republicanos”. Hacia 1934 las cosas no habían hecho sino empeorar: Azaña recordó entonces que “por encima de la Constitución está la República, por encima de la República, la revolución”. Estas sentencias no solo dan cuenta del gusto de don Manuel por la concatenación literaria, sino que señalan las graves dificultades que encontraba la izquierda de la primera mitad de siglo para adivinar en las derechas un adversario legítimo.
Para octubre de ese mismo año, los polvos de la exclusión habían convertido España en un lodazal. La llamada revolución de Asturias estalló después de que tres ministros de la CEDA entraran en el gobierno radical que presidiría Lerroux. La decisión respondía a una demanda razonable de los de Gil Robles, que, al fin y al cabo, representaba a la opción política más votada en las elecciones de 1933. Efectivamente, la CEDA no gobernaba pese a haber ganado las elecciones. Su condición de partido “semileal” al régimen había despertado las reticencias del presidente de la República, Alcalá-Zamora, que decidió entregar el gobierno a Lerroux. Desde entonces, el Partido Radical había gobernado con el apoyo de la CEDA, pero a la izquierda le parecía inadmisible cualquier acercamiento de las derechas al poder.
Claridad, semanario de la facción caballerista del PSOE, lo expresaba así: a Gil Robles “no hay que atraerle a la República; hay que expulsarle de la República y de la legalidad”. Y el propio Largo Caballero, tal como recoge Varela Ortega, no dejaba lugar a dudas: “Que nadie se llame a engaño, las derechas en España deben haberse terminado ya en lo que significa gobernar nuestro país”. Esa voluntad de apropiación del nuevo régimen por parte de la izquierda era garantía para su frustración. El compromiso de los socialistas con la democracia era ambiguo, cuando no interesado. Para muchos, no era sino una “estación de tránsito” hacia el verdadero socialismo, se trataba de un medio, que solo sería útil en tanto que demostrara eficacia en su aproximación al fin colectivizador. Todo fuera por el pueblo.
A la derecha, el panorama no era menos desolador. Si la lealtad de la CEDA a la República siempre estuvo en duda y marcada por su “accidentalismo”, la Acción Española de Calvo Sotelo no tenía sonrojo en proclamar: “votemos para poder dejar de votar algún día”. Y como bien advierte Varela Ortega: “¡A fe que lo cumplieron durante casi medio siglo!”. En los cuarenta años de dictadura que siguieron al golpe de Estado y la guerra civil que acabaron con la República, la tarea de exclusión que emprendieron los vencedores sobre los vencidos fue más meticulosa y efectiva que nunca. No solo porque disfrutaron de cuatro largas décadas para su empresa. No solo porque buena parte de la faena se acometiera a sangre y fuego. En el nuevo régimen autoritario, era España entera quien se identificaba con Franco, pasando cualquier disidente a ser la “anti-España”. Fue tan exitoso el caudillo en su labor que aún hoy la izquierda no ha superado su complejo ante los símbolos de la nación.
A la muerte del dictador, la transición fue posible porque renegó, precisamente, de aquello en lo que los españoles llevaban empeñados durante siglos: excluir al otro. La democracia encontró arraigo porque fue lo que muchos no le perdonan: una bajada de pantalones. Fue el cambio de la imposición por la negociación, de la aspiración de máximos por el acuerdo de mínimos. Andando el tiempo, sin embargo, la confianza en la estabilidad democrática llevó a algunos a creer que había llegado el momento de ajustar cuentas con la historia, sacando de paso réditos electorales. Una parte de la izquierda quiso aprovechar las leyes de “memoria histórica” para volver a identificar a la derecha con la predemocracia, en un juicio eminentemente moral. Pero, como bien dijo Ruiz Soroa recientemente, “la democracia, para funcionar como sistema de sucesión gubernamental, debe ser razonablemente amoral”.
La cosa no pasó a mayores. Aquel sectarismo había perdido los bríos y el encono de su pasado mozo, y prueba de ello es la aplastante mayoría absoluta que alcanzaría el PP en 2011. Sin embargo, el nuevo escenario pluripartidista que han dibujado las últimas elecciones abre de nuevo la puerta al sectarismo. El más sutil de todos ellos es el que se presenta desde la moderación y la razón de Estado (todos los sectarismos dicen actuar por el bien del Estado, claro). Ha llegado a hablar de lo sensato, de la necesidad de poner los intereses de España por delante de la aritmética del poder. El problema viene, como siempre, a la hora de definir los intereses de España. Según el nuevo sectarismo razonable, el bien común pasa por una “gran coalición” a tres: PP, PSOE y Ciudadanos, que preserve las instituciones de las manazas populistas de Podemos.
Asistimos a un esfuerzo sostenido desde las tribunas de opinión por excluir a los de Pablo Iglesias de las plazas de poder. No deja de ser sorprendente que nuestro país haya superado con éxito la prueba de ver gobernar a partidos como Bildu, cuya tradición política le revuelve a una las tripas, y no estemos dispuestos a admitir que Podemos concurre a las elecciones en el respeto a las leyes, y que las disonancias programáticas no son suficientes para querer expulsar a un partido del sistema.
No solo los opinadores más razonables han caído en la negación de los de Somosaguas. El PP ha hecho campaña a base de fomentar el miedo y el frentismo: “o nosotros o los rojos peligrosos”, en una estrategia que recordaba a aquella portada de Ramón en Hermano Lobo: “O nosotros o el caos”. Tal estrategia no solo ha beneficiado a Rajoy, sino, sobre todo, a Podemos. Los de Pablo Iglesias se encuentran cómodos en esta dialéctica de polarización. Ahora, que no se confunda con el interés de Estado. Cuando se hace política desde y para los extremos, siempre pierde la moderación. Y al final se acaba descubriendo lo que decía Ramón: que el caos “también somos nosotros”.
[Imagen]
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.