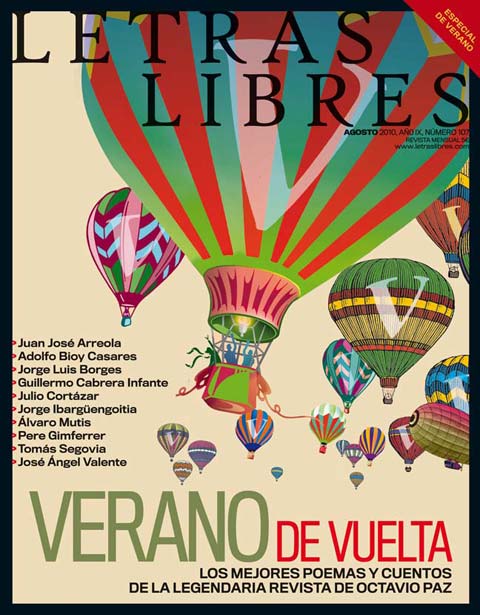Tronco seco entre viva fronda, en la medianoche
de negro vino, yo, por el bosque sagrado,
vieja para el amor de un hombre, en mi furor
hombres imaginaba. Y acaso imaginando
que un más leve dolor al punzante ahogaría,
o por ver si corría sangre por las ajadas
venas, mi cuerpo herí: que cubriera su vino
todo lo que recuerda a unos labios de amante.
Y luego, como alzara mis dedos, la mirada
fija en el negro vino de las uñas, o el negro
que escurría a lo largo de mis dedos ajados,
el negro se hizo rojo, y brillaron antorchas,
y violenta una música estremeció a los árboles:
una tropa que en andas llevaba a un hombre herido,
hondas cuerdas tañendo, a su compás cantaba
e increpaba a la bestia que esa llaga infligiera.
Eran bellas mujeres las que movía el canto:
desatado el cabello, la frente atormentada
–tropel de algún pintor del Quattrocento, imagen
impensante de algún pensativo Mantegna…
¿y por qué pensarían las para siempre jóvenes?–.
Pero ya contagiada por tanta pesadumbre
y mirando sus pechos salpicados de sangre,
mi maldición lancé de pronto con el coro.
Y aquello, sangre, escoria, despojo de la bestia,
clavó en mí la mirada vidriosa. Amargo y dulce,
el amor me llenó la boca. Mas no vieron
los cuerpos de medalla o fresco desplomarse
mi cuerpo; mi alarido no oyeron: se ignoraban,
ebrios de su cantado vino, los portadores
–no de símbolo o fábula– de aquel en quien se aunaba
para mi corazón la víctima al verdugo. ~
– Traducción de Ulalume González de León
© Vuelta, 100, marzo de 1985