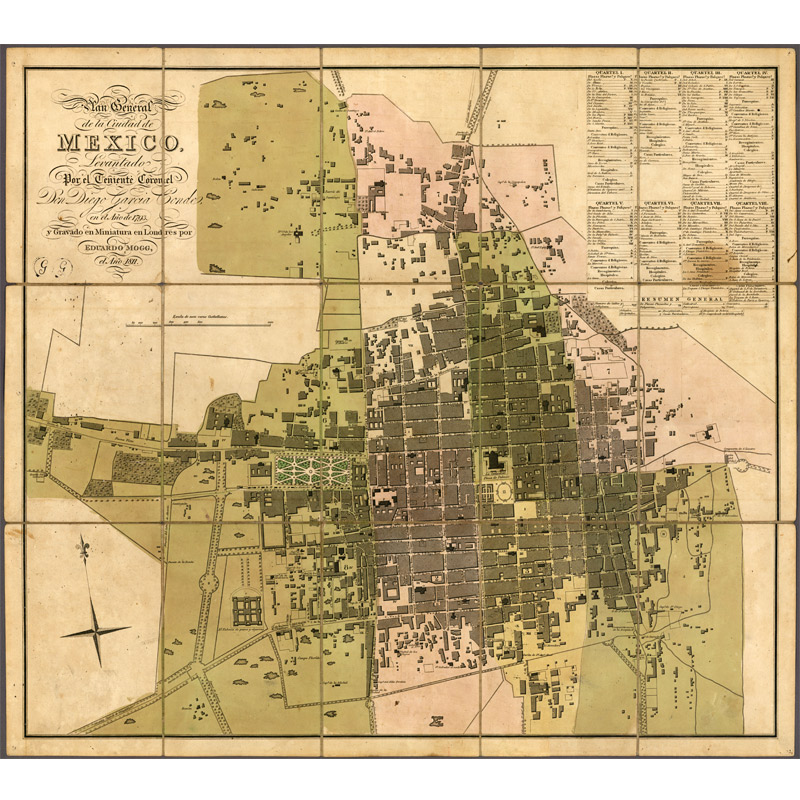Hay en las Coplas escritas por Jorge Manrique a la muerte de su padre dos versos ante los cuales suelo detenerme. No figuran entre los que la memoria colectiva privilegia; más bien pasan inadvertidos. Son aquellos donde la Muerte llama a la puerta de la casa paterna.
Cómo llamaría, me he preguntado siempre. ¿Con el puño? ¿Tiene puños la Muerte? Y de tenerlos, ¿cómo resonaría ese golpe, el hueso de sus nudillos contra la madera? ¿O halaría por la aldaba? Y si lo hizo, ¿cómo la dejaría caer? ¿Delicada o violentamente? ¿Una o varias veces? ¿Existirá esa aldaba o se desintegraría en su mano? Y si existe, ¿qué podría revelar? ¿Deja huellas digitales la Muerte? Manrique no especifica. Sólo dice, aludiendo al Maestre Rodrigo, su padre: “vino la muerte a llamar/ a su puerta.”
Es una gentileza que la susodicha haya llamado como una vecina más, sabiendo, como se sabe, que de querer introducirse en un lugar no hay puerta capaz de cerrarle el paso. Pero debe de haber conocido la finura del hogar que visitaba y de haber decidido, respetuosa, adoptar los modales correspondientes. Si algo caracterizaba a la Muerte en la Edad Media era, en ocasiones, la cortesía.
Sorprende también que Manrique, anticipándose varios siglos a la invención del fonógrafo, aventajando, incluso, a la más poderosa tecnología actual, nos permita oír la voz de la Muerte, nos permita escucharla dirigirse a su padre y convencerlo, con palabras juiciosas, de que es hora de que la acompañe; y nos advierta que la invitación se inicia con una lisonja: la Muerte se dirige al moribundo llamándolo buen caballero. No en balde el Maestre descarta toda reticencia y, galante, se apresura a complacerla: “No gastemos tiempo ya –le dice. Agregando–: y consiento en mi morir/ con voluntad placentera,/ clara y pura,/ que querer hombre vivir/ cuando Dios quiere que muera/ es locura.”
Que el pueblo cubano debe a Miguel Matamoros (1894-1971) algunos sones y boleros memorables, se sabe. Lo que no se sabe –o saben muy pocos– es que a Matamoros, hombre de escasa educación formal, debe también un retrato formidable de la Muerte. Un retrato donde volvemos a verla llamando a la puerta de una casa y, a tono con el carácter risueño de ese pueblo, enfrascándose en una suerte de juego al escondite con el compositor. En una entrevista concedida al investigador Alberto Muguercia, Matamoros, ya anciano, ofrece un testimonio singular:
Yo sé que la muerte está cerca de aquí, que todas las noches se las pasa rondando por el barrio. Hace seis meses me sentí muy mal, era por la noche. Ella tocó y tocó y no le abrí. Luego, cuando pasó mi crisis, la vi escondida allí, en la esquina, donde termina la loma. Luego se fue volando y se zambulló en el mar: a la muerte le gusta bañarse en el mar por la noche…
Yo, mientras tanto, tomo precauciones porque, te digo la verdad, me preocupa que venga. Aunque no me angustia. Yo como temprano y ligero, a las tres horas me acuesto y canto un son muy viejo que es como una oración: “La muerte me está buscando/ pa’ llevarme al cementerio./ Y como me vio tan serio,/ me dijo que era jugando”.
Que la Muerte ronde no es inusual: lo ronda todo; todo le apetece: objetos, plantas, animales, seres humanos, ciudades, siglos, astros. ¿No muere el sol? Y renace cada día por exigencia de ella, que no se cansa de verlo morir. Pero que toque insistentemente a la puerta de una casa de Santiago de Cuba y el dueño rehúse abrirle, es harina de otro costal. Y también lo es que lejos de forzar su entrada –¡dónde no puede entrar la muerte, si está, virtualmente, dentro de todo!– dé media vuelta y, sin chistar, se marche.
Sorprendentes también resultan su afición a la natación y el carácter nocturno de sus baños. Imaginándola retozar en la bahía de Santiago de Cuba, salpicada de estrellas y de luna, ante los ojos apagados del viejo músico, he recordado el anuncio lumínico de las trusas Jantzen que alegraba La Habana y que en 1941 deslumbró a un niño recién llegado del otro extremo de la isla: Guillermo Cabrera Infante.
Ese niño no olvidaría a la bañista que saltaba de un “trampolín intermitente al agua radiante”, y muchos años después, ya en el exilio, escribiría: “todavía recuerdo ese primer baño de luces, ese bautizo, la radiación amarilla que nos envolvía, el hado luminoso de la vida nocturna, la fosforescencia fatal, porque era tan promisoria…” Cómo no sospechar, luego de conocer el testimonio de Matamoros, que la bañista en cuestión no era sino la Muerte, la ubicua Muerte que, ya por entonces, entreveía el futuro de la capital cubana, de la república misma, y, salpicando al futuro escritor, urdía un libro: La Habana para un infante difunto.
La estrofa del viejo son entonada por Matamoros merece consideración aparte. Se sabe que entre los mecanismos de defensa adoptados por el pueblo cubano para enfrentarse a todo lo que le atemoriza o infunde respeto está el humor. La estrofa es curiosa porque en ella vemos a la Muerte turbarse ante la seriedad de Matamoros y recurrir al juego, excusarse, aducir que sus intenciones no son serias, como si la cubana fuera ella, como si ella fuera la intimidada, y Matamoros, el intimidador. El músico había descubierto que la única forma de ahuyentar a la Muerte era frunciendo el ceño, porque apenas ésta pisaba la isla se aplatanaba, perdía toda gravedad, sustituía la guadaña por el traje de baño y sólo atinaba, para sobrevivir a tanta chacota, a adoptar un hábito nacional: la ligereza.
Llame a la puerta de la familia Manrique en la española villa de Ocaña, o a la de Miguel Matamoros en Santiago de Cuba, la Muerte, sabia, oye la voz de un refrán casi tan viejo como ella y sigue su consejo: “adonde fueres, haz lo que vieres”. ~
nació en Santiago de Cuba en 1952, reside en Estados Unidos desde 1965 y sus libros más recientes son El parlanchín extraviado(Artes de México, 2024) y La juventud del azar(Pre-Textos, 2024).