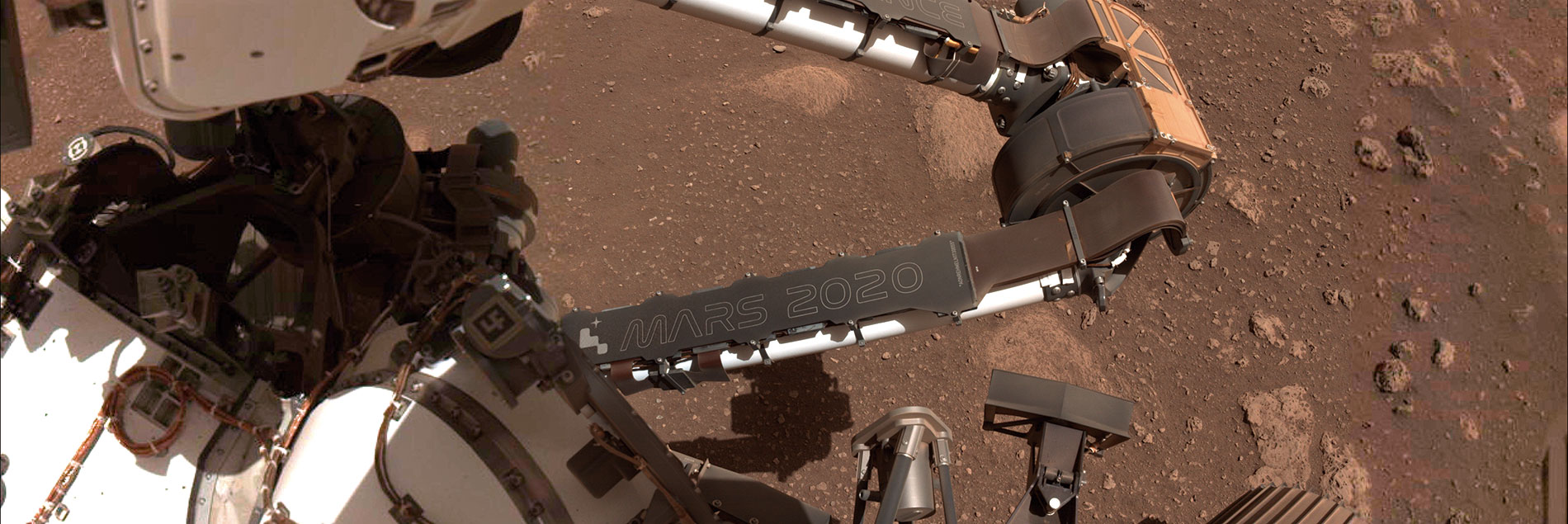Yo era solo aquello que tocaste
con tu mano…
Iosif Brodsky
para Álvaro y Carmen Mutis
¡Varvara Vinogradova! Su nombre, que creía inolvidable, reapareció en un viejo diario de viaje. El nombre convocó su rostro: los infinitos ojos de un azul inverosímil, peces tropicales en una pecera pálida. Rubor tímido en los altos pómulos, cejas de golondrina, el moño sensual de una bocca baciata prerrafaelita. Y enmarcando esa belleza nevada, la tormenta líquida de una cabellera como alas de cuervo. La vi siete noches seguidas, a la misma hora y en el mismo sitio. Las siete veces me dije con reverencia sofocada “¡Varvara Vinogradova…!”
Llegué de Helsinki a la anfibia San Petersburgo –agua, oro, granito, huesos– el 25 de junio de 1999. Yo era entonces un caos, y Rusia otro: no había dinero y se pagaba en “unidades”; todo mercado era negro; guerra en Chechenia; políticos y prestanombres retacándose las bolsas; escasez y hambruna; Yeltsin unos días muy borracho y otros días nomás borracho.
Había pagado a buen precio una semana en el Grand Hotel Europe. El legendario edificio de la perspectiva Nevski conservaba una cachondez decrépita de archiduquesa desvelada. Apenas me instalé salí al mediodía fulgurante y reté al verano más ardiente en la memoria de la ciudad. La humedad hervía en el aire. Cada media hora, una gota de bronce derretido caía de la mano de Pushkin. Los niños retozaban en las fuentes verdes.
Afuera de la catedral de Kazán, en su preciosa plaza, un muchacho altanero como un héroe cosaco cabalgaba semidesnudo un caballo cabezón, a pelo, cascando chispas alrededor de una botella gigante de Gatorade. Un letrero en inglés cojitranco anunciaba un coro masculino que cantaría en media hora. Comencé a levantar una estadística científica: de cada diez mujeres, tres eran guapas, tres eran hermosas y tres eran divinas (la restante siempre era una babushka idéntica a Brezhnev). Ya en la relativa frescura de la catedral, sobre el coro de bajos telúricos, floté conmovido sobre el alma turbulenta de la Madre Rusia.
Me pasé la semana escuchando coros, mirando matisses danzantes y grecos diluidos, caminando plazas, calles, puentes; visitando iglesias de merengue y pirulí; asistiendo a misa con tal de montarme, advenedizo, en la nota final de cada salmo; fui a llorar a Leningrado; visité escenarios de novelas; fui a los museos de Ajmátova y Dostoievski; a la casa de Nabokov y a otra, con su placa nuevecita: “En esta casa vivió el gran poeta Iosif Aleksandrovich Brodsky” con su perfil de “parásito social”…
Acababa deshilachado y extinto, sudando borsch y cerveza, engullendo aire acondicionado. Pero todas las noches (según el reloj, no la insomne luz anaranjada), luego de una ducha tibia, me revivía el asombro de mirar de nuevo a la gradiva Varvara Vinogradova recibiéndome en el restaurante ruso, vestida como una princesa de Iván Bilibin.
Usaba una sonrisa melancólica, resignada al pasmo que su belleza causaba en hombres, mujeres y estatuas. La primera noche me saludó en un francés de pianola, me instaló y desapareció tras los músicos que hacían patria serruchando balalaikas. En la mesa, una hoja elegante explicaba los platillos y mostraba al chef y a su personal en cirílico y latino. (Ahí me aprendí su nombre dionisiaco.) Regresó con la carta y una cortesía: una copita de vodka rosado en un plato con dos cerezas negras. La mesa, el vodka y las cerezas, su saludo y su sonrisa triste, idénticas cada noche…
Comía platillos inescrutables (betabeles pomposos, ignotos mamíferos), escuchaba el equivalente ruso de una estudiantina y leía Saint Petersburg: A cultural history (1995), tomazo formidable de Solomon Volkov. O fingía leer: en realidad oteaba en el horizonte las velas fortuitas de la fragata Vinogradova. La convertí en Anna Sergeyevna, en Lara, en Marina Basmanova, en Margarita; me inventé historias bobas con trineos y gulags en las que, montado en un garañón llamado Ossip, la rescataba de un tártaro perverso, un gato luciferino o un komissar particularmente perverso…
Había guardado el necesario paseo por los canales para el último día. Contraté en el Neva una lancha a cargo de un capitán que traía a su hijito de grumete, un hermoso ángel que me servía copa tras copa de champaña majadera y la cobraba de inmediato. Juntos, padre e hijo, sopranino y barítono, cantaban aires boteros con bastante gracia (incluyendo Kalinka: ¿copos de nieve a 38 grados?).
Llegué exaltado y patético al hotel. Limpio y lustroso llegué a mi cita imaginaria. Más que preguntarlo, rompiendo por primera vez su protocolo milimétrico, Varvara Vinogradova aseveró que era mi última noche. Lamentablemente, dije, y sus ojos atlánticos se apiadaron de nosotros. Luego vino mi regalo. Regresó con la carta, la copita de vodka y las cerezas. Pero esta vez, con los ojos fijos en mí, se comió una cereza y me puso la otra en la boca. Después tomó la copa delicadamente y puso el borde en sus labios. Cuando me la pasó toqué sus dedos, tan fríos como el cristal, unos largos segundos.
Su sonrisa triste se quedó conmigo; ella desapareció para siempre. ~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.