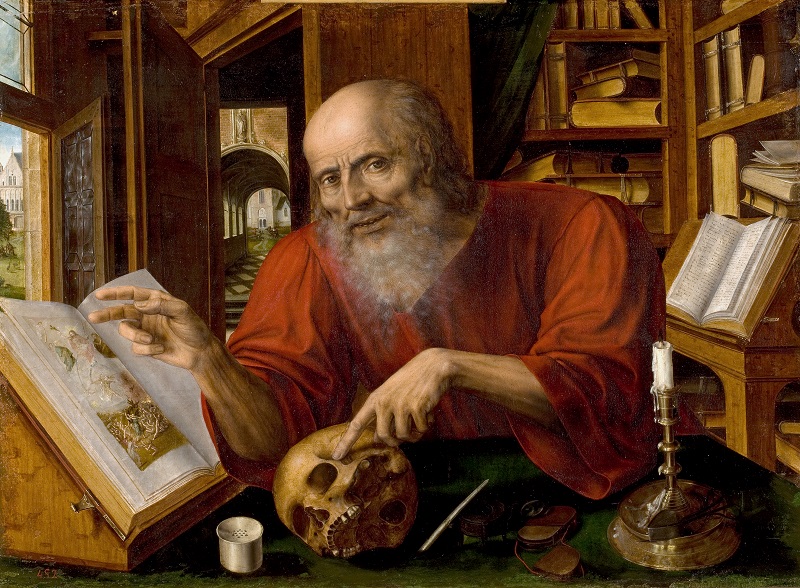Javier Rodríguez Marcos, con motivo del Premio Nacional de Traducción, que han ganado Jordi Fibla y Arnau Pons Roig, ha escrito un hermoso artículo sobre los traductores, unos acompañantes discretos pero decisivos en el aprendizaje y el placer de la lectura.
La traducción es el trabajo al que me he dedicado durante más tiempo. Mi primera traducción publicada fueron unos poemas de la neozelandesa Jenny Bornholdt, y salió en una revista zaragozana llamada La expedición, que dirigían Fernando Sanmartín y Adolfo Ayuso. El primer libro que traduje fue Hoja de ruta, de Jean Debernard, una novela breve sobre la tortura y la guerra de Argelia que publicó Xordica.
Un día le comenté a Félix Romeo -traductor de Sagitario, de Natalia Ginzburg, entre otras obras- que traducir se parecía mucho a escribir. Félix respondió: “Es que es escribir”. Y, en cierto modo, tenía razón. Al traducir no tienes que afrontar las grandes decisiones, pero sí las pequeñas: la sintaxis, el vocabulario, el registro. Te esfuerzas por expresar una idea y al encontrar la expresión adecuada mejoras esa idea. Eso, que para mí es la esencia de la escritura, está también en la traducción, aunque la idea original no sea tuya.
La traducción es indispensable en la formación del lector y es útil como oficio para un escritor. En primer lugar, porque te pagan. En segundo, porque la lectura que te obliga a hacer es extraordinariamente atenta: es muy frecuente que un traductor detecte incoherencias que el autor, los editores y prácticamente todo el mundo han pasado por alto. La primera tarea es saber qué es un uso particular del autor y qué es un uso corriente, y eso no siempre es fácil. La traducción también es útil para un escritor porque le hace ver de una manera muy técnica cómo funcionan los textos, y también le obliga a escribir de maneras que nunca escribiría.
No tener que tomar esas grandes decisiones -voz narrativa, trama, estructura, etc.- ahorra cierta angustia. A diferencia de lo que me pasa cuando trabajo en una creación propia, a veces estoy seguro de que estoy trabajando en un buen libro. Pero la traducción también provoca otros problemas.
En Estilo rico, estilo pobre, un libro con muchas observaciones perspicaces sobre la traducción y la escritura, Luis Magrinyà señala lo útil que es ver la fricción entre dos lenguas. Pocas cosas te enseñan más sobre las limitaciones y fortalezas de tu propio idioma. Un caso clásico sería lo que el idioma te obliga o no a decir. Por ejemplo: el inglés -el idioma del que más he traducido- nos permite hablar de a friend o a neighbour, mientras que el español nos obliga a elegir entre un amigo o una amiga y un vecino o una vecina. A veces puedes consultar al autor, pero la respuesta no está en el texto: muchas veces, es una invención adicional. La diferencia de los posesivos (en inglés indican el género del poseedor y en castellano no) es otro elemento complicado, y eso dificulta, por ejemplo, muchas escenas de sexo. Las lenguas romances dificultan el romance: te obligan a muchas perífrasis y pueden convertir una escena sexual en una partida de Enredos.
El humor y el registro coloquial también suelen traer dificultades. El humor basado en chistes lingüísticos te obliga a buscar un equivalente sin ser demasiado traicionero ni soso, o elegir alguna variante de la espantosa nota al pie de página que decía “Juego de palabras intraducible”. En inglés es frecuente adaptar la ortografía para imitar un acento, y el acento tiene una información de clase que no tiene en castellano. El traductor tiene que encontrar una convención. Ha habido casos en que el habla del sur de Estados Unidos se ha adaptado empleando un acento andaluz. Hace poco traduje una novela, Un paraguas, donde se hablaba en cockney. Pero me pareció extraño convertir un acento inglés de clase baja en un acento andaluz o aragonés. Opté por bajar el registro lingüístico. También tiene pérdidas: normalmente, en la traducción siempre tiendes a subir el registro, como señala David Bellos en Un pez en la higuera, un libro maravilloso sobre la traducción.
Otro elemento que hay que tener en cuenta es que las convenciones cambian con las épocas, como el conocimiento de algunas culturas, y eso repercute en las traducciones (y no, en general, en los originales). Eso me lleva a otra zona de conflicto, sobre la que ha escrito hace poco Ramón Buenaventura: la relación con los autores. Hay autores que te ayudan mucho, pero es frecuente que crean que su conocimiento de la lengua de llegada es mejor de lo que es en realidad. Por eso, muchos traductores parafrasean la declaración atribuida al general Sheridan: El único autor bueno es el autor muerto.
En España, como ha escrito Javier Rodríguez Marcos, se traduce bastante: un 30% de los libros. Es mucho más que en el mundo anglosajón, donde la cifra que se suele dar es un 2 o 3%, y donde escritores como Nick Hornby pueden escribir de la experiencia de leer una novela traducida con la mezcla de curiosidad y repugnancia con la que yo describiría la ingesta de una salamandra a primera hora de la mañana. Martin Amis se sorprendía de que Philip Roth hablara de escritores en otras lenguas. Parece que la literatura traducida ocupa cada vez más espacio en el mundo de habla inglesa, en buena medida gracias a los traductores, pero no es raro leer reseñas donde se señala que, pese a ser una traducción, no hay frases torpes ni giros extraños. Como si no escribiéramos frases torpes en nuestra lengua.
A veces, cuando se elogia o se critica una traducción se elogia o critica la fluidez, a menudo sin consultar la edición original. Es una visión reduccionista, y contribuye a crear una especie de unificación estilística de la literatura traducida, como si todos los autores escribieran igual en el original y hubiera una especie de español convencional traducido, a la manera de esas películas dobladas donde los rusos hablan castellano con acento en el Kremlin. (Esa convencionalización se traslada a la literatura escrita originalmente en castellano.)
He traducido algún libro del que existía una versión anterior en español o en otros idiomas que podía leer. Es muy útil ver qué ha hecho otro traductor, y también me ha resultado útil ver la atención obsesiva al detalle y los matices de traductores como Anne McLean. Al buscar algún pasaje particularmente complicado en viejas traducciones, he descubierto más de una vez que el traductor lo había eliminado. Los estándares han mejorado. Sobre todo, porque es muchísimo más fácil encontrar información y claves interpretativas: la tarea de traducir algunos textos sin la capacidad de consulta de internet parece heroica. Pero también es mucho más fácil descubrir los errores. Las traducciones son mejores que antes.
He cambiado de opinión muchas veces sobre cuestiones de traducción, y he optado por soluciones distintas en libros diferentes. He cometido errores sonrojantes: es posible que me acuerde y no vuelva a cometer esos mismos, pero no hay ninguna garantía de que no cometa otro peor. Ahora mismo creo que un enfoque aproximado, creativo y honesto es mejor que unas reglas rígidas. Pero en el resto, en cuestiones de principios generales, tengo muchas dudas y un par de certezas: traducir es un trabajo artesanal y lo que mejora una traducción es el número de revisiones que puedas hacer. (Algunos dicen que dentro de poco la traducción será básicamente revisar y pulir una versión automática.)
Por eso, aunque me parece que colocar el nombre del traductor en la portada es una reivindicación justa, creo que lo esencial es que las tarifas permitan realizar más revisiones y versiones. La segunda certeza es algo más general y se basa en que la cultura es una gran conversación. Mientras hablemos en distintas lenguas, la traducción es la cultura: el traductor te ayuda a comunicarte con alguien que puede convertirse en el amor de tu vida.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).