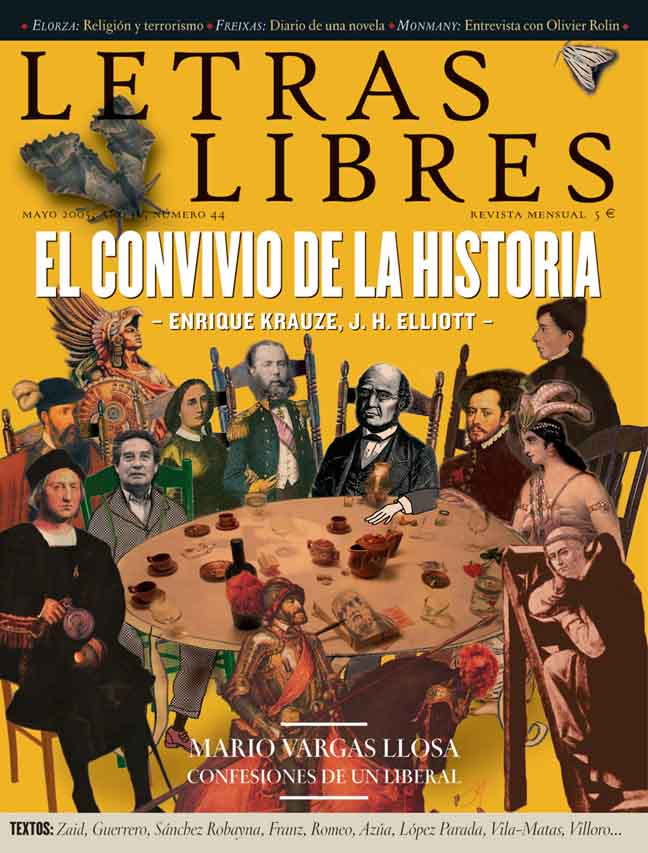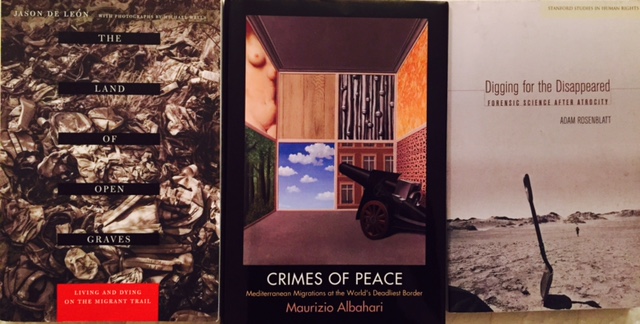Entendemos por terrorismo una táctica, preferente aunque no exclusivamente política, que consiste en la ejecución seriada y sistemática de acciones puntuales de violencia. Para ser considerada terrorismo, la sucesión de actos de violencia ha de alcanzar un alto grado de intensidad. El terrorismo requiere una organización críptica, bien porque el sujeto ejecutante actúa de forma clandestina, bien porque constituye la vertiente oculta de una organización legal, sea ésta un grupo privado, un organismo político o el propio Estado. La finalidad del terrorismo consiste, no en vencer por las armas al adversario, sino en socavar su resistencia, creando un estado de inseguridad por efecto de la intimidación generada por la sucesión de actos de violencia.
El terrorismo se inscribe en una trayectoria iniciada en el último tercio del siglo XIX, con la acción de grupos que por ese medio intentan derribar un poder al que estiman autocrático, y, de acuerdo con D. Rapoport, encuentra su último cauce de expresión en el terrorismo islámico. No obstante, antes de esa evolución contemporánea resulta posible encontrar la estructura de comportamiento del terrorismo en formas de violencia anteriores, tales como la secta de los asesinos a fines del siglo XI. En cualquier caso, las formas del terrorismo se encuentran ligadas: a) al periodo histórico y al contexto en que tienen lugar, y b) a los fundamentos doctrinales de las organizaciones que lo practican. Lo primero es obvio y concierne tanto a los recursos humanos y materiales disponibles como a la inserción de la práctica terrorista en la vida social y política. Lo segundo, la base doctrinal, proporciona la dimensión teleológica de la estrategia en que se inserta el terrorismo, legitima su existencia, traza sus límites y proporciona a los individuos la buena conciencia necesaria para que asuman una forma de actuación violenta.
Es en este último aspecto donde entra en juego la relación entre religión y terrorismo, que no puede resolverse con el pronunciamiento de Mark Juergensmeyer, desde su puesto de coordinador en el panel sobre “Religión y extremismo religioso”, de que “religion is seldom, if ever, the main cause of terrorism”. Primero, porque teniendo ante nosotros el terrorismo de Al Qaeda, una expresión tan rotunda carece de sentido. La presencia complementaria de otros factores, políticos y económicos, resulta innegable en este caso, pero también es evidente la primacía del factor religioso. Lo que sucede es que la presencia de la religión en la historia de la violencia política reviste formas muy diversas, que van desde el protagonismo indiscutible en el caso del reciente terrorismo islámico hasta los fenómenos de infiltración de elementos religiosos significativos en estrategias políticas en apariencia laicas e incluso antirreligiosas. Es el caso de la incidencia del budismo en la configuración de la mentalidad de los jemeres rojos. En España contamos como muestra con el anarquismo, una ideología revolucionaria declaradamente atea, racionalista y anticlerical, que se encuentra sin embargo empapada, en particular en su variante terrorista, de la concepción católica relativa a la redención, el pecado y el castigo. En suma, una exclusión a priori tendrá por único efecto impedir el análisis de las diversas variantes de presencia del factor religioso en la configuración de la mentalidad terrorista.
Tampoco es posible aceptar que las distintas religiones se encuentren en pie de igualdad a la hora de enlazar con la práctica del terrorismo, y que el Islam no es en modo alguno la excepción. Si aceptamos que en el espectro de los movimientos terroristas se integran de manera diferenciada las influencias religiosas, afectando a sus fines, a la legitimación de la violencia e incluso a sus rituales, tendremos que convenir en la necesidad de un examen del grado de violencia que contienen los distintos credos. No puede decirse que el budismo autorice la violencia del mismo modo que el judaísmo o el Islam. Eso no significa que una sociedad budista sea el paraíso de la ahimsa (no violencia). La concepción del hombre y de las relaciones sociales en el budismo no favorece, sin embargo, en modo alguno el recurso al terror. Otro tanto cabe decir de la versión evangélica del cristianismo, pero no del Islam. Por otra parte, si la religión casi nunca fuera la causa del terrorismo y además a ese respecto todas las religiones son iguales, el debate sobre terrorismo y religión resultaría inútil, y por añadidura amnésico a la vista de lo sucedido el 11-s en América y el 11-m en Madrid
La confusión surge de plantear una sola pregunta. La relación de una doctrina religiosa con la violencia y/o el terrorismo puede presentarse de cuatro formas diferentes. La más diáfana es aquella en que una determinada religión constituye el fundamento de una práctica terrorista. Pero no es ésta la única posibilidad. Una religión puede no ser en esencia violenta, incluso rechazar la violencia abiertamente, y en cambio contener elementos susceptibles de fomentar indirectamente la violencia y el terrorismo. Una tercera variante surge del carácter abierto de determinadas creencias, a partir de las cuales surgen formaciones religiosas autónomas en las cuales la violencia es asumida como pauta de comportamiento. Es la violencia propia de las sectas, tantas veces afectadas de comportamientos violentos muy alejados de los códigos propios de la doctrina matriz. Por fin, hay que tomar en consideración los fenómenos de lo que se denomina la “transferencia de sacralidad”, esto es, la utilización por determinadas ideologías políticas, tales como la concepción monárquica en la Europa del Antiguo Régimen, los nacionalismos y las ideas revolucionarias en los siglos XIX y XX, del protagonismo de lo sagrado y de las implicaciones morales, políticas y rituales propias de la religión. Es el mundo de las “religiones seculares” de que habló Raymond Aron: comunismo, fascismos, anarquismo, nacionalismos.
En todas ellas, la incorporación de lo sagrado a la ideología de un colectivo inicialmente laico da lugar a un fortalecimiento del vínculo entre el adherente y la organización, que pasa del plano político al religioso profundo con la consecuencia de fijar una clara divisoria entre los miembros de la propia comunidad de creyentes y los ajenos a ella. Con frecuencia, una visión apocalíptica de las relaciones sociales y políticas propicia de inmediato el recurso a la violencia, que en caso de operar en un escenario de asimetría en cuanto a la posesión del poder, deviene terror. Aparentemente, ese terrorismo resultante es de naturaleza política. En realidad, el lenguaje de los grupos terroristas, las referencias que proporcionan legitimidad a sus acciones, la definición de los fines, descansan en buena medida sobre supuestos religiosos que sin embargo se mantienen fuera del campo de visión. Un anarquista español de 1933, un militante de eta en 1990 o un populista ruso de 1881 pueden aparecer ante el observador como otros tantos exponentes de movimientos políticos de cuyo repertorio de comportamientos forma parte una u otra variante de terror. Sin embargo, al analizar los supuestos de cada una de las ideologías citadas, comprobaremos que la base religiosa resulta imprescindible para entender esos códigos de comportamiento adoptados, así como las fórmulas de legitimación, e incluso el alcance y los límites de su práctica. El terrorismo anarquista se presenta como un adversario encarnizado de la idea de Dios y como defensor de un racionalismo intransigente; sin embargo, como ocurriera en la Revolución Francesa, la capa de lo sagrado cubre tanto el propósito de redención como el sentido de una militancia que acerca a los anarquistas a la condición de mártires de una revolución social cuyo fin, como en el comunismo marxista, es la emancipación definitiva de la humanidad. Más allá de esa coincidencia, el planteamiento marxista será muy diferente, alejándose de los supuestos individualistas, de origen religioso en el anarquismo, y poniendo en primer plano la acción colectiva dirigida a la conquista del poder. En su versión soviética, habrá terror, pero en la forma de terrorismo de Estado que como instrumento del proletariado vencedor aplasta a los enemigos de clase. Las ideas guían y hasta determinan las formas de la acción violenta. Otro tanto sucede con el terrorismo vasco, impregnado de una concepción católica de la existencia, de signo fundamentalista, con la causa sagrada de la nación en el lugar tradicionalmente ocupado por la defensa de la fe. Las ideas de martirio y de castigo personal del adversario convertido en culpable devienen los ejes de la estrategia terrorista, y el agente de legitimación del comportamiento individual de unos killers sinceramente entregados a su causa. En fin, la política de atentados del populismo ruso refleja de un lado la característica esencial del contexto político, la ausencia de instituciones representativas y el protagonismo de la autocracia, y de otro una concepción del poder ligada a la ortodoxia en el enlace entre el zar y el pueblo, que convierte a aquél en responsable personal de los males de la sociedad.
La experiencia de las “religiones seculares” puede ser extrapolada: abierta o implícitamente, el análisis de las doctrinas resulta imprescindible para entender las diferentes lógicas de la acción terrorista. El conocimiento del contexto es también necesario, al actuar dicho contexto como detonante del proceso de formación de las minorías activas practicantes del terrorismo, proporcionar los recursos humanos y técnicos, y condicionar positiva o negativamente la dinámica de actuación de los grupos terroristas.
Entre los distintos colectivos practicantes de creencias religiosas es posible encontrar un amplio espectro de estrategias en que la religión desempeña un papel más o menos intenso a la hora de apuntalar, condicionar o vetar la práctica de la violencia. Desde este punto de vista, no resulta posible alcanzar una conclusión precisa. Otra cosa sucede si la pregunta se dirige a conocer el impacto de unos determinados credos religiosos sobre los colectivos protagonistas del terrorismo: ¿qué intervención tiene la religión en estrategias terroristas claramente definidas? El resultado inmediato de este modo de proceder es que la indagación se centra únicamente en los procesos terroristas de mayor importancia. Es posible que un grupo violento se inspire en esta o en aquella religión, pero el estudio de tales fenómenos tiene sólo una importancia complementaria respecto del conocimiento de lo que de veras cuenta, el terrorismo tamil en Sri Lanka o el vasco en Euskadi.
La adopción de este enfoque selectivo lleva de inmediato a constatar que de un modo u otro existe una implicación de las grandes religiones en los principales episodios de acción terrorista en el último siglo. Con frecuencia se trata de la mencionada transferencia de sacralidad desde el catolicismo al nacionalismo, dando lugar a una construcción ideológica compleja en que los usos religiosos configuran el carácter de la militancia, la dimensión finalista ahora centrada en la independencia vista como redención, e incluso los rituales. En otros casos, una creencia religiosa como el budismo puede experimentar transformaciones que de la originaria proclamación de la no violencia (ahimsa) pueden ir a parar a la legitimación de prácticas muy agresivas. El karma negativo es irredimible e irrecuperable, lo cual favorece de inmediato la legitimidad del castigo. A pesar de ello, sería incorrecto apreciar una relación causal entre budismo y terrorismo, más allá de casos aislados, como el asesinato del presidente srilankés Bandaranaike por un monje en los años cincuenta y aun cuando el joven Saloth Sâr, más tarde Pol Pot, tomara como referente el ejemplo del “gran maestro Buda”.
En un escenario bien diverso, ya mencionado, el catolicismo entronca con el recurso a la violencia, primero, y la táctica del terrorismo, más tarde, a partir de elaboraciones doctrinales posteriores a los textos fundacionales, ya que el mensaje evangélico impide una conexión directa. La violencia consustancial al sacrificio del dios-hombre en la cruz tiene por finalidad la superación de la violencia y de la propia práctica del sacrificio. Es cierto que el carácter evolutivo de la doctrina favorece desde muy pronto la desviación hacia prácticas de rechazo radical del no creyente (San Pablo), plataforma para un ulterior uso de la violencia legítima contra él. El escenario del Apocalipsis se encuentra asimismo en la base de posteriores apelaciones a anticipar el juicio final, instaurándolo sobre la tierra, desde la Alta Edad Media a Carl Schmitt. Por su parte, la valoración positiva de la muerte en el martirio abre la posibilidad de una exaltación de la lucha contra el adversario de la verdadera fe, con el castigo del mismo tanto por medios institucionales como mediante la acción individual. En cualquier caso, la diferencia respecto del Islam es clara. En el pensamiento cristiano, los argumentos para la no violencia toman su inspiración del momento fundacional, de los Evangelios, en tanto que en el Islam el salafismo, el retorno a los orígenes, constituye la premisa para la exaltación en el presente de la yihad.
Tanto en el judaísmo como en el Islam, la violencia legítima contra el otro forma parte del núcleo de la creencia religiosa. Esto no significa que los terroristas de uno u otro credo planifiquen sus acciones con un libro sagrado en la mano, aunque también se da el caso (ejemplo: Al Qaeda), sino que en los códigos de comportamiento propios de la religión se incluye la aceptación, e incluso la imposición, de la práctica de la violencia. La relación privilegiada con Dios y la concepción de ello derivada de “pueblo elegido” y de comunidad o umma elegida, está en la base de una posible acción violenta contra otros colectivos que puede llegar a la aniquilación de los mismos si adoptan una actitud de resistencia. Desde el Éxodo al Libro de Josué, la literatura hebraica abunda en ejemplos de ese tipo. “No dejarás con vida a nada de cuanto respira”, ordena Yavé en el libro 20 del Deuteronomio. La mentalidad del terrorismo de Estado practicado por los gobiernos de Israel en las últimas décadas encuentra un soporte muy sólido en las prescripciones de la Torah.
Heredero de la tradición judaica, el Islam sistematiza el uso de la violencia como medio para alcanzar la victoria. La peculiaridad viene dada en este caso por la presencia de una divisoria trazada por el propio Mensajero de Alá entre la etapa de predicación o admonición (da’wa) en el periodo de La Meca, donde el desarrollo de un monoteísmo estricto excluye la violencia, y la etapa de esfuerzo bélico por la causa de Alá (yihad) en que adopta la figura de profeta armado, haciendo de la guerra y de la razzia (ghazuâ) el instrumento gracias al cual construye la victoria de la verdadera religión sobre sus enemigos. El carácter sagrado de la causa de Alá legitima el uso ilimitado de la violencia por parte de la umma de los creyentes, tanto en el alcance de la destrucción y de las muertes causadas a los infieles como en la elección de los medios para ejecutar dichas acciones. La secuencia de episodios recogidos en la sira o vida ejemplar de Mahoma, desde la razzia de Badr hasta el asalto al oasis judío de Khaybar —hoy invocado en sus manifestaciones contra Israel por palestinos e iraquíes—, no dejan espacio para la duda y relegan a segundo plano las reservas habitualmente esgrimidas sobre el carácter defensivo de la yihad. Hay un Islam sin violencia y con un completo desarrollo en el orden teológico, el de las azoras mequíes, lo cual no ha de ser olvidado al plantear la positiva integración de los colectivos musulmanes en los países occidentales, y un Islam fundado sobre la yihad que potencialmente puede en todo momento ser utilizado, y así ha sucedido a lo largo de catorce siglos, por los almorávides y los almohades en los siglos XI y XII, por los wahhabíes en el siglo xviii o por los fundamentalistas de hoy, para desencadenar la violencia contra aquellos que son vistos como enemigos de la fe.
La condición particular del Islam como religión que se apoya en una revelación única, con un único transmisor o mensajero, y consecuentemente rechaza la innovación como perniciosa, favorece esa posibilidad de dar ante cualquier situación de crisis el salto atrás hacia los orígenes, procediendo a legitimar el uso de la violencia. El diálogo entre el proyecto terrorista del presente y las normas sagradas del Corán, apreciable en textos tales como la carta a su familia del terrorista “Abdalá”, suicida en Leganés tras cometer el atentado del 11-m, con una única salida al exterior en las citas para servirse de la codificación efectuada en torno al año 1300 por el Sheik ul-Islam Ibn Taymiyya, nos coloca ante esta exigencia que repugna a tantos especialistas: el terrorismo islámico es el punto de llegada de una tradición formalmente ortodoxa que por encima de las incidencias del contexto se inscribe en una construcción ideológica, la arqueo-utopía consistente en oponer la perfección del modo de vida islámico, tal y como supuestamente se dio en el tiempo de “los piadosos antepasados” (salafismo), a la perversidad de un Occidente que reproduce las dos grandes agresiones anteriores, la de los paganos mequíes y la de las Cruzadas. Con un bagaje tan simple queda amueblada la mentalidad terrorista de los asesinos religiosos del 11-s y del 11-m. La conversión del contexto en protagonista sirve únicamente para ocultar el fondo del problema.
Es más, las actuaciones de Mahoma en sus años de profeta armado ofrecen un verdadero manual del uso implacable de la violencia desde un punto de partida de inferioridad y con absoluto desprecio a cualquier interferencia moral sobre la elección de los medios dirigidos a obtener la victoria final. El exterminio del clan judío de los Banu-Qurayza es un buen ejemplo, y otro tanto sucede con el aplastamiento de los defensores de Kahybar, que inmediatamente propicia la rendición sin combate de los judíos de otro oasis, el de Fadak. Estamos en línea con la recomendación de alternar la propuesta de rendición pactada y el exterminio que expresa Deuteronomio 20,10.
El maquiavelismo a ultranza llega a la propuesta de códigos de comportamiento frente al adversario calificables en sentido estricto de terrorismo, y que de hecho proporcionan un repertorio de formas de actuación para el terrorismo islámico de nuestros días. Ante la imposibilidad o inconveniencia de recurrir a la razzia, el profeta ordena recurrentemente la eliminación de aquellos enemigos que a título individual destacan en la oposición a sus designios. Para ello presenta el acto como un servicio a Alá, solicitando un voluntario, lo cual explica que haya sido recogido el nombre glorioso de los verdugos, y espera del mismo un efecto de intimidación. Ese es el caso de los asesinatos del judío al-Ashraf, de abu-Afak y de la poeta Asma bint Marwan, o en cierto sentido de la historia de Muhayyisa, que cumple la orden del profeta de matar al primer judío con el que se encuentre. Su hermano se convierte al comprobar el poder del Islam y otro tanto hace la familia de la poeta. La dinámica de orden de muerte por servicio a Alá, formación de un grupo de ejecutores (fedayines) de tal orden y asesinato por sorpresa de la víctima/adversario, con efectos intimidatorios, todo ello dentro de una secuencia seriada, constituirá la pauta de actuación de la secta de los asesinos en los siglos XI y XII. No es otra la lógica de acción de los comandos de Al Qaeda.
La consecuencia aparente de este análisis es que nos encontramos en un callejón sin salida ante la expansión de un Islam radical propicio a la práctica del terrorismo, y esta estimación resulta válida si consideramos inevitable la aceptación generalizada por los creyentes de hoy de la doctrina de la yihad del periodo de Medina. Sabemos, sin embargo, que en la historia del Islam esta orientación ha estado siempre latente, pero en muchos periodos no ha prevalecido. El Islam de los hadices sobre la yihad, de Ibn Taymiyya y de Abdul Wahhab es un producto de la reciente arqueo-utopía salafista, aun cuando sus referencias doctrinales sean muy sólidas. La solución reside en insistir sobre la divisoria marcada por la propia biografía de Mahoma, y recordar que la construcción teológica en su integridad está recogida en las azoras de La Meca, y en ellas yihad no connota guerra, sino esfuerzo del creyente hacia Alá y defensa de la revelación mediante el discurso, no por las armas.
Es un problema práctico, pues la presencia de fuertes mi-norías musulmanas en los países occidentales puede y debe conducir a su integración en un marco pluralista, en respeto estricto de su fe, cerrándose el paso al mismo tiempo a la difusión de una doctrina que desde la oposición radical a la yahiliyya de Occidente y en nombre de la yihad sólo puede conducir a un enfrentamiento sin salida. En esta coyuntura, tampoco reside la solución en dar visto bueno a la expansión de una supuesta alternativa modernizadora, como la que propugna Tariq Ramadán, de fachada pluralista y de núcleo anclado en las ideas para él “reformistas”, en realidad fundamentalistas, con origen siempre en Ibn Taymiyya y paso obligado por Abdul Wahhab, el fundador de la ortodoxia saudí, y los Hermanos Musulmanes. El objetivo buscado por el nieto de Hassan al-Banna, en nombre de un islamismo remozado, consistiría en la constitución de una umma como comunidad cerrada de los creyentes, dispuesta a jugar la baza de la democracia, pero en realidad orientada a formar una microsociedad alternativa en que germinarían sin dificultad las semillas de la violencia1. –
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).