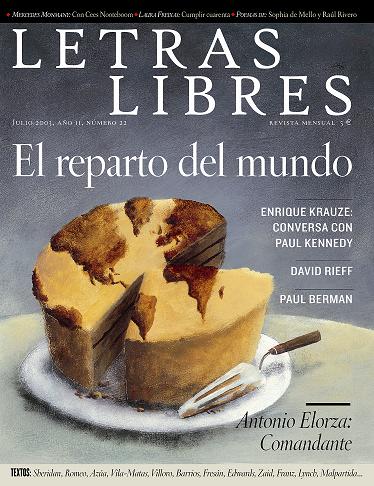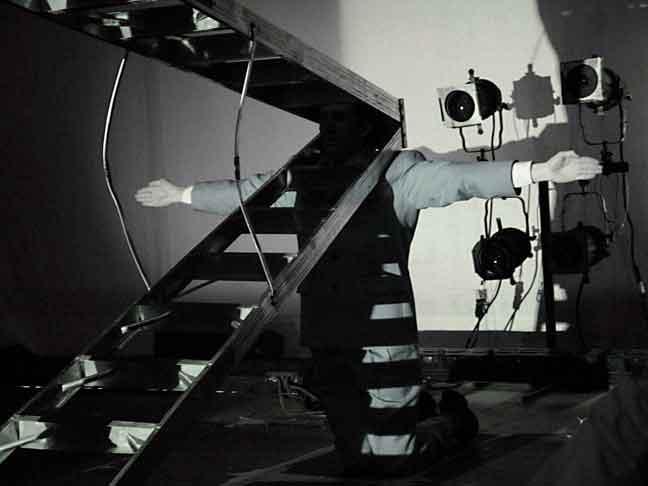La madre lo llamó por teléfono. Lucas estaba muriéndose. “Soy la madre de Lucas. Está muriéndose”. Tenía la voz cansada. “Creo que le gustaría verte”. De eso hacía dos semanas.
Miró el largo pasillo pintado de verde, ese verde desvaído de urinarios y hospitales. Había sido difícil encontrar el momento para venir.
Dormía de día y trabajaba por la noche como portero en la discoteca Radikal. Pero lo más difícil había sido aceptar que la madre le hubiera elegido a él para hacer compañía a su hijo moribundo. A él, que no veía a Lucas desde hacía más de un año.
A pesar de los desinfectantes, olía a calor, a descomposición. Una guirnalda roja recorría el techo como una mancha de sangre; cayó en la cuenta de que era Nochebuena. Sabía, por supuesto, que era Nochebuena; estaba allí porque el 24 de diciembre no abren las discotecas. Pero antes de ver la guirnalda esa fecha era un simple dato y ahora se había convertido en una trampa. La luz blanca convertía el corredor en una jaula. Se arrepintió de haber ido. De todos los días posibles había elegido precisamente éste para visitar a Lucas. Tendría que desearle feliz Nochebuena a un tipo que estaba agonizando.
Indeciso, se acarició la cabeza afeitada. Las manos resbalaron, húmedas, sobre el cráneo también húmedo. Sacó un pañuelo para secarse el sudor. Después de todo, quizá ya fuera demasiado tarde. Lucas estaba en las últimas hacía dos semanas y la muerte es tan puntual que, a menudo, llega antes de tiempo. Lo mejor sería acabar cuanto antes. Entraría, miraría la cama vacía y se iría. Con renovado brío, sustrajo una de las cestas con flores que se amontonaban a la entrada de una habitación. Alguien le contaría luego a la madre que un joven había llegado con un regalo para el hijo. Y le daría las flores.
Sujetando el asa de mimbre, siguió las indicaciones: la tercera puerta a la derecha, la segunda cama a la izquierda, el segundo enfermo de sida.
Cubierto con una colcha azulada había un cadáver que no estaba muerto: parpadeaba mientras miraba atentamente la pantalla del televisor que colgaba del techo. Le costó reconocerlo. Es complicado distinguir una calavera de otra y eso, la calavera, era lo único que quedaba del rostro de los cuatro pacientes que había en la sala. Hasta que advirtió el tatuaje en el cuello: un chapucero Yoda en tinta verde. Era él. Sorteó las sillas donde se sentaban los familiares del primer enfermo y, con un gesto de la cabeza, saludó a los del tercero. El de la esquina estaba solo. Parecía dormido.
—Lucas, soy yo.
El rostro de Lucas se crispó. Una mujer mayor vestida de negro, probablemente la madre del primer enfermo, se levantó para echar una moneda en la ranura del televisor, que se había apagado repentinamente. Volvió la imagen a la pantalla. Un anuncio de turrón. Lucas sonrió. Una mueca.
—¿Te apetece un poco de turrón? Puedo ir a comprar… —el amigo colocó la cesta en el suelo, dispuesto a escapar de allí cuanto antes. Demasiado tarde. En el futuro, cuando pensara en Lucas, sólo recordaría a aquel espectro parpadeante que acababa de girar la cabeza para mirarle.
—¿Has traído monedas?
—Sí, creo que sí.
El espectro clavó los ojos en las manos del hombre hasta que éste comprendió y sacó la calderilla del bolsillo.
—Déjalo ahí —señaló la mesilla con un breve movimiento de cabeza—. Es para la tele. Hay que pagar para verla.
Su voz había cambiado: era más ronca y, sin embargo, había en ella algo muy frágil.
—¿Tú qué haces aquí? ¿Te ha llamado mi vieja?
No supo qué contestar. No sabía qué decir. Las orejas de Lucas sobresalían de la calavera como dos cucuruchos con el pico apuntando hacia los lados. Fijó la vista en el largo tubo conectado al brazo derecho del enfermo. Parecía una vena transparente que hubiera escapado del cuerpo consumido y, allí fuera, al aire, creciera y creciera en un intento desesperado de seguir siendo antes del colapso final. Un líquido baboso subía y bajaba por ella mientras Lucas hablaba:
—Se me había olvidado lo feo que eras. Y calvo estás todavía más feo… ¡Joder, qué tío tan feo!
—Estás igual que Yoda —balbuceó el amigo, mirándole tímidamente a la cara.
—Me va a costar la muerte, pero he conseguido el mismo color verde. Igual me contratan para la próxima entrega de La Guerra de las Galaxias. Si aún estoy vivo —repuso sarcástico Lucas—. ¿Y tú? ¿Aún vas de negro o te has vestido de luto para verme?
El hombre esbozó una nerviosa sonrisa de conejo. Lucas, sin embargo, estaba tranquilo. Hasta animado. Probablemente las drogas que le daban para que no sufriera tenían un efecto euforizante.
—Me has comprado crisantemos. ¡Buen rollete!
—¿Crisantemos? Son margaritas —le corrigió la primera madre.
El amigo empujó la cesta bajo la cama de un puntapié. Hasta los labios se le habían puesto blancos. Había oído que algunos enfermos de sida pierden la cabeza, pero Lucas parecía conservar intacta hasta la mala hostia:
—Margaritas… ¡Qué chungo, tío!
El líquido subía y bajaba espasmódicamente por la vena de plástico. Cada sacudida, un escupitajo. Puah, puah, puah, puah. Los ruidos que hacían los cuerpos de los enfermos resonaban, de repente, en la sala. El televisor se había apagado, dejando paso a un eco quejumbroso. Los ojos de Lucas empezaron a moverse enloquecidos de derecha a izquierda. Parecían dos moscardones atrapados en un tarro, chocando una y otra vez contra las paredes de cristal. El cristal era verde. Otra mujer, probablemente la madre del tercer enfermo, se dirigió al aparato con el monedero en la mano. Arrastraba los pies y las baldosas arrancaban de sus zapatillas un quejido de goma. Acababa de introducir la moneda cuando se escucharon estertores. Con repentina agilidad, se precipitó a la cama de su hijo.
Gotas de sudor ácido entraron en los ojos del visitante. La mujer, ahora borrosa, le dio un golpe brusco a su marido, que se había quedado dormido con la cabeza vencida hacia atrás y la boca abierta. Tenía el cuello tan curvado que el aire se estrangulaba al pasar. Despertó con un jadeo ahogado. De manera automática, se subió la cremallera del chándal y se calzó los zapatos, pero al minuto balanceaba la cabeza, dormido de nuevo.
—Nos estamos muriendo y nos hacen pagar por lo único que nos distrae. ¡Dicen que son médicos, pero son verdugos! —exclamó Lucas.
Las madres asintieron con indignación. “¡Es una vergüenza!”, profirió una. “¡No tienen corazón!”, acusó la otra. Y las dos cabezas redoblaron sus movimientos de condena.
—En lugar de enviar al cuervo, podían traernos un televisor y llevarse este tragaperras —continuó Lucas.
—¿El cuervo? —Al amigo le salió un gallo al preguntar.
—Ése sólo aparece cuando huele la muerte, pero como hoy es Nochebuena ha venido a contarnos cuentos. Casi nos mata de aburrimiento… La verdad es que morirnos nos cuesta poco esfuerzo.
En ese momento la pantalla se quedó negra.
—Pero ¿tú has visto?
La indignación rompió la voz de Lucas en una tos que le sacudía el cuerpo como un garrote. El amigo corrió a echar una moneda al televisor, pero la imagen no calmó esta vez al enfermo. El tubo temblaba como si fuera a salir despedido del brazo, la piel verdosa se volvió más verde. Las madres hicieron un gesto resignado. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Ahora se le pasa? ¿Le llegó la hora?
Hasta que lentamente desapareció la tos.
Era el momento de marcharse.
—Lucas…
—¿Qué?
La tercera madre se acercó al visitante con una caja de bombones. Antes de alejarse hacia la primera madre, le dijo: “Dios se lo pague. Es muy duro pasar la Nochebuena solo en un hospital”. Y, en un susurro tan fuerte que todos la oyeron, añadió: “No tendrán otra”.
—Lucas…
—¿Qué? —En sus ojos se reflejaba la Barbie con su larga melena rubia. Habían creado un videojuego de la muñeca para las Navidades.
—¿Qué os contó el cura?… ¿Qué cuentos?
Lucas apartó brevemente la vista del anuncio:
—¿Qué nos va a contar? Lo de siempre: que si Jesús nació hoy, que si el buey y la mula, que si la cueva…
Sucedió lo inevitable: el televisor se apagó. Fue sólo un instante, pues enseguida una madre introdujo una moneda, pero Lucas torció el gesto:
—¡A Jesús lo quería ver aquí! Nos iban a comprar un televisor panorámico y un dvd de la hostia, que a Jesús no le chista nadie. Ni de pequeño se atrevían a ponerle la mano encima, ¿o no es verdad?
La tercera madre sonrió, igual que se sonríe a un hijo cuando dice una frase ingeniosa. Su marido roncaba.
—Y la primera enfermera que protestase, a la calle. Expulsada a golpes, como los mercaderes del templo.
El amigo rió la broma con alivio. Unos chistes más y podría despedirse. La tercera madre movía los labios como si estuviera rezando, mientras acariciaba la medalla de oro donde llevaba grabado el Corazón de Jesús.
—Hay que entenderle —continuó Lucas—. Tuvo una infancia muy dura. Primero aparece Herodes, un tipo que sin conocerle ya intenta matarle. Y luego, a torear las burlas de los vecinos. A ver cómo explicaba el chaval quién era su padre, porque el barrio entero sabía que no era hijo de José. Y si alguien no lo sabía, ya se encargaba de informarle su propia madre que padre, lo que se dice padre, no había. ¡Menuda papeleta! Imagínate lo que debe ser nacer en esa familia, sin un duro y encima con ese mote horrible, “Cristo”.
Había un destello de burla en los ojos de Lucas. Ni siquiera prestaba atención al televisor, que llevaba apagado un buen rato:
—Y Jesús: que no me llaméis Cristo, que no me llaméis Cristo…
Se detuvo expectante; su silencio era una invitación al amigo para que hablara, pero éste callaba, obstinado en un extraño desafío que sólo ellos parecían entender. Hasta que, con un suspiro, cedió:
—Bueno, tampoco es para tanto.
—¿Cómo que “tampoco es para tanto”? ¿A ti te gustaría que te llamaran Cristo? ¿Te gustaría?
Lucas vociferaba triunfante:
—¡¿Te gustaría que te llamaran Cristo?!
Las mujeres le observaban atónitas. Hasta el marido había despertado y movía la cabeza de derecha a izquierda, como si los gritos le estuvieran golpeando. La voz ronca resonaba en la sala:
—Di, ¿te gustaría?
—¡Qué vergüenza! ¡Blasfemar en Nochebuena! —exclamó la primera madre.
La tercera madre se santiguó:
—¡Ay, qué pena! ¡Dios mío, qué pena!
El amigo tuvo la desagradable sensación de haber vivido ya este momento. Se giró hacia la primera madre y se llevó discretamente un dedo a la sien. Era obvio que la enfermedad había trastornado a Lucas. La mujer le miró con odio. Se vio a sí mismo levantarse, andar hasta la puerta, atravesar el pasillo, bajar las cuatro plantas saltando de cuatro en cuatro las escaleras y salir al aire frío de la calle. Ya sería de noche…
Demasiado tarde.
Aquella voz ronca le devolvió a la silla de la habitación, al olor caliente, a la luz blanca:
—¡Señoras, si yo tengo madera de apóstol! Yo hubiera seguido al Maestro sin dudarlo. Ni trabajo, ni familia, ni leches. A recorrer el país haciendo espectáculos de magia. Jesús era el David Copperfield de la época. ¿Qué digo? Era aún mejor: que se acababa la bebida, allí estaba él para transformar el agua en vino. Y no en cualquier tintorro, en un Don Simón para salir del paso. ¡No! Él transformaba el agua en un Gran Reserva. Te digo yo que se lo debían rifar en las fiestas.
—¡Joder, Lucas! —exclamó el amigo, intentando callarle, pero la voz salía a borbotones por la vena de plástico en una hemorragia irrefrenable. A ver quién lo paraba, si se estaba muriendo.
Una silla cayó al suelo con estrépito. La primera madre y la tercera madre, seguidas por el marido, salieron de la habitación. Lucas levantó un poco más la voz:
—¡Un tío con carisma, ese Jesús!
Era el momento de marcharse.
Como si le hubiera leído el pensamiento, Lucas se incorporó en la cama y con cuidado extrajo el largo tubo de plástico de su brazo. Sacó un destornillador del cajón de la mesilla y, lentamente, se dirigió al televisor.
—¿Dónde vas? ¿Qué haces? —se sobresaltó el amigo.
—Ésas han ido a avisar a la enfermera.
Un par de movimientos y había destripado el cajetín del aparato:
—¡Toma, guarda esto! —le ordenó, mientras le pasaba una pila de monedas. Los ojos le brillaban.
El amigo miró asustado a los demás enfermos. Permanecían inmóviles y callados con el rostro tendido hacia el techo.
—Pero…
—Lárgate rápido antes de que vuelvan. ¡Vamos! ¡Fuera!
—Lucas…
—Para que te compres un regalo estas Navidades, Cristo.
Cristóbal no oyó más. Mientras corría, las monedas saltaban en sus bolsillos como cascabeles. –
Detrás de las páginas: Junio 2016
Un recorrido por nuestro número de junio, en voz de algunos colaboradores.
La cultura bajo los Kirchner y Macri
Las políticas culturales de los últimos gobiernos de Argentina han ido de un extremo a otro: de una gestión dinámica, que favoreció el amiguismo y la opacidad, se pasó al abierto antiintelectualismo.
La crisis como método
Director y dramaturgo, Alberto Villarreal ha dirigido más de una veintena de obras de teatro, entre las que figuran Máquina Hamlet / Vía Crucis con…
Una entrega condicional
La otra noche soñé con Frei. Su imagen callada no entró a mi subconsciente sin ayuda: me acosté pensando en cómo empezar este artículo cuando, de…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES