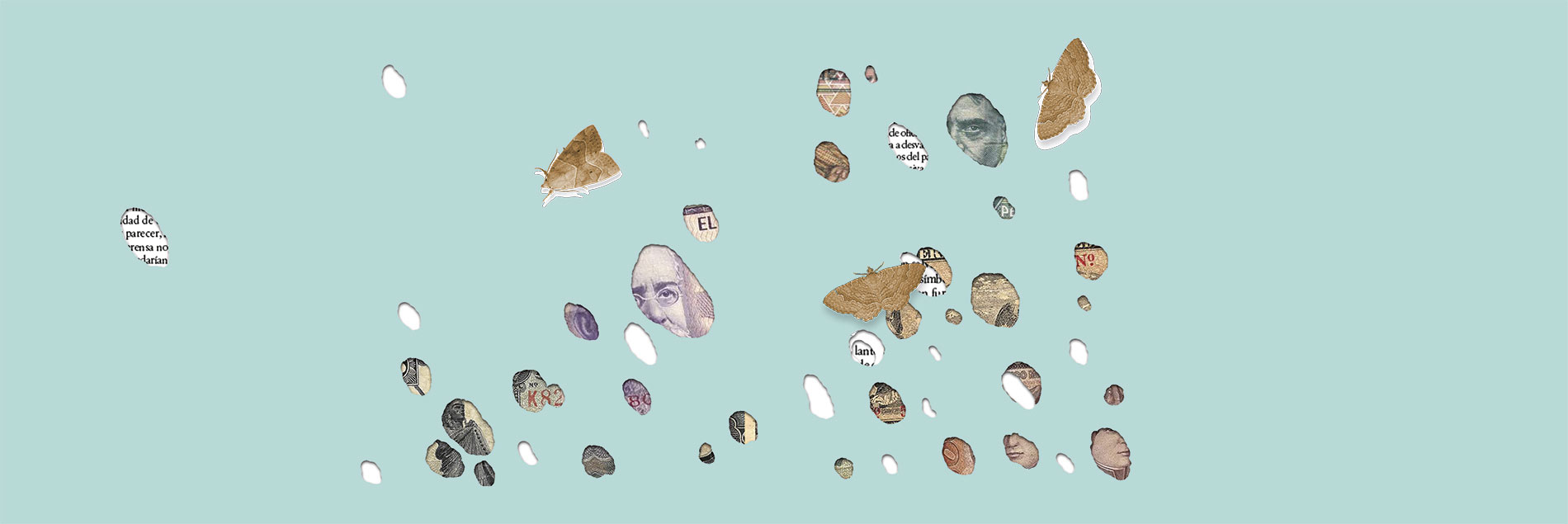Un escritor en el siglo XIX escribe que una ballena blanca surca un océano y un lector en el siglo XXI oye el malévolo ruido que su cuerpo despide sobre las aguas. Un poeta de la antigüedad describe a un padre arrodillado frente al asesino de su hijo y un lector contemporáneo siente el calor de sus labios besando las manos homicidas. El territorio de la ficción que fabuló un escritor en otro tiempo, en otro lugar, en otra lengua, se convierte para el lector de cualquier tiempo, de cualquier lugar, en un presente sólido y luminoso, con cuerpos y rostros, aromas y sonidos, emociones y actos imperecederos. La literatura que no tiene tiempo, que en cierto modo ocurre por encima del tiempo, puede ser definida como un eterno presente, un presente activado por la lectura. Incluso los hechos más rutinarios son sagrados para un escritor. Los lectores nos convertimos en portadores de algunas de las palabras, de las imágenes, de los personajes de ese libro, y con ellos seguimos viviendo siempre. Nuestros libros son nuestra biografía clandestina. No expresan lo que vivimos sino lo que hubiéramos querido vivir. La imaginación de cada uno de nosotros es, en otras palabras, equivalente a los libros que hemos leído y que conservamos en la memoria. Nuestra biblioteca es nuestra memoria secreta, el espejo de nuestras obsesiones y traumas. Gracias a esa memoria secreta, podemos vivir de un modo más pleno. Pero no vivir la vida de todos los días sino otra clase de vida, una vida más fulgurante y sólida, aquella que no conocíamos, que solo conocemos en los libros, en esa zona íntima que solo nuestros autores han palpado.
Pero quizá no recordamos propiamente libros sino algunos pasajes que los representan. Por ejemplo, el momento en el que Ana Karenina se enfrenta al ferrocarril con un miedo similar al que tenía cuando se tiraba al agua siendo niña o el instante iluminado en el que Borges abre la puerta del sótano y distingue un tornasolado fulgor. O el episodio en el que Javert se tira al río después de ser salvado por Jean Valjean, y el momento en el que madame Bovary besa la cruz, con el más grande beso de amor que jamás diera. Algunos pasajes, algunas frases, se convierten en un acto de magia. Nuestra memoria a lo mejor los ha modificado y a la vez nos han convertido en quienes somos.
Estos pasajes están atados a ciertos espacios y tiempos. Tengo asociado mi recuerdo de Melville a mis viajes en los metros de Madrid, cuando vivía allí. Fue en el año de 1977, durante esos viajes en ese metro en el que los pasajeros discutían el retorno de la democracia a España, cuando la obsesión del capitán Ahab entró para siempre en mi corazón, y cuando la imagen de la ballena blanca surcando el océano malévolo formó por primera vez parte de mi vida. Del mismo modo, mi recuerdo de Los miserables está atado a la casa de la que entonces era mi novia y ahora mi esposa, Kristin, en Austin. No puedo separar mis imágenes de Jean Valjean –en especial de su muerte, que me hizo llorar copiosamente mientras leía ese pasaje– de las de los árboles que se cernían sobre ese balcón de madera de su casa. Lo que quiero decir es que la revelación de algunos de los pasajes que me deslumbraron fue tan intensa que recuerdo todo lo que ocurría a mi alrededor en ese instante, como si mi relación con el mundo hubiera cambiado de pronto. Me imagino que todos tendrán recuerdos de los libros que leyeron atados al lugar en el que esos libros entraron a formar parte de sus vidas. Cuando leí Moby Dick tenía veintitrés años y acababa de llegar a España, y cuando leí Los miserables tenía casi treinta, vivía en Estados Unidos y estaba muy enamorado. Creo que esta asociación entre la vida del lector y la lectura de la obra es siempre parte esencial de nuestra biblioteca personal. Recordamos dónde y cuándo hemos leído los libros de nuestra vida y esos libros impregnan esos tiempos y lugares, y quiénes éramos entonces en ellos. La vida que nos rodea es siempre también parte de nuestra lectura porque los libros son también sobre la vida, sobre la vida concreta, sobre la vida de los personajes pero también sobre la vida individual, irreductible del lector, desde la cual asimila e interioriza un libro.
Cada lector, por lo tanto, lee un libro desde algún lugar y desde algún tiempo. El mismo libro, leído en épocas distintas de nuestra vida, es un libro distinto, como bien descubrió Borges en “Pierre Menard, autor del Quijote”. Nuestra biblioteca personal es tan relativa como lo somos nosotros. Pero una gran obra les puede decir algo esencialmente parecido a muchos lectores, en muchos lugares y tiempos. El Quijote o Hamlet, leídos en diferentes épocas de nuestras vidas, toman significados distintos. Estas obras contienen pasajes que por refracción albergan los anhelos y frustraciones de distintas edades, distintas identidades dentro de nuestra multiplicidad de rostros de lector.
Todos, cualquiera sea nuestra cultura o lengua, celebramos a Shakespeare o a Cervantes. Y eso ocurre porque esos dos autores supremos, al igual que Joyce, al igual que Víctor Hugo, al igual que Borges, demostraron que en todo texto literario hay un encuentro entre lo mundano y lo sagrado, entre lo contingente y lo permanente, entre lo individual y lo colectivo. La narrativa es la gran integradora de los niveles de objetividad y de subjetividad de la experiencia. De algún modo, una gran historia logra que lo cotidiano aparezca tocado por la magia de lo sagrado. La forma que adquiere el lenguaje y la potencia de la visión logran esa proeza, la gran proeza de un escritor. No sé por qué, de pronto los viejos restaurantes de carretera tienen una dimensión mágica en los cuentos de Raymond Carver y una caja de cerillas tiene una reverberación sagrada en el relato de Chéjov. Nunca voy a olvidar esa caja de cerillas y esos asientos redondos y vacíos en un diner junto a la carretera. La soledad de los seres humanos está reflejada en esos lugares creados por sus autores, como nunca la habíamos visto en la vida real. Estas palabras que tienen un sentido tan utilitario y con frecuencia banal entre nosotros adquieren en manos de un gran escritor, sin perder su naturaleza terrenal, un poder de iluminación de la realidad, que las hace únicas. Recuerdo aquí siempre la frase de James Joyce para quien la operación de un escritor –la de convertir los elementos de la vida real en la materia de un arte que aspire a la eternidad– es una proeza similar a la de la consagración en la misa cuando el sacerdote convierte el pan en el cuerpo de Cristo. Esta idea de James Joyce siempre me ha inquietado, que el arte es la operación de conferir una naturaleza sagrada a la materia terrenal con la que trabaja: lo efímero en lo duradero, lo material en lo esencial. De acuerdo a esto, tal vez una manera de definir la literatura es el encuentro de las palabras con lo sagrado.
Una consigna romántica muy antigua nos dice que los libros nos ayudan a evadir la realidad. Esta es una verdad a medias, que incluye su contraparte. Los libros nos ayudan a evadir la realidad pero también a entender, a profundizar, a vivir más plenamente la realidad. Viajar por mar no será lo mismo para un lector después de haber leído a Conrad. La ciudad de París no será la misma para un visitante que ha leído a Balzac. Recuerdo que la primera vez que llegué a París lo primero que hice fue conocer el barrio latino y el de Saint Marceau, cuya descripción me había impresionado tanto al comienzo de Papá Goriot. Desde entonces, nunca he podido ver ese barrio sin pensar que la señora Vauquer y Rastignac y Vautrin merodean por allí. Cada gato que he visto en ese barrio me ha parecido el gato de la señora Vauquer, tan grotesco como la dueña que lo espera en algún lugar de su maloliente pensión. Siempre he creído que la literatura juega con verdades a medias exageradas al doble. La ambición, la mezquindad, la generosidad de los seres humanos que he conocido siempre ha estado influida por las de los personajes de las novelas de Balzac. Si bien es cierto que nos olvidamos del mundo real mientras leemos, después de la lectura volvemos a él convertidos en otras personas. Los autores acomodan, idealizan, deforman, degradan la realidad y ese prisma es el que nosotros mantenemos con nosotros, en nuestra biblioteca personal. Cada vez que llegamos a Madrid o a Buenos Aires o a Londres, las frases o escenas de Galdós o de Borges o de Dickens están con nosotros, ofreciéndonos en la realidad las ciudades que ellos pusieron en nuestro corazón. Y sin embargo, también, podemos sentirnos decepcionados al ver la realidad que escribieron los autores. Cuando llegué a Alexanderplatz en Berlín, por ejemplo, pensé que no estaba a la altura de las descripciones de Alfred Döblin. Vemos la realidad a través de los libros y a los libros a través de la realidad. Nuestro modo de percepción del mundo ha cambiado después de un libro. Es por eso que la biblioteca personal, ese arsenal de recuerdos de los pasajes de nuestros libros, es un prisma a través del cual reconocemos, percibimos y vivimos en el mundo. Creo que lo que lleva a las personas a leer no es huir de este mundo en la ficción sino creer, por un instante, que no hay diferencias entre este mundo y el de la ficción.
Con todo esto quiero decir que la biblioteca personal no es la que tenemos en los anaqueles sino la que tenemos en la memoria, en la mente y en el corazón. La que tenemos en los estantes puede alimentar y servir de base a esta última, pero la biblioteca íntima, la de nuestros recuerdos, la de las frases que recitamos de memoria y la que viene a nuestra ayuda en los momentos decisivos de nuestra vida, es la nuestra.
Y sin embargo, cada uno creo que construye su biblioteca en relación con uno mismo. Los autores que escoge, las frases que lleva consigo, son parte del cuerpo de cada uno. Tengo en el mío algunas frases, no siempre de novelas. “Tuve a la belleza en mis rodillas, y la encontré amarga y la injurié”, y también “La candente mañana de febrero en la que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que ni por un momento se rebajó al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios”, y también “Esa mañana, después de una noche de sueños intranquilos, Gregorio Samsa comprendió que se había convertido en un enorme insecto”. Esta lista, como la de cualquier lector, podría seguir hasta el infinito. No hay mejor momento en una conversación con un amigo que encontrarse con la misma biblioteca de la memoria. De pronto alguien con quien hablamos de libros recuerda algunos pasajes conocidos y de pronto recitamos alguna frase juntos.
Creo que me di cuenta de la importancia de tener una biblioteca personal poco después de la muerte de mi padre, cuando yo tenía catorce años. Mi padre murió de un modo muy repentino en el mes de noviembre de 1968, y recuerdo que las semanas del verano que siguió leí con mucha intensidad y pasión la poesía de Vallejo. Ya conocía algunos de esos poemas, pero a la luz de esa repentina sensación de soledad, creo que los leí, es decir los viví de un modo más pleno. Me di cuenta entonces de que había una extraña afinidad entre mi vida de entonces y esos versos. La experiencia de la orfandad, del estar a la deriva en el mundo que rueda “como un dado roído y ya redondo” en la descripción de Vallejo, era mi experiencia personal. Por primera vez me pregunté cómo era posible que un poeta pudiera expresar una experiencia esencial, la de la orfandad respecto del mundo, en las palabras tan exactas y ambiguas de su poesía. Allí, en esos versos dislocados, tan desamparados y potentes, desprovistos de adornos, estaba el testimonio de una experiencia que yo podía compartir con el escritor. ¿Cómo era esto posible? Yo encontraba consuelo en la obra de Vallejo, que había muerto muchos años antes. Encontraba más consuelo en esos versos que en lo que me decían amigos y parientes, personas que conocía. Porque Vallejo había transfigurado las palabras, les había dado un nivel simbólico tan fuerte, que hacía que en ellas pudiéramos reconocernos todos los que habíamos experimentado la pérdida y la soledad. El poder del lenguaje literario por unir conciencias, por integrar y reunir, se me apareció de un modo pleno por entonces. Creo que nunca me he recuperado de ese descubrimiento, y aún hoy cuando leo los versos de Vallejo redescubro el mundo sin mi padre y sin un padre.
Nuestras bibliotecas personales pueden ser compartidas gracias a encuentros de lectores, como este. Aquí podemos repetir juntos lo que creo que son las dos grandes máximas de escritores y lectores. Qué grande y variado es el lenguaje, y qué grande y variada es la vida de cada ser humano. ~
(Lima, 1954) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Otras caricias (Penguin Random House, 2021).