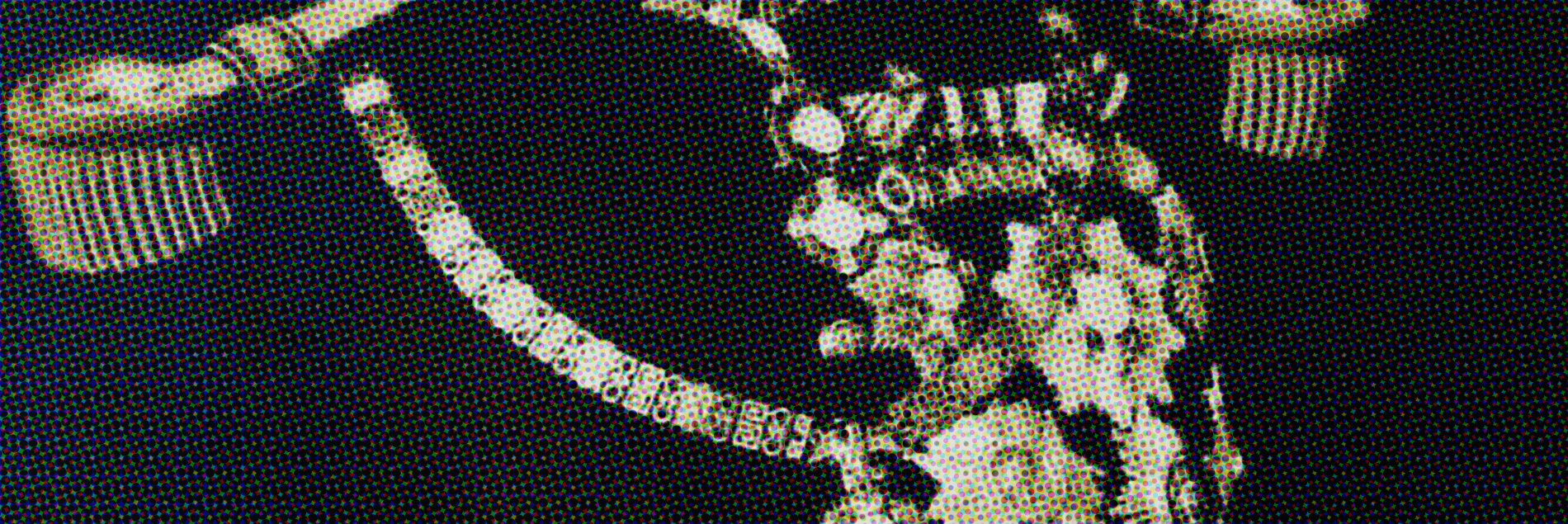Antes de padecer una larga hepatitis, consideraba al cuerpo mi más discreto cómplice. Aun en los instantes de mayor plenitud, mi cuerpo debía conformarse con ser testigo presencial de sus mismas obras. Cuánta nobleza la suya: permitir dos o tres orgasmos consecutivos, la digestión de una comida interminable, una proeza atlética para esquivar un atropellamiento o el saldo blanco de un fin de semana en los más bajos fondos sin pedir nada a cambio, sin protagonismos –y, sobre todo, sin antagonismos.
Pero en la enfermedad nada más íntimo e intransferible, nadie más intruso e indiscreto, que el cuerpo. Una vez convertido en la única historia que sabía contar a los demás ya no hubo forma literalmente humana de alejarlo, mantenerlo a raya, ponerle límites. Tuve que hacerme uno con mi cuerpo. Abandoné los otros que engendré en la salud para ser por vez primera una y mil veces, sin memoria alguna, éste que soy. Éste, sin grandes amores ni viajes exóticos, sin hombría ni ficción, sin deudas en el banco ni experiencias sobrenaturales. Éste, recién casado en la pobreza con su cuerpo de siempre, sin saber cómo mantenerlo.
“Me siento como una criatura mitológica –confiesa Alphonse Daudet en su diario En la tierra del dolor– cuyo torso estuviera encerrado en una caja de madera o de piedra y, poco a poco, se fuera entumeciendo y solidificando. A medida que la parálisis va apoderándose de él, de abajo arriba, el enfermo se vuelve un árbol o una roca, igual que una ninfa de Las metamorfosis de Ovidio.” Más allá del reposo absoluto, de la reclusión por tiempo indefinido que conlleva un padecimiento como la hepatitis, el paciente queda confinado a una cárcel de mínima seguridad. Sin poder huir de la preocupación de las consultas, los exámenes y honorarios médicos, del dolor que lo entume y solidifica, resguarda el tesoro de su progresiva inmovilidad. Un tesoro que no puede heredar a nadie porque en su interior oculta algo vivo, tenuemente vivo, como un insecto en una gota de ámbar: un patrimonio formado con tesón, horror y fe. Ese patrimonio en disputa no es otro que su cuerpo: el cónyuge que lo visita a diario, la celda que lo resguarda, el único título de propiedad que podrá disponer cuando salga libre.
Asegura Daudet que “el enfermo se vuelve un árbol o una roca”. Y, sin embargo, respira. Es Daphne, todavía consciente cuando las ramas de laurel comienzan a cubrirla toda. Es una estatua de pórfido sin concluir, la representación de un centauro mortal y horrorizado. “Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, / y más la piedra dura porque ésa ya no siente”, escribió Rubén Darío en versos que parecen ampliar la afirmación de Daudet. Sin embargo, el árbol y la piedra dura jamás conocerán la libertad, condicional si se quiere, del enfermo recién curado o fuera de peligro.
Un lunes de enero de 2009 abandoné la Clínica Lomas Altas para abordar un taxi; tras llegar a casa de noche, dormí a pierna suelta, regresé a mis labores cotidianas al día siguiente y en un paseo por el Parque México, camino a una cena, cerré los ojos y llené mis pulmones de aire. Pese a haber respirado con una sensación inédita de paz, lo hice también con un dolor y una nostalgia incomprensibles. Como Merlín, al escapar del tronco o de la roca donde la maga Vivian, su joven y hermosa amante, consiguió aprisionarlo.
Mi cuerpo y yo volvimos a ser los cómplices de antes: él un dechado de nobleza y yo, un ejemplo de ingratitud. Ya vendrá el día en que, según Antonio Porchia, seremos una misma cosa perfectamente sana.
– Hernán Bravo Varela

(Ciudad de México, 1979) es poeta, ensayista y traductor. Uno de sus volúmenes más recientes es Historia de mi hígado y otros ensayos (FCE, 2017).