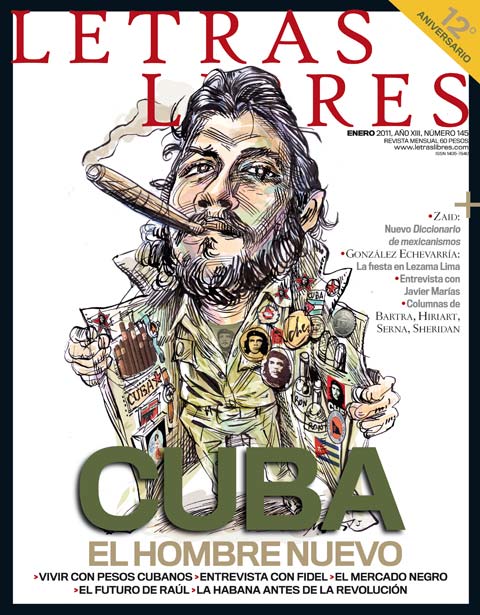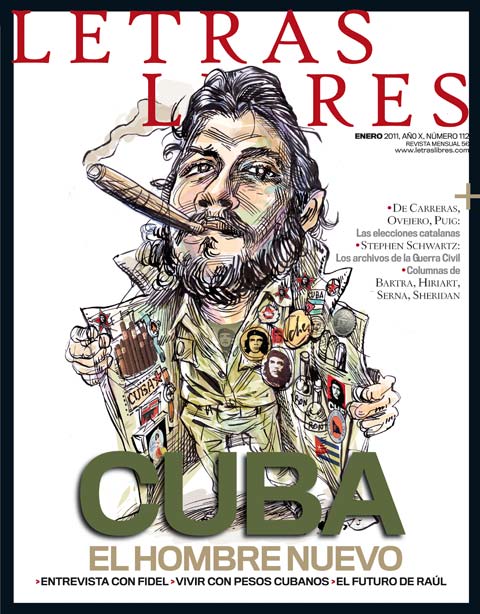Entras en el ático del tipo. Te ha mostrado el resto de la casa: está orgulloso de lo que ha hecho en la vida. Sonatas para él y su esposa y un pequeño Škoda para su hija. (Pronto aparecerá. La hija, hay que puntualizar.) A esta enorme casa en gk1 no se le puede poner un pero; nadie puede decir: “Este tipo es un fracaso. Este tipo ha intentado triunfar en vano.” No: esta mole tiene cuartos dentro de cuartos y habitaciones añadidas y detalles traídos de todas partes del mundo y una piscina en forma de riñón y, más que nada, columnas. Así que te ha mostrado todo –los baños daneses y la marquetería del suelo y el cuarto de la piscina, y ha sido un largo día de sol y cocteles y relatos de celebridades y te sientes un poco aturdido y los otros invitados están un poco hartos de la visita guiada– y por fin llegan al ático. Pisos relucientes y decorados de oro y brumosas luces ocultas. Y toda esa amplitud digna de una cancha de tenis está llena de estatuas de Ganesha. Digamos cien. Todas idénticas: dos metros de altura, apretujadas, torsos de tamaño real, sin lugar para mover sus brazos de bronce o sus rechonchos pies cruzados. Es ciertamente un espectáculo pero el tipo no explica nada. Alguien pregunta, ya saben:
–¿Por qué… mmm… tantas? –Se refiere, claro, a las estatuas.– ¿Por qué necesitas tantas?
El tipo esperaba este momento. La historia es mejor si responde una pregunta. De modo que la cuenta. Va como sigue.
Al parecer viene conduciendo de regreso de Agra con su familia y se detiene en una tienda de artesanías. Ya saben: un sitio a orillas de la carretera, en medio de la nada, con un espacio polvoriento donde los autos se estacionan bajo un par de árboles marchitos de plumeria y hay un expendio de parathas con algunas sillas de plástico rojo. Pero la tienda de artesanías es el verdadero atractivo: un lugar inmenso que se anuncia en señales dispuestas en cada kilómetro de la carretera. Nuestro hombre hace su entrada, pluma Montblanc en el bolsillo de la camisa: un pequeño toque para que la gente entienda. La puerta se cierra clausurando el sol ardiente y los ojos tardan un poco en acostumbrarse. Esposa e hija van detrás de él, mirando cortésmente lámparas y mesas de centro. Él busca objetos más varoniles y se seca el cuello húmedo con un pañuelo generoso. Hay una estatua de Ganesha: grande, justo el tamaño que le gusta.
–¿Cuánto? –dice con la indolencia que lo caracteriza.
El gerente se muestra evasivo, avergonzado: como si nuestro hombre fuera la causa.
–No creo que pueda pagarla –contesta por fin–, es muy cara. Tenemos otras más pequeñas.
¿Qué se puede decir?
Nuestro hombre está pasmado. Indignación. Furia. Apoplejía. Una rabia tan vasta que no encuentra salida.
La Montblanc tiembla ligeramente: ¡que le hablen así enfrente de su esposa! ¡Enfrente de su hija, para quien papá es y debe ser siempre infinito! Hay un exabrupto, un golpe en la nuca sudorosa del viejo y calvo gerente del emporio a orillas de la carretera. Se gritan obscenidades, se arruga lino planchado y radiante, se blanden lentes para el sol (Versace, duty free del aeropuerto jfk). Hay incluso patadas en el suelo, y la solapa del gerente es aferrada con firmeza mientras unos ojos se clavan en otros. Y a medida que el odio en la mirada vence al gimoteo, el volumen comienza a disminuir mientras nuestro hombre halla su objetivo, su propósito, su triunfo en esta situación.
–¿Cuántas tienes? ¿Dónde las guardas? –dice en tono amenazador–. Quiero que me empaques hasta la última estatua. ¿Muy cara? Vas a ver qué está caro, hijo de tu…
Y hay más obscenidades.
El establecimiento es enorme. Hay otras ciento trece estatuas idénticas a la que él ha visto. Nuestro hombre no se marcha hasta haber supervisado personalmente la envoltura de cada una. Es un proceso tardado, aun cuando se llama a otros hombres para que ayuden (y los expendios de té y paan a orillas de la carretera quedan temporalmente desatendidos). La esposa se debate entre el enfado y el orgullo y un estómago que ruge y todas las razones que tiene para regresar a Delhi a la voz de ya. La hija empieza a poner reparos –no puedes hacer esto, olvídalo; de acuerdo, me voy, tomaré un taxi– pero el padre quiere que todos sean sus testigos, así que ella se sienta a enviar mensajes de texto cargados de pena y humillación a sus amigos. Por fin el hecho está consumado y ciento catorce dioses que no salen de su asombro son arrastrados a la luz del día y depositados, tambaleantes, en la parte trasera de seis camionetas con el motor encendido. La tarjeta Visa es agitada con suavidad aunque en evidente gesto de revancha. La cantidad a pagar es absurda, mucho mayor que el precio del luminoso Sonata en cuyo aire acondicionado él se refugia ahora, triunfal: los principios, mis amores, son los principios.
En la carretera está eufórico.
–Nunca me volverá a hablar así. Me lo jodí como debe ser. Sí. No, mi amor, ese es el único verbo que describe la situación. Me lo jodí. ¿Le viste el rostro? Un hombre jodido. –Golpea el volante, exaltado.– Muy cara, me dice. Muy cara. Ni se imagina. Jodido.
Y así continúa durante todo el trayecto al Qutub Minar, rebasando las camionetas que avanzan lentamente con su carga de deidades de bronce, y hasta llegar al Gran Kailash (Sección 1), arbolado y pacífico y todavía sin conocimiento del inminente arribo de dioses frescos.
Del gerente del emporio de artesanías y su opinión sobre estos acontecimientos no tenemos, claro está, la menor idea. No podemos saber si cambió sus modales, si esta serie de eventos bochornosos lo convenció de no tratar a sus clientes de una manera tan irrespetuosa y maleducada. ~
Traducción de Mauricio Montiel Figueiras
© 2010 Rana Dasgupta. Todos los derechos reservados