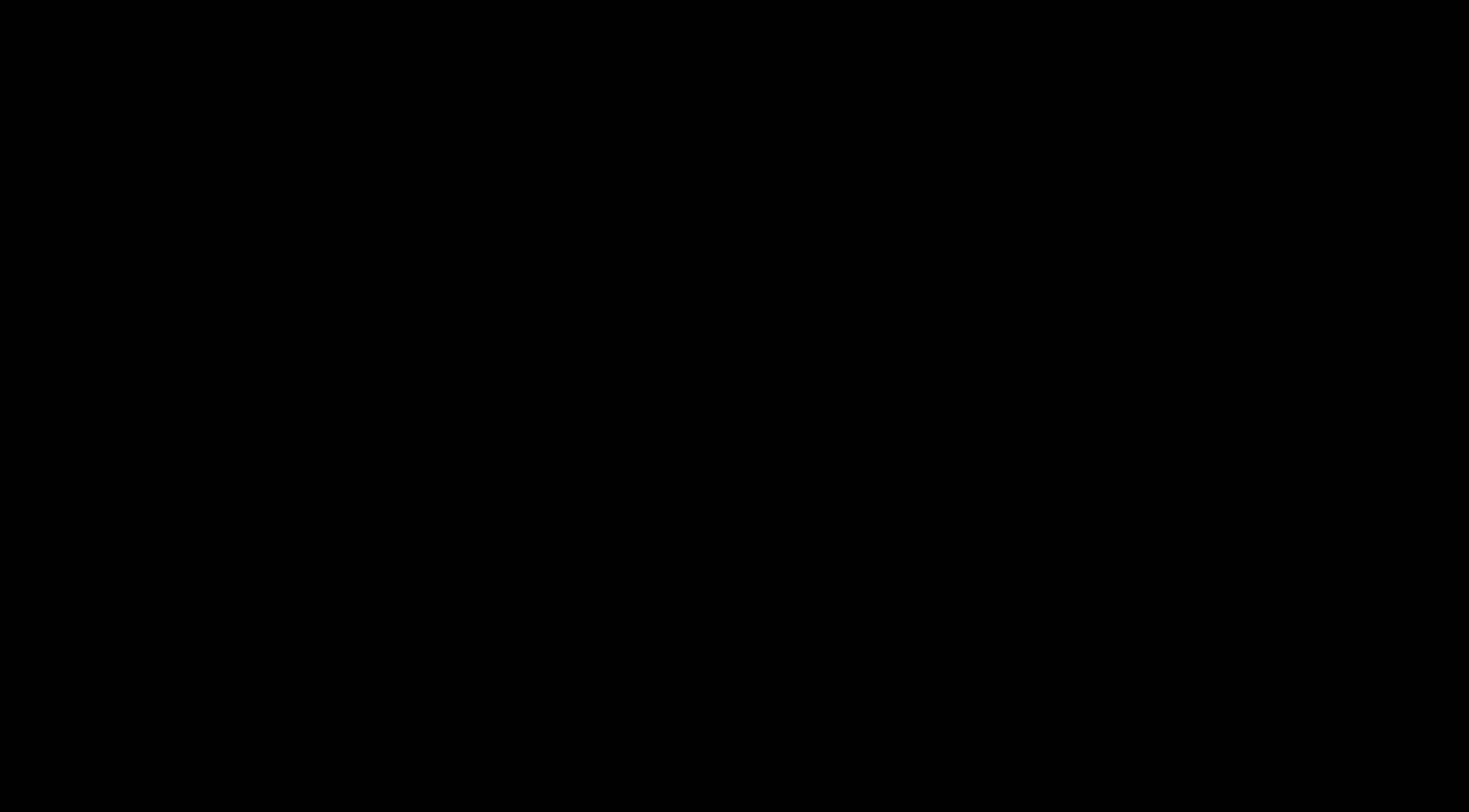El culto a los héroes es tan antiguo como la humanidad. Está en los griegos y romanos, en el Renacimiento y la Ilustración. En el siglo XIX, la idea del “gran hombre” y su consiguiente representación pictórica y estatuística tomó vuelo con la representación de Napoleón. En América Latina, donde Napoleón tuvo varios imitadores, prosperó la “Historia de Bronce”, género de exaltación histórica que contribuyó a la formación y consolidación de los estados y las identidades nacionales. “Mi padre decía que el catecismo ha sido reemplazado por la historia argentina”, escribió Borges. La frase vale, en mayor o menor medida, para todo el continente. Las historias patrias (con sus respectivos panteones de héroes) legitimaron la construcción del nuevo orden republicano, laico y constitucional, adoptando muchas veces las formas de devoción del antiguo orden religioso que habían desplazado. Frente al cielo católico -poblado de santos-, apareció el cielo cívico -poblado de santos laicos: caudillos, libertadores, tribunos, estadistas, presidentes, rebeldes, reformistas. En el siglo XX, el “culto a la personalidad” -fanática variedad del culto a los héroes- llegó a extremos delirantes en los países totalitarios de izquierda o derecha. Y como soles inextinguibles en la noche de la Historia, aparecieron los íconos modernos y posmodernos de la teología política: los santos revolucionarios.
En México practicamos con fervor la Historia de Bronce. Desecharla es imposible y quizá indeseable. Si bien ya no aparece con tonos exaltados en los libros de texto gratuitos, la inercia de la vieja historia oficial (maniquea, solemne, unidimensional) y el prestigio mágico de la palabra “Revolución” han probado ser más fuertes que la letra impresa. Los ritos y los mitos nacen, crecen y desaparecen cuando ellos quieren, no cuando los historiadores lo dictaminan.
Así como “cada santo tiene su capillita”, cada héroe tiene su callecita… su plaza, su mercado, su pueblo, su ciudad, su estado, su poema, su estampita, su altar, su canción, su estatua, su óleo, su mural, su escuela, su institución, su cantina, su parque, su paseo, su leyenda y hasta su club de futbol. Vivimos inmersos en una nomenclatura heroica. Al mismo tiempo, cumplimos religiosamente con el santoral cívico: natalicios, muertes, batallas. En el día de la patria, los viejos ritos (el grito, la fiesta, la campana, el ondear de la bandera, el desfile) han seguido y seguirán celebrándose, con variantes, como cada 16 de septiembre desde 1825. Son nuestra humilde ración de sacralidad cívica en un mundo desacralizado. No hacen daño y, hasta cierto punto, hacen bien.
Si se me permite una anécdota personal, yo mismo descubrí por esa vía el amor a la historia. De niño, en el México radiofónico de los años cincuenta, fui -y lo confieso sin rubor- un emocionado escucha de “La Hora Nacional”. A las diez de la noche en punto, enmarcada por la música de Moncayo, una voz grave pronunciaba las palabras sagradas: “Soy el pueblo, me gustaría saber”; en seguida venía la anécdota histórica de la semana. Recuerdo varias: Nicolás Bravo perdona a los asesinos de Leonardo, su padre; el niño artillero rompe el sitio de Cuautla; Guillermo Prieto antepone su cuerpo al de Juárez y exclama ante el pelotón que pretendía fusilarlo: “¡Los valientes no asesinan!”. Entre las narraciones de la Revolución había una que me conmovía: en medio de una lluvia de balas, el maestro de literatura Erasmo Castellanos Quinto cruzaba el Zócalo para cumplir sus deberes en la Escuela Nacional Preparatoria. Ya en la adolescencia, mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a recorrer la Ruta de la Independencia. Fue mi bautizo en la historia.
No veo cómo el cumplir con esos rituales o memorizar algunos (idealizados) episodios nacionales pueda afectar negativamente la sensibilidad y la imaginación de un niño. Suministrados en pequeñas dosis antes de la adolescencia, pueden favorecer el cultivo de una actitud que los ideólogos suelen confundir con el nacionalismo: el patriotismo. Agresivo o defensivo, el nacionalismo presupone la afirmación de lo propio a costa de lo ajeno. Es una actitud que pertenece a la esfera del poder. El patriotismo, en cambio, es un sentimiento de filiación: pertenece a la esfera del amor. Pero una vez pasado el umbral de la infancia, plantada la semilla del amor por este país, debe sobrevenir un sano y paulatino desencanto. La duda metódica y la búsqueda de la verdad deben desplazar a la admiración sentimental. La Historia de Bronce debe someterse a una crítica severa, en varias direcciones que exploraré en futuras entregas como un pequeño antídoto frente a los posibles delirios que traiga consigo el sonoro y rugiente mes de la patria.
– Enrique Krauze

(Imagen tomada de aquí)
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.