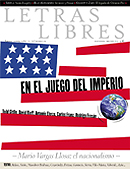Una llamativa relación vincula a los personajes de En busca del tiempo perdido que se dedican a escribir y la obra de Vermeer. Me refiero, en primer lugar y como parece obvio, a Bergotte, el escritor por excelencia del texto. Si se prefiere: el escritor profesional y alegórico de las Letras, así como Vinteuil lo es de la Música y Elstir de la Pintura. No son los pintores quienes hablan de Vermeer, sino los escritores. Hay dos más, aficionados que intentan hacer un texto: Swann, que se pasa la vida redactando un estudio sobre Vermeer del que nada sabemos ni sabremos, y el propio Narrador, que va aprendiendo a narrar a medida que explaya su texto, porque la Recherche, entre tantas otras cosas, es también la novela de formación del escritor. Aparte de ellos, Vermeer es mencionado de modo no más que incidental por la esnob Madame de Cambremer, que habla de sus cuadros como si fueran el apellido de una familia distinguida, y el duque de Guermantes, viajero no especialmente atento a los museos de artes visuales. “Si estaba a la vista, lo he visto”, comenta con desatenta concisión.
Por mi cuenta anoto que Vermeer se presta a la identificación proustiana del artista, ese sujeto que acaba siendo lo que hace y no lo que es ni lo que ha sido, capaz de sustituir su historia por su obra. En efecto, de Vermeer se sabe poco y nada, tanto que la novela lo define como “pintor desconocido”. Me permito traducir: un desconocido que ha pintado. Tenemos unos datos curriculares del artista holandés pero ninguno íntimo, ni siquiera de su intimidad técnica. Es un nombre que aparece en los archivos de cofradías y registros matrimoniales y natalicios. Y una obra escueta, decidida, ejemplar. En cierto modo, es lo que acontece con el Narrador de Proust. De él tenemos, por el contrario, una multitud de noticias menudas y reservadas, pero nos faltan algunos elementos esenciales de su identidad: no sabemos sus apellidos y su nombre de pila sólo es pronunciado, y menos que escasamente, por su amante Albertine, quien lo llama Marcel, como si este nombre fuera privativo de su intimidad, un seudónimo. Concita la atención el hecho de que, en un libro donde abundan hasta la frondosidad los abolengos, las filiaciones, los nombres de familia, estén borrados los que atañen al Narrador. De alguna manera, quien carece de nombre es Nadie, con lo que el citado Narrador se aproxima a ese glorioso Nadie que es Vermeer. Así es el arte: borra las huellas personales para trazar en su lugar las otras huellas, las de esa Más-Que-Persona a la que llamamos artista.
El más notorio vermeeriano de la Recherche es Swann. Empieza su estudio sobre Vermeer, lo abandona, lo retoma, nunca parece darle fin. Paralelamente, está la historia de amor con Odette de Crécy. Swann es uno de los paradigmas del Narrador, tanto que el mundo se organiza, desde su imaginario infantil, dividido en dos senderos. Uno es el de Swann. Es asimismo su paradigma en materia amorosa, porque la novela dentro de la novela que es Un amor de Swann sirve de espejo a las otras historias de amor que aparecen en ella: Charlus y Morel, el Narrador y Albertine. Él se está ocupando ya de Vermeer cuando conoce a Odette, quien lo inquiere sobre si el pintor amó a alguna mujer que fue importante para su obra. Odette, lo sabemos, es, al tiempo, la encarnación de un cuadro, la Céfora de Botticelli. De alguna manera, lo que Swann siente por ella es una música, la sonata de Vinteuil. Toda su relación está impregnada de arte, lo que de ella puede explicarse es lo que está en un cuadro o una partitura. Odette interrumpe —porque irrumpe— el trabajo de Swann sobre Vermeer o lo incita a reanudarlo cuando él lo abandona por imposible. Tal es la frecuencia con que Vermeer aparece en sus vidas que para Odette se torna tan familiar como el nombre de su modista. Buena parte de los viajes que emprende Swann es a las ciudades que atesoran los cuadros del maestro.
Swann es, en otro orden esencial para el Narrador, el vínculo entre una familia de la pequeña burguesía con ínfulas de distinción —la del Narrador sin apellidos ni apenas nombre de pila— y el gran mundo del dinero y las ejecutorias de nobleza. Todo esto hace al trámite del libro. Pero enfatizo otro aspecto de Swann: es un escritor aficionado que intenta dar cuenta de la obra de un pintor que es Vermeer.
En el otro extremo de la institución literaria está Bergotte. Él sí tiene una obra numerosa, un nombre famoso en los medios letrados, un sitio de honor en los salones. El Narrador admira sus libros, aunque nada sabemos ni sabremos de ellos, lo mismo que del estudio de Swann sobre Vermeer. En el orden profesional, son lo opuesto. Sin embargo, algo esencial los une y es, precisamente, Vermeer.
Swann intenta dar cuenta de la obra de un pintor y no lo consigue. Bergotte, a punto de morir, en el célebre pasaje de La prisionera donde concurre a una exposición de pintura para observar la vermeeriana Vista de Delft, se queda absorto ante un minúsculo detalle del cuadro, le petit pan de mur jaune, un trocito de pared amarilla con un sobrado, y hace su confesión de impotencia: “Así habría yo debido escribir […] superponer diversas capas de color, volver mis frases, preciosas en sí mismas, como ese pedacito de pared amarilla.”
En sus últimos instantes, Bergotte tiene la visión de una balanza celestial en uno de cuyos platillos está toda su vida y, en el otro, el fragmento de muro amarillo. Siente que, por imprudencia, ha dado la una por el otro. Tal vez sus palabras finales sean la repetición de esa fórmula que describe aquello que debió hacer con su escritura y no hizo. Como Swann con su estudio sobre Vermeer.
¿Por qué Vermeer? De cualquier pintura podría decirse que su presencia es imposible de reducir a palabras, pero Vermeer, como define ese crítico anónimo que incita a Bergotte, no obstante su malestar mortal, a visitar la exposición, ha pintado “una preciosa obra de arte chino, que se basta a sí misma.” Es la utopía de todo lenguaje verbal: bastarse a sí mismo. A la inversa: todo texto muestra que no se basta a sí mismo, que le hacen falta unas palabras que requieren más palabras y así hasta el infinito. La escritura es porosa, tiene huecos incolmables, en tanto el trocito de pared amarilla es perfecta y absolutamente compacto, nada le falta.
Tras estos dos maestros, Swann y Bergotte, el Narrador también se ve comprometido a definir su deuda con Vermeer. En plan anecdótico, si se quiere, puede recordarse que Proust consideraba la Vista de Delft como “el más bello cuadro del mundo” (carta a Jean-Louis Vaudoyer, 2 de mayo de 1921), pero más decisiva me parece la consulta que sobre Vermeer hace el Narrador a Swann.

La conclusión es que todos los cuadros de Vermeer, a pesar o a favor de su tamaño relativamente pequeño y su exuberancia de detalles ínfimos, configuran un mismo mundo, como pasa con las novelas de Dostoievski. Y esto podría decirse de la obra de Proust, a la que apunto otro carácter decisivo: como Vermeer, el conjunto es anterior al detalle, por más que estemos ante dos artistas de proceder aparentemente microscópico. Ya Ortega señaló, muy temprano, que Proust no trabajaba con un microscopio sino con telescopio invertido. Hay que establecer la precedencia del conjunto porque el detalle es divisible hasta el infinito y conduce a la disolución, incompatible con la forma que toda obra de arte exige. Diría que la panorámica de Delft es idealmente anterior a todos los pequeños rincones que Vermeer prodiga en sus cuadros, lo mismo que la arquitectura de la Recherche —los caminos de Swann y de Guermantes se unen en el salón Verdurin— es anterior al interminable catálogo de sus circunstancias. Porque lo mismo que el estudio de Swann sobre Vermeer y la revisión de la obra de Bergotte para convertirla en un fragmento de pared amarilla, la Recherche está inconclusa, es un inmenso fragmento, si se quiere, de esa inacabada muralla china que es la literatura.
En esta conciliación de la minucia y la grandeza se halla una clave mayor de las dos obras, las de Vermeer y Proust. Hay más: los dos artistas son relativamente escasos, lentos y morosos en su tarea. De hecho, Proust ha escrito un solo libro, y Vermeer, 42 cuadros, de los cuales sólo 35 son indudablemente auténticos. Este inventario nada significa en sí mismo, pero señala cierta señorial seguridad en el trabajo. En efecto, hay que estar muy seguro del conjunto para encerrarse durante casi catorce años a redactar una quizá novela de dos mil páginas.
Y hay más. Proust le dijo alguna vez a Elisabeth de Gramont que lo suyo (de los dos) era mirar por el ojo de la cerradura, es decir interesarse por un recorte de vida privada como si el observado no se enterase de que lo están observando. Los cuadros de Vermeer, si se admite la propuesta, también parecen estar pintados a partir del trou de la serrure. El pintor está fisgando desde una antecámara, tras una puerta entornada, entre los pliegues de una cortina. Las escenas captadas son privadísimas, íntimas, a veces secretas. En ocasiones, algún personaje se da cuenta de que lo pispan y se vuelve hacia el pintor, cuyo lugar ocupamos, ahora, los contempladores. Esta mirada nos incluye, barrocamente, en el cuadro, como ocurre siempre en Velázquez. En otro lugar convendría acercar a estas dos V mayúsculas del barroco, la holandesa y la sevillana: no son el mismo pintor pero hacen la misma pintura. También Proust, en incontables ocasiones, deja de narrar y nos interpela, reflexionando con nosotros acerca de lo divino y humano.
Una de sus meditaciones insistentes es, como tanto en él, platónica. Venimos a este mundo desde otro mundo, para nacer en esta tierra. Tenemos reminiscencia del abandonado origen, de la eternidad, desde el tiempo, que vamos perdiendo irremediablemente. El arte es tal reminiscente ejercicio, el tiempo recobrado. Por eso, el arte multiplica nuestro mundo y lo hace plural. El artista ve en las palabras y en las cosas la “otra cosa” que las multiplica. Paga en metal de eternidad lo que se pierde en el tiempo, es decir en la muerte. Por eso, aun en la exacerbación del detalle y la copia fiel de la cosa referida, siempre el arte sitúa un exceso de ser y el objeto diario que pasa, desatento, por el trámite del tiempo, cobra una extrañeza que lo aureola de otredad.
Proust, como Bergotte, envidia en Vermeer lo que Swann en la música de Vinteuil: la opulencia de lo presente —lo visto, lo oído— en relación con la pobreza de las palabras, carcomidas de ausencia aunque capaces de categorizar, conceptuar y definir. La pintura y, con otra contextura, la música, tienen presencia total, tanta que se torna misteriosa. Más precisamente, la presencia de objetos perfectamente identificables con referencias “reales”, en Vermeer como en Velázquez, se vuelve irreal al inmovilizarse en el silencio. Todo está allí, al alcance de la mano y, sin embargo, resulta inalcanzable porque el enigma lo atraviesa con sus preguntas sin respuesta.
¿Qué mira el astrónomo por la ventana, distrayéndose de su trabajo? ¿Qué dicen las cartas, amorosas o no, que leen las damas en sus gabinetes privados? ¿De qué conversan los vecinos de Delft a la orilla del agua? ¿Qué cuadro pinta el artista mientras contempla a su modelo y da la espalda al espectador? ¿Qué música tocan las señoras en sus espinetas? ¿Qué cantan sus compañeros de tertulia? ¿Qué piensan la bordadora, la encajera, la lavandera? ¿Y la pesadora de perlas? ¿Y la lechera? ¿Qué susurran los galanes a las mujeres que cortejan? Un detalle más añadido al conjunto lo volvería trivial, como se trivializa cualquier persona lejana que habla con otra si podemos oír sus diálogos.
Lo cotidiano es lo desconocido, la desatención lo vuelve opaco al conocimiento, sugiere Hegel. Estos pintores —la lista se agrandaría con tantos colegas holandeses de Vermeer y podría llegar hasta Antonio López y Edward Hopper— son capaces de comentar al filósofo: lo inmediato es misterioso. Proust, a su vez, tan apocado ante la omnipotencia de la música y la pintura frente a la menesterosa palabra, puede proponernos una compensación. La palabra y su obra maestra, la literatura, resultan hábiles para ir más allá del misterio de lo inmediato porque, justamente, lo suyo es lo mediato, lo que está siempre más allá, inalcanzable pero dinámico. Un cuadro o una partitura pueden aspirar a la completud, en tanto un texto estará siempre incompleto. La forma detenida o el sonido que llega al silencio se confrontan con el discurrir verbal que no cesa, aunque a veces tome aliento y se quede en blanco. Nunca oiremos la música de Vinteuil ni veremos los cuadros de Elstir como vemos los de Vermeer. En cambio, nos harán hablar infinitamente, a lo largo del tiempo, perdiéndolo en camino hacia la eternidad. ~
(Buenos Aires, 1942) es escritor. En 2010 Páginas de Espuma publicó su ensayo Novela familiar: el universo privado del escritor.