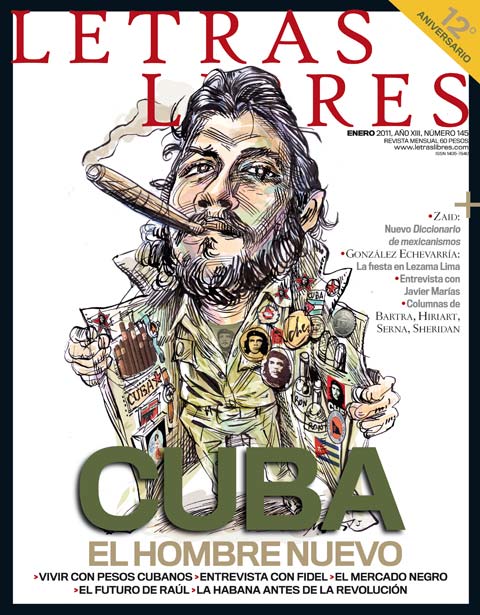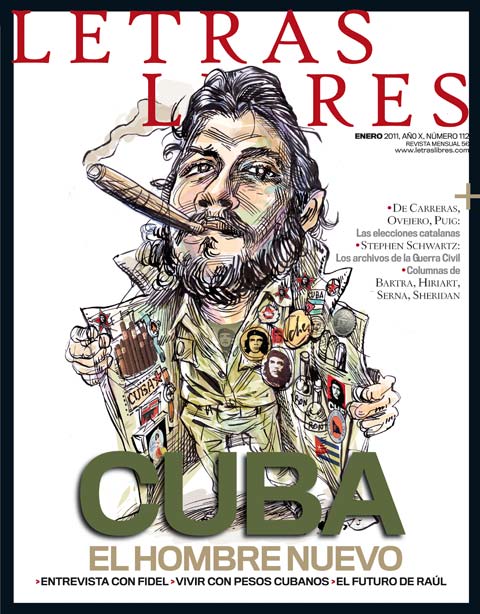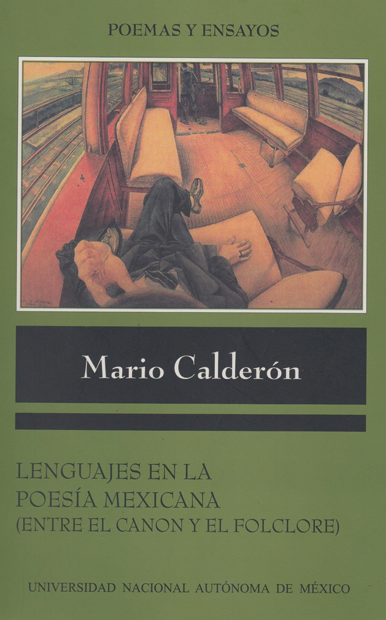“Había una vez un rey que tenía tres hijos…” En la emoción de este arranque está toda la literatura. ¿Qué sigue?, ¿y luego? La expectativa es elemento sine qua non, condición de posibilidad, de las artes que se desenvuelven solo en el tiempo, esto es, música, letras, danza, teatro, cine; artes que nos ponen en situación de espera estética, a diferencia de pintura, escultura o arquitectura, que se explayan solo en el espacio y donde el tiempo no juega. La nube y el reloj, dice el libro de Cardoza y Aragón: artes de la oreja, en el tiempo; artes del ojo, en el espacio.
¿Qué sigue, cómo va a resolverse este planteamiento? Esa curiosidad, suave, pero imperiosa, frisando en cierta angustia, que solo calmará el desenlace. “Quien nos traiga la más descomunal maravilla, anunció el rey, se hará merecedor de casar con la princesa y heredará el reino. Oído que hubieron esto, los príncipes partieron a gran prisa, colmados de ilusión, por distintos rumbos del espacio…”
A esta anhelante característica, la expectativa obedece el florecimiento de la literatura por entregas. La novela en primer lugar. En el siglo XIX las novelas se publicaban seriadas en los periódicos. Las de Balzac, por ejemplo. Muy pronto escritores listos y oportunos tomaron el pulso de esta periodicidad y supieron aprovecharla acentuando la urgencia de la expectativa para atar al lector a la espera de la siguiente entrega. Eugenio Sue en Los misterios de París termina cada entrega con una interrogante, “y en ese momento un hombre extraño hizo silenciosa entrada en la taberna”, por ejemplo.
El procedimiento se fue haciendo, por un lado, progresivamente más y más melodramático hasta alcanzar la escena en que la pura, casta heroína, de suave cabellera, yace atada por el malvado diabólico a las vías del ferrocarril, que se aproxima bufando; y es rescatada in extremis por el héroe impoluto, escena que hizo desembocar el folletón en el gran guiñol del teatro y el cine mudo.
Por el otro costado, la fidelidad a la novela por entregas condujo a la maestría en el ejercicio del género, como en las grandes novelas de Alejandro Dumas, una de la cuales, El Conde de Montecristo, tiene mucho, se ha dicho, de narración ejemplar e impecable.
Los novelistas mexicanos del siglo XIX adoptaron el procedimiento y los folletones alcanzaron a veces notable calidad, como en Astucia, de Inclán.
Pocas cosas me han emocionado más que el cine en episodios que de niño pude disfrutar en las matinés del domingo. Estos serial thrills, pues todos eran americanos, se exhibían, en calidad de entremés, antes de la proyección de la película o plato fuerte. Tendría cinco o seis años cuando me entusiasmé hasta el delirio con una serie de episodios que en la escuela primaria proyectaban (con uno de esos viejos aparatos de carrete) a razón de un episodio por viernes. La serie se llamaba El Imperio Submarino y combinaba armas y artefactos del futuro con antigüedades como carros tirados por caballos. La arquitectura y decoraciones de las escenas eran muy extrañas, aunque si a algo se parecían era al art déco. Un poco más grande tuve ocasión de ver series clásicas como Capitán Maravilla o Joba la Ciudad Perdida.
De las series la más lograda es, claro, Flash Gordon, de los Estudios Universal, filmada entre 1936 y 1939. El héroe, el actor Buster Crabbe (también encarnó a otro viajero espacial, Buck Rogers), se deslava en mi memoria y no lo recuerdo, los héroes del melodrama son insípidos, casi tediosos, porque la bondad, como se sabe, es teatralmente aborrecible, aburrida y no puede hacerse nada con ella. En cambio al malvado Ming, Charles Middleton, de La Invasión de Mongo, lo recuerdo perfectamente porque el mal siempre ha nutrido con inspiración y generosidad la literatura (la gente visita el Infierno dantesco, muy pocos se aventuran en el Purgatorio o el Paraíso).
Las metamorfosis de la literatura por entregas no han terminado. Desde hace tiempo han llegado a la televisión. Y como podría esperarse la han tomado por asalto. Las miniseries están en su apogeo. He seguido con gran contento algunas, Mad Men, con su melancólica atmósfera de los años cincuenta y sesenta, o El Cártel de los Sapos, muy adictiva con sus colombianismos (cara’e chimba, berraco), pero no en observancia semana a semana, sino adquirida en DVD, consumo la temporada entera y concluida en maratón televisivo.
La más deleitosa ha sido, sin embargo, para mí, The Wire. El asunto de la serie no puede ser de mayor actualidad: un policía avisado y honesto, quijotesco Sam Spade actualizado, enfrenta no solo despiadadas redes de narcos, sino a políticos y policías corruptos que, cuando no en sociedad y a sueldo de criminales, no atienden a otra cosa que al progreso de sus intereses y carreras. Es balsámico vislumbrar que la ineptitud, vileza y perversión no está solo entre nuestros políticos y policías, sino que crece también en Estados Unidos, y que presumiblemente ha de ser universal. Y esto lo desarrolla The Wire (guayer), de wire, “alambre” en inglés, pero también “conexión”, como la que se practica cuando se intervienen (se pinchan, dicen los españoles) teléfonos que usan delincuentes. The Wire explaya este asunto con intensa simplicidad, desdeñando trucos fáciles y prédicas morales, manteniendo siempre un registro lúcido e imparcial de los hechos. Y por esto ha hecho historia en la televisión.
Solo me falta recordar que Los bandidos de Río Frío, el más cumplido y hermoso folletón mexicano, de hace algo menos de dos siglos, propone y desenvuelve el mismo tema, tan mexicano: la imposibilidad de distinguir un bandido de un policía.
“Había una vez un policía…” ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.